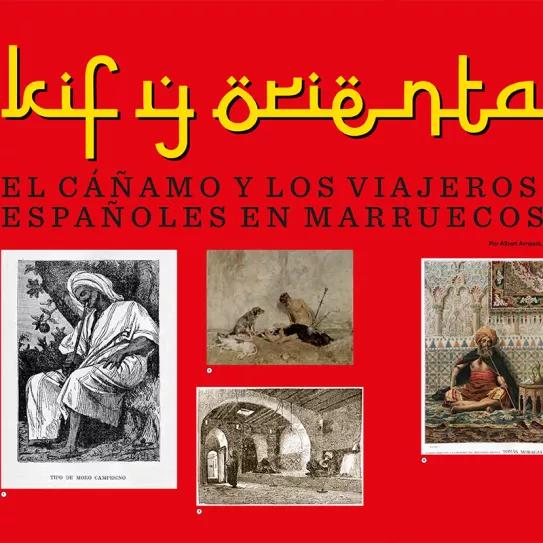El autobús llegó a las once de la mañana. En Algeciras hacía un día espléndido. Solo llevaban una pequeña maleta con ruedas, así que bajaron a la Estación Marítima dando un paseo.
−Papá, qué alegría viajar juntos de nuevo −le dijo Bárbara sonriendo.
El padre le devolvió la sonrisa. Desde muy pequeña le había enseñado las artes del viaje, el sentido y las condiciones del viaje, como se enseña a nadar, y eran buenos viajeros.
Era un trayecto liviano hasta Chauen: coger el barco, cruzar la frontera y tomar un taxi hasta el pequeño pueblo de la montaña pintado de añil.
Padre e hija, altos, delgados, no muy guapos, pero de una elegancia indolente y salvaje, atravesaron el Estrecho y en Ceuta cambiaron dinero, compraron una botella de buen vino y una cámara de fotos de usar y tirar. Buscaron un lugar donde comer, pero solo encontraban restaurantes de comida rápida. Al doblar una esquina, Bárbara vio a través de unas cristaleras gente almorzando en lo que parecía un restaurante antiguo.
−Papá, a ti te gustan estos sitios.
No había puerta, solo un portal con un cartel a la derecha donde se leía Casino Militar. Era un lugar espacioso de aire colonial, techos altos, grandes salones y largos pasillos. Las mesas estaban ocupadas por policías, militares y jubilados; padre e hija se miraron y no pudieron reprimir una carcajada. El sonido era como de iglesia, el eco de las voces y el ruido de platos y cubiertos resonaban en las altas paredes. Se les acercó un camarero.
−¿Para comer? −preguntó el padre.
−Con menú, en el salón del fondo −dijo el camarero señalando un pasillo.
Llegaron a una biblioteca vacía y a oscuras en la que empezaba otro pasillo donde había una señora sentada en un quiosco que muy sonriente les dijo adiós con la mano como si fueran en un tren.
−¿Qué hará esa señora ahí? −dijo Bárbara.
Llegaron por fin al comedor.
−Seguro que aquí se come magníficamente y barato −comentó el padre.
No se equivocaba, comieron muy bien por un precio ridículo. Después cogieron un taxi hasta la frontera.
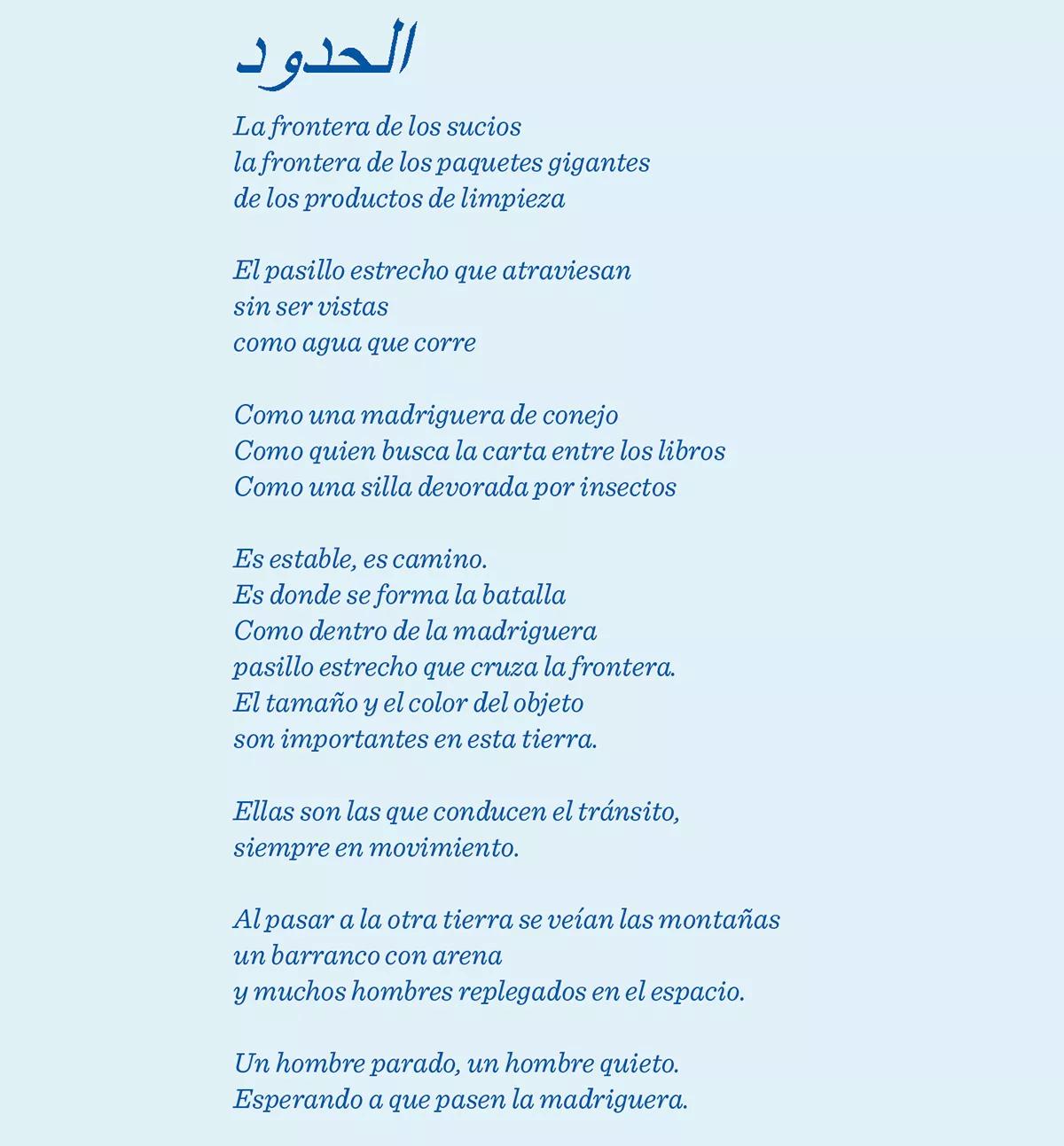
Al Hotel Dar Zambra, limpio, sencillo, y de un gusto chauení exquisito, se llegaba por una empinada callejuela de la medina. Los recibieron los dueños muy amables. Hicieron los trámites y les dieron la llave. Entraron en la habitación, Bárbara se tumbó en la cama y se puso a escribir en su cuaderno. Su padre se lavó la cara y los dientes y preparó un canuto con una china que había traído de la Península.
−Papá, si te pillan con eso en la frontera, sales en los periódicos como el primer extranjero que intenta introducir chocolate en Marruecos.
−Bueno, es un chocolate de ida y vuelta −le contestó el padre. Se echaron a reír.
Bárbara quería fumar kifi a la manera tradicional marroquí, y como el hotel se lo había recomendado al padre un amigo que tenía buena relación con los dueños, se atrevió a preguntarles si les podían conseguir un poco de kifi, algo de taba y un sebsi con tres o cuatro chqaf de barro. Le dijeron que no había ningún problema y que se lo conseguirían todo en un rato.
Salieron a dar un paseo, bajaron a la plaza Makhzem y desde allí a la plaza Outa el-Hammam, y se internaron por la calle larga de la medina con su bullicio habitual a esa hora. Los olores, los cuerpos, las voces, las risas, los conos con tintes de todos los colores, las especias, la basura en las esquinas, los hornos de leña para el pan y los frutos secos, los ojos de las mujeres, todo envuelto en un sonido tamizado, casi reverente, que ellos conocían tan bien. Llegaron a la fuente de Bab el-Ain y entraron en el hotel del mismo nombre, regentado por Mohamed. El local había envejecido mucho desde que el padre lo visitara de joven, pero seguía teniendo una terraza con vistas al valle en la que se podía beber té y fumar kifi.
Mohamed los abrazó y los besó con su cariñosa y desmedida hospitalidad.
−Ah... tu hija ya es una mujer. Ah..., ¿recuerdas cuando la traías de pequeñita? Ah...
Les preguntó por la familia, por los amigos y en qué hotel paraban.
−Ah... no lo conozco, debe de ser uno de esos nuevos. Ah... todo está cambiando en Chauen, ah...
Mohamed lo hablaba todo con ese ah... repetitivo.
Bárbara se fue a la puerta a observar el trasiego de la calle y se quedó ensimismada. Al rato salió el padre despidiéndose de Mohamed y Bárbara lo tomó del brazo.
−Es como si fuera otro tiempo.
−Tienes toda la razón −dijo el padre−. ¿Y si subimos por la parte alta de la medina, que estará más calmada?
El padre le iba señalando lugares que Bárbara recordaba a medias. Por los callejones se veía y se sentía la vida cotidiana, lejos de los turistas.
Hacía calor y tenían sed. Entraron en el bar de El Parador. En la barra el padre pidió dos cervezas Flag y Bárbara té a la menta. Se sentaron en la terraza. La noche caía lentamente. Bebieron en silencio y volvieron a su hotel porque estaban cansados del viaje.
Uno de los dueños les abrió la puerta, les dio la llave y una bolsa de plástico negra.
−No le eches demasiada taba, es muy fuerte −le dijo al padre.
En la habitación pusieron música y el padre volcó el contenido de la bolsa sobre la cama.
−Tenemos todo lo necesario. Si quieres te enseño cómo se fuma el kifi a la manera tradicional.
−Me encantará, papá −dijo Bárbara.
Sacó el kifi, lo olió, era muy fresco. Lo mezcló con una porción adecuada de taba.
−La taba le quita dulzor al kifi y además lo esponja, así es más agradable al paladar y la combustión es más intensa.
Una vez mezclados ambos ingredientes, el padre eligió el chqaf que encajaba mejor en el sebsi y cargó la primera pipa.
−Son tres chupadas, la primera para encenderlo, la segunda para absorber el contenido y la tercera para que se consuma el resto. Después se sopla con fuerza para expulsar la ceniza aún incandescente porque si se apaga dentro del chqaf se pega a las paredes y hay que limpiarla con un alfiler o con un palillo de dientes, y los chqofa, que son de barro cocido, son muy frágiles y se rompen con mucha facilidad. Como es la primera vez, no deberías fumar más de tres pipas. Eso será suficiente. Ahora mira cómo lo hago yo.
El padre encendió la pipa y dio la primera chupada, luego la segunda, más intensa, después la tercera y finalmente sopló con fuerza y los restos salieron despedidos como un cohete.
Se quedó con la pipa en el regazo, sintiendo el calor interior, la suave explosión en la cabeza y el extraño hormigueo en los ojos. Cargó otro chqaf y se lo pasó a Bárbara.
Mientras su hija fumaba pensó en guerras, cataclismos, calamidades, y no sabía de dónde venían aquellos pensamientos. También sintió cómo se despertaba el gusanillo del viaje, la ruptura de la cotidianidad, la terrible y mortecina cotidianidad.
−Papá, esto es diferente del hash, es más fuerte, sube con más rapidez y es más limpio.
−Sí, Bárbara. Los primeros en producir hash en Marruecos fueron unos hippies americanos que venían de India allá por los 60, y claro, para transportarlo, para pasar fronteras y comercializarlo, el hash es mejor porque ocupa menos espacio y no huele tan fuerte.
Después de varias pipas se metieron en la cama y estuvieron leyendo un rato los libros que habían traído. Ella, Frankenstein de Mary Shelley, y él La caída de Camus. Después apagaron la luz.
−Papá, qué hermoso silencio −musitó Bárbara antes de dormirse.

Desayunaron en la terraza del Dar Zambra. Delante, la inmensa vista del valle. En la mesa, aceitunas, queso fresco, mantequilla, mermelada de naranja amarga, un surtido de panes, aceite de oliva sin refinar, té, café y zumo.
Bajaron a la habitación, se fumaron tres pipas y salieron a dar un paseo a Ras el-Ma, el depósito de agua.
En el río había mujeres lavando, niños jugando, turistas marroquíes haciendo fotos y en los bancales, quioscos de bebidas con mesas y sillas. Se sentaron y pidieron té a la menta. En el bancal de enfrente dos pavos reales cantaban ufanos. Más tarde, bajando la cuesta, se toparon con un avestruz al que su dueño había enseñado a no moverse para que los turistas se hicieran fotos con él por unos dírhams. Bárbara lo esquivó porque le daba miedo. El ave tenía unas patas enormes, y los miraba insistentemente con sus ojos saltones. Bárbara intentó hacerle una foto con la cámara de usar y tirar que habían comprado en Ceuta, pero no funcionaba.
−Vaya mierda. Me han dado el palo con la cámara, papá.
−No es de usar y tirar, es solo de tirar −bromeó el padre.
Bárbara la arrojó a una papelera e inmediatamente apareció un niño y la cogió.
−Está rota −le dijo Bárbara.
El niño no le hizo caso.
Llegaron a la medina y visitaron algunas tiendas. Bárbara buscaba un pañuelo negro como los que las mujeres usan para cubrirse la cabeza. No fue fácil. Tuvieron que recorrer varios establecimientos hasta encontrarlo. Luego, en una tienda de antigüedades, Bárbara les pidió a tres jovencitas que llevaban velo y eran muy simpáticas, que le enseñaran a ponérselo. Las chicas miraron al padre, que rebuscaba estatuillas de África negra por las estanterías.
−Papá, espera en la calle, que me van a poner el velo.
−Ah, comprendo −dijo el padre, y colocó una pequeña danzarina de metal sobre el mostrador. −Cómprala, y no les des más de ciento cincuenta dírhams. Te espero fuera.
El padre se fumó dos cigarrillos mientras daba una vuelta alrededor de la tienda. Bárbara tardó un poco, pero salió espléndida con el hiyab bien puesto.
A partir de ahí se dirigían a ellos en inglés por las calles. El padre se preguntaba por qué.
−Deben de tomarnos por turcos −dijo.
−Quería saber lo que siente con el velo −comentó Bárbara.
−¿Y qué se siente?
−No sé, papá, quizá más dignidad.
Pasearon hasta la hora de comer y el padre la llevó a Casa Hassan.
−Bárbara, este restaurante es una institución, ya verás cómo lo recuerdas. Cuando eras pequeña, corrías por las galerías como loca y después de comer te quedabas dormida sobre los cojines.
Bárbara recordaba algo, pero muy lejano. Se quedó callada y pensativa, y al fin estalló.
−¡Papá, papá! ¿Te acuerdas del mono, del hombre con el mono?
−¿El mono? Ah, sí, lo había olvidado −contestó el padre.
−¿Te acuerdas de que jugaba conmigo, me abrazaba y no me dejaba marchar?
−Me acuerdo, Bárbara. Llorando saliste de Casa Hassan y al día siguiente tuvimos que volver porque no lo olvidabas, pero ya no estaban, el hombre y el mono se habían marchado de Chauen.
Esa tarde el cielo se encapotó, corrían nubes negras bordeando la montaña y pájaros volaban al unísono. Cayeron algunas gotas. El atardecer se fue enrojeciendo, se reflejaba en los ojos del padre y de la hija, sentados risueños y absortos en un cafetín de la plaza Outa el-Hammam, mirando a los hombres que entraban y salían de la mezquita Kebir.
En el hotel, Bárbara escribió en su cuaderno, se fumaron unas pipas y se durmieron.

Amaneció. El cielo seguía cubierto. Había llovido durante la noche y los callejones estaban húmedos. Se levantó una brisa fresca y de tanto en tanto aparecía el sol.
Después de desayunar salieron a la calle y como tenían frío, se refugiaron en la terraza de Bab el-Ain y pidieron té. Al poco se les acercó un joven con el pelo rapado y una vieja chilaba y les pidió fuego. Se estaba haciendo un canuto. Cuando les devolvió el mechero les dio las gracias y les preguntó en español de dónde eran.
−Yo soy de Sabinillas, ¿sabéis? Es un pueblo de Málaga.
Les contó que se dedicaba de forma esporádica a hacer de guía turístico y de senderismo a españoles y a extranjeros.
−También los llevo a visitar las plantaciones de kifi, pero ya casi nadie fuma. ¿Vosotros fumáis? − y les ofreció el canuto.
Padre e hija rehusaron, pero él siguió hablando de España, de política, de corrupción; les contó que venía de una familia de pescadores.
−Pero ya no hay peces. Todos los caladeros están esquilmados. Ya solo se puede vivir del turismo.
Padre e hija no le daban conversación, pero él hablaba y hablaba. Cuando se cansó, miró al padre fijamente a los ojos.
−Conozco a un hombre santo, vive allí detrás −dijo en tono confidencial señalando a una montaña−. No está lejos, mañana tengo que subir. Voy a verlo de vez en cuando y le llevo comida. Es pobre, está medio ciego; vive con una niña que lo cuida. Tiene dos ovejas, cuatro gallinas y una pequeña huerta con el mejor kifi de toda la región. Es un santo de verdad. Os invito a visitarlo, no os arrepentiréis.
−Nos vamos mañana −le contestó el padre.
−Pero es un hombre santo, no se ven hombres santos todos los días.
Padre e hija se miraron.
−Papá, ¿por qué no nos quedamos un día más? No tenemos prisa. Así podemos conocer al santo y yo hago unas compras que me faltan.
−¿A qué hora vas a ver al santo y cuánto se tarda en ir y volver? −preguntó el padre.
−Salimos mañana a las ocho y a las cinco o a las seis podemos estar de vuelta.
−Bueno, vale, nos vemos aquí mañana a las ocho.
−Si pudierais traer un poco de arroz o judías o cuscús, estaría bien.
−Toma cien dírhams y cómpralo tú, que conoces mejor sus necesidades −dijo el padre dándole el dinero.
Se despidieron, bajaron la estrecha escalera de Bab el-Ain y entraron en la recepción del hotel. Allí encontraron a Mohamed medio dormido.
−Ah... ¿Qué, familia, cómo lo estáis pasando? Ah...
−Bien −contestó el padre, −pero quería preguntarte por ese joven de Sabinillas que creo que se aloja aquí.
−Ah, sí, el guía, le tengo alquilada una habitación en la terraza de arriba, le cobro muy poco, ah... pero es buena persona y no da problemas, lleva aquí casi un año, ah...
−¿Cuánto cuesta ahora una habitación? −preguntó el padre.
−Ochenta o noventa dírhams −contestó Mohamed−, pero vosotros ahora tenéis dinero, vais a hoteles más caros, ah...
−El de Sabinillas nos quiere llevar mañana a la montaña a conocer a un santo, ¿tú crees que puede haber algún problema?
−¿Un santo? Ah... Un santo, sí, Abid, no problema, ningún problema, es un buen hombre, vive con su sobrina a la que abandonó su madre, ah... es un buen hombre −Entonces agarró del brazo al padre y continuó en voz baja−. Tiene un kifi muy bueno, ningún problema, ah...
Se fueron las nubes y el sol pegaba fuerte. Padre e hija pasaron el día tranquilos, fumando y paseando. Por la noche, en la habitación, Bárbara escribió de nuevo en su cuaderno.
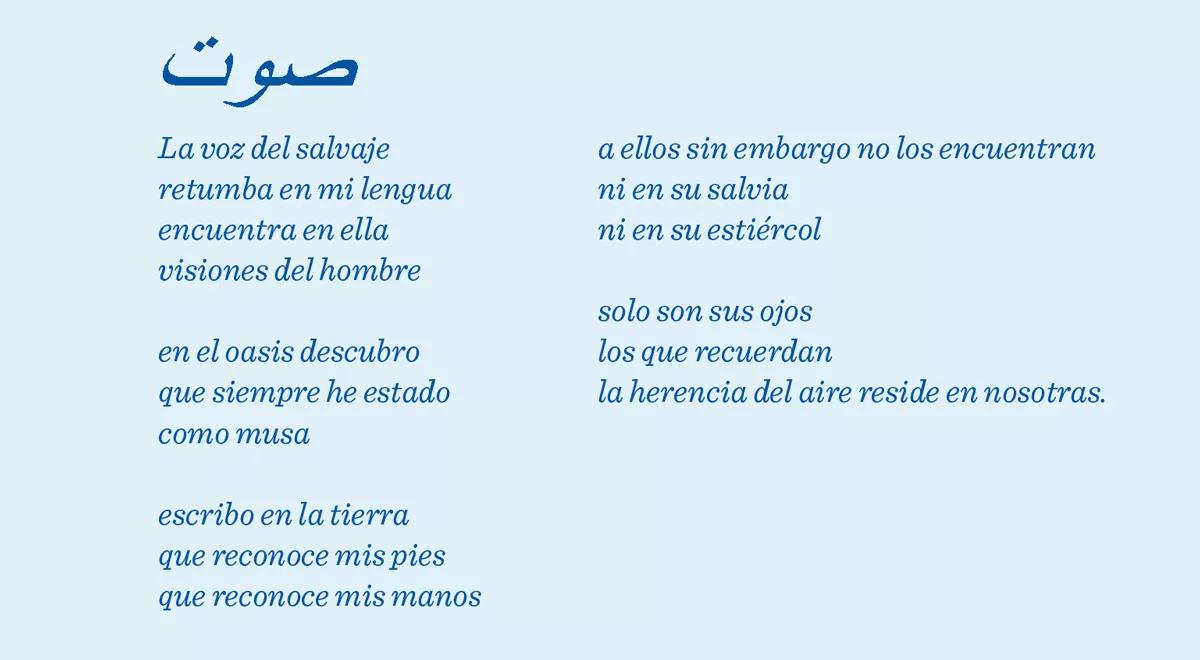
El de Sabinillas ya estaba en la puerta del hotel Bab el-Ain cuando llegaron. Repartió los alimentos entre los tres y al salir del pueblo los condujo por un camino empinado y pedregoso entre dos montañas que se hacía más llano y más verde a medida que avanzaban. Aunque llevaban un poco de peso, todo se volvía ligero y liberador. Vieron pinsapos, cedros, robles, y en las laderas, frondosos bosques de pinos. Se pararon a beber y a refrescarse en un pequeño arroyo en donde el de Sabinillas recogió matojos de hierbas aromáticas. Siguieron subiendo. El joven iba delante y al cabo de un rato se volvió.
−Me llamo Esteban, todavía no nos hemos presentado.
Respondieron con sus nombres y el padre le preguntó si quedaba mucho aún.
−No, casi hemos llegado. Es detrás de aquella loma.
Desde lo alto se divisaba un valle amplio y verde con una casita al fondo rodeada de árboles. Salía humo de la chimenea. Al acercarse vieron a una niña de siete u ocho años que los saludaba con la mano.
−Allí vive el Santo −dijo Esteban. Soplaba un viento fresco y la niña vino hacia ellos corriendo con el viento y se abrazó a Esteban muy efusiva.
−Salam alaykum −dijo tímidamente mirando a Bárbara y a su padre.
Tenía unos grandes ojos negros.
Esteban les pidió que esperaran en la entrada.
−Quedaos aquí un momento. Voy a presentaros.
Abrió la puerta y se adentró en la oscuridad.
Solo se oía el viento en los árboles, el balido de una oveja y, a un lado de la casa, el alboroto de las gallinas. Luego un inmenso silencio. Padre e hija se miraron sin decir nada, poseídos por una extraña y placentera sensación de irrealidad. La niña los observaba. Bárbara rompió el silencio.
−¿Cómo te llamas, pequeña?
−Aisha −contestó.
Un cordero se acercó trotando y balando y Aisha le acarició la cabeza distraídamente sin dejar de mirarlos. Se oyó la voz de Esteban.
−Entrad, entrad, ya podéis pasar.
La niña los guio al interior.
Por una ventana entraba un tenue rayo de sol. La chimenea estaba encendida. Junto a ella un anciano en albornoz fumaba kifi y bebía té. Había un olor espeso pero agradable, una mezcla de hierbas y condimentos. Esteban les trajo dos sillas.
−Te han traído comida −dijo Esteban.
−Shukram, shukram −respondió el anciano. Era difícil determinar su edad. Entre setenta y ochenta años. Hablaba perfectamente español aunque con un fuerte acento marroquí.
−Sírveles té a tus amigos.
Esteban sirvió tres vasos lanzando el té desde muy alto. Cogió el mottouei, la bolsa de cuero donde se guarda el kifi, y se dispuso a preparar unas pipas. Aisha, que había salido por la puerta de atrás a lo que parecía un patio, volvió corriendo seguida del cordero balando y se sentó en el suelo junto a Esteban. La austera habitación tenía el techo alto con vigas de madera sin pulir y en una pared había un cuadro con una caligrafía árabe. Padre e hija lo miraban todo en silencio. La mirada del padre se cruzó con la del anciano, que no había dejado de observarles desde su llegada. Se ofrecieron una sonrisa.
−Dice Esteban que cultiva usted uno de los mejores kifis de la región −dijo el padre.
−No se equivoca −contestó el viejo. −Llevo muchos años cultivando y Esteban ya es un entendido, sabe de lo que habla.
Esteban le pasó unas pipas al padre y luego a Bárbara. El kifi era verdaderamente extraordinario. De pronto todo cambió. Los colores vibraban. La habitación desnuda estaba llena de detalles. El anciano les sonreía burlonamente y al padre le parecía un zorro astuto unas veces y otras un viejo sabio. Hablaba con la niña en marroquí en voz baja y ella lo llamaba babá. Empezaron a preparar la comida.
−¿Os gusta el cuscús? −dijo Esteban. −Ellos van a preparar cuscús. Si queréis os enseño la plantación mientras tanto.
Salieron al patio y Estaban los llevó detrás de la casa. Había unas cincuenta o sesenta plantas que llegaban a la altura del hombro.
−Son preciosas, papá− Nunca las había visto tan altas.
−Y aún deben crecer un poco más −afirmó Esteban.
Un tronco pulido hacía las veces de banco. Padre e hija se sentaron mientras Esteban limpiaba las hojas muertas.
Estuvieron un rato en silencio, y de pronto Bárbara se levantó de un salto.
−¡Papá, mira cuántas lagartijas!
El padre miró con atención y doce o trece lagartijas de color verde brillante lo rodeaban. Una corría medio a toda velocidad y se detenía. Luego le tocaba el turno a otra y luego a otra, formando un extraño baile.
−¡No tienen miedo! −dijo Bárbara.
−No −replicó Esteban. −Además les encantan los insectos que se comen esta planta, lo cual es muy beneficioso.
Aisha apareció con un palo en la mano seguida del cordero balando y las espantó.
−Déjalas, Aisha, no le hacen daño a nadie −dijo Esteban.
Una ráfaga de viento trajo el olorcillo de la comida.
−¡Qué bien huele! Voy a ver si Abid necesita ayuda −dijo Esteban.
Entró en la casa y Aisha y el cordero entraron tras él. Padre e hija se quedaron a solas un buen rato.
−Qué sitio tan extraño y qué colocón tan gordo he cogido con este kifi −dijo Bárbara.
−Sí, Bárbara, es un extraño lugar y yo también estoy muy colocado, pero eso de que el viejo es un hombre santo... Aunque me parece muy agradable y la niña es encantadora.
−Tiene unos ojos preciosos −comentó Bárbara.
Esteban los llamó a comer.
El cuscús estaba muy bueno, aunque un poco picante. No había cubiertos, así que comieron con los dedos de la mano derecha.
−¿Y lo zurdos pueden comer con la izquierda? −preguntó Bárbara.
Todos se echaron a reír.
Esteban sacó un parchís muy viejo y una cajita de madera con fichas y dados.
−Es mío −dijo −, lo traje para enseñar a Aisha, y le divierte, aunque prefiere la oca, que está por el otro lado.
−¿Quieres jugar con nosotros, Bárbara? Fuera, delante de la casa se está muy bien a esta hora.
Bárbara aceptó y salieron a jugar.
−¡Yo soy las rojas, yo soy las rojas! −gritaba Aisha muy alborotada.
El anciano y el padre se quedaron solos en la estancia. El anciano atizó el fuego y estalló un chisporroteo de brasas ardientes.
−Esteban os ha convencido para que vinierais. Seguro que os ha dicho que yo era un hombre santo, ¿no es así?
−Sí, eso es lo que nos ha dicho, aunque yo no me lo he tomado muy en serio.
−El verdadero santo es él. Es un alma cándida con un corazón de oro, no hay sombra de maldad en él. Es bueno con la niña, con los animales, con las plantas. Me recuerda a ese santo vuestro, ¿cómo se llamaba...? San Francisco de Asís, eso es. Y no creas que trae aquí a todo el mundo, solo a quien él considera. Siempre les hace traer algo de comida. Al final seguro que os ofrece kifi para que compréis. Él piensa que soy un hombre santo de verdad.
−Hablas muy bien español.
−Hablaba mucho mejor, pero he olvidado muchas palabras. Gracias a Esteban las recuerdo de nuevo. Tú me ves aquí como un viejo ermitaño, pero a los diecisiete años, mi padre me enroló a la fuerza en el ejército de Franco. Allí conocí la vida y la muerte, y las cosas terribles que un hombre puede hacer en determinadas circunstancias. Después de la guerra estuve trabajando en París y después en Alemania. Allí me casé y tuve un hijo, aunque el amor no duró mucho y terminó mal. Nunca he vuelto a ver a mi hijo, ya debe de ser un hombre. Tampoco lo echo de menos, me marché en cuanto nació. Tú y tu hija tenéis mucha suerte, os lleváis muy bien. Ya no veo mucho pero soy buen observador.
−¿Y Aisha qué hace aquí? Si me permites que te lo pregunte, no quisiera ser indiscreto.
−No lo eres. Tu curiosidad no es malsana. Hace unos años, cuando Aisha era casi un bebé, su madre, una sobrina mía, se marchó para casarse con un australiano. Se fueron a su tierra y no tenían dinero para el billete de la niña. Al menos eso fue lo que me dijeron. La dejaron a mi cuidado prometiéndome que en unos meses lo solucionarían, pero han pasado más de seis años y no he vuelto a saber nada de ellos. Evidentemente la niña les estorbaba en su nueva vida y para mí en cierto modo ha sido una bendición. Me estoy quedando ciego, y ella me ayuda y me hace compañía. Le tengo guardado un poco de dinero que he conseguido ahorrar por si me pasa algo.
Se quedaron un rato en silencio contemplando las llamas.
−Abid, verdaderamente tu kifi es extraordinario.
−Sí, es bueno. Fíjate, a mi edad todavía me acompaña, aunque hay que ser comedido; eso le debo enseñar a Esteban.
Fuera se oían las voces y la risa de Aisha. Cuando terminaron de jugar entraron entre bromas y chanzas con el cordero balando detrás.
−Le he prometido a Bárbara que te convencería para que nos contaras un cuento. Le he dicho que cuentas unos cuentos muy bonitos −le dijo Esteban al anciano.
−Sí, sí, babá, un cuento, un cuento −dijo Aisha sentándose a su lado.
Todos tomaron asiento a su alrededor y Esteban sacó el cordero al patio.
Abid apuró su pipa y quedó pensativo un rato. Todos lo miraban expectantes.
−Vosotros, padre e hija, me habéis hecho recordar un cuento que tenía olvidado desde hace tiempo y no sé por qué. Algo tendrá que ver.
Se arrellanó en el asiento y comenzó.
−Hace muchos, muchos años, en un lugar remoto, había tres islas muy cercanas entre sí y muy alejadas de cualquier otro lugar. Los habitantes vivían bien sin tener que trabajar demasiado, la tierra era buena, había animales para la caza y el mar estaba lleno de peces, así que no había motivos para la guerra y el rey era justo. La isla más occidental era muy montañosa y desde el pico más alto parecía divisarse en los días claros de verano una tierra lejana. Muchos decían que era un espejismo, otros aseguraban verla con toda claridad. Algunos locos aventureros incluso habían intentado ir más allá de la calmada bahía, atravesar los arrecifes y adentrarse en alta mar, pero ninguno lo había conseguido. Todos naufragaban con sus piraguas en el proceloso océano.

En el extremo de la bahía vivían un pescador y su hijo. El padre siempre le había contado a su hijo que la tierra lejana no era una leyenda. Cuando tenía su edad, su abuelo lo había llevado a la montaña y la había visto.
Una mañana en el mercado, mientras pesaba en la báscula el pescado capturado esa noche, le vino la idea. Fue una iluminación. Se quedó en blanco y los ojos le parpadeaban a toda velocidad. ¡El contrapeso...! ¡La estabilidad...! Vendió el pescado y volvió a su casa rápidamente. Dedicó toda la mañana a buscar una madera gruesa y pesada y estuvo haciendo pruebas de flotación en la orilla. Mandó a su hijo a buscar lianas para hacer cuerdas resistentes. El hijo le preguntó para qué las quería y él le contestó que no preguntara, que se lo explicaría más tarde. Luego fue hasta el fondo del bosque a cortar una caña de bambú de un puño de anchura y la dividió en dos fragmentos regulares. Puso a secar al sol el contrapeso, las lianas y los trozos del grueso bambú. El hijo preguntó de nuevo qué estaba haciendo, y el padre le dijo que esperara, que él tampoco lo sabía muy bien.
Los días en que estuvieron secándose los artilugios los dedicó a hacer unos agujeros del grosor del bambú en la parte alta de la piragua y en el contrapeso. El hijo lo miraba todo extrañado y en silencio.
Cuando las lianas se secaron, hicieron entre los dos una cuerda larga y resistente, luego introdujo un extremo de las cañas de bambú en los agujeros de la piragua y el otro en los agujeros que había hecho en la madera del contrapeso. Después, ayudado por su hijo, lo ató todo con las cuerdas y tapó los resquicios con brea. Lo dejaron secar otros dos días, y de tanto en tanto el padre bajaba a la playa y comprobaba la firmeza de los nudos. Al tercer día llamó a su hijo y le dijo que tenían que hablar, y se sentaron a la sombra de los cocoteros. “Mañana, si el mar está en calma, partiré e intentaré llegar a la tierra lejana”, le dijo. “Pero papá, allí nadie llega, todos naufragan en alta mar”, contestó el hijo muy asustado. “Para eso he hecho estos arreglos en la piragua. Le dará estabilidad, y con un poco de suerte, aguantará el embate de las olas”, dijo el padre. “Tengo miedo, papá. ¿Y si no vuelves?”. “Volveré, no temas. Volveré seguro, confía en mí. Mantén el secreto, no se lo digas a nadie. Si te preguntan, diles que he salido a pescar o que he ido a las otras islas. Sigue tu vida normal, sal a pescar todos los días y vende la pesca en el mercado. Haz un fuego en la orilla por las noches aquí mismo, delante de los cocoteros, eso me guiará si vuelvo en la oscuridad”.
El niño no pudo conciliar el sueño en toda la noche. Por la mañana el mar estaba en calma. Ayudó a su padre a cargar todo lo necesario, agua para varios días, alimentos y algo de abrigo. Se abrazaron, se despidieron y el padre puso rumbo al arrecife. El hijo lo seguía apesadumbrado con la vista; la piragua atravesó sin dificultad los roquedales y se adentró en alta mar. Parecía aguantar bien las olas. Se fue haciendo más pequeña hasta que desapareció.
El niño hacía su vida normal, como su padre le había dicho, y por la noche encendía un fuego junto a los cocoteros. Pasaban los días y después de pescar iba al mercado a vender la captura. Una mañana un amigo de su padre le preguntó por él. “Ha estado enfermo, pero ya se encuentra mejor”. “Si necesita ayuda, bajaré a la playa a verlo”. “No es necesario”, respondió el hijo. “Ya está mejor. Solo necesita descanso. Le diré que has preguntado por él”.
El niño se pasaba horas y horas mirando el horizonte con un nudo en la garganta y contaba los días haciendo muescas en el tronco de un cocotero. Veinte muescas llevaba cuando una mañana vio un punto en la lejanía. Su corazón se puso a latir a toda velocidad. El punto se fue haciendo más grande hasta que pudo ver una embarcación, pero no era la piragua arreglada por su padre sino otra más grande, con dos contrapesos, uno a cada lado. Poco a poco fue distinguiendo al hombre que remaba. Era su padre. El niño se lanzó al agua y fue nadando a su encuentro. Cenaron muy bien esa noche y después de apagar el fuego el padre le contó su aventura. “Cuatro días tardé en llegar a esa tierra extraña. Llegué de noche y eso me libró de ser visto; si hubiera llegado de día me habrían descubierto y ahora no estaría aquí para contártelo. Los hombres llevan armas porque siempre están en guerra con los vecinos y tienen todo tipo de instrumentos para matar. Hay también unos enormes animales de cuatro patas que corren a gran velocidad, que ellos llaman caballos. Están domesticados y montan sobre ellos. Su tierra es plana y no tiene fin. Ellos no ven nuestra tierra como nosotros la suya. Creen que donde vivimos es el fin del mundo, por eso nunca han llegado hasta aquí. Disponen de grandes embarcaciones donde caben muchos hombres, incluso animales, provistas de un palo en medio en el que sujetan grandes telas para que el viento las impulse. Visten ropas de colores que brillan al sol y las mujeres son muy bellas, llevan el cuerpo pintado con extraños signos. Me puse sus ropas y me mezclé entre ellos pasando inadvertido, aunque tuve que fingir que era mudo porque hablan una lengua que no entiendo. Mi piragua llegó deshecha a la orilla y cuando quise volver, robé una de las suyas”.
El padre estuvo un rato en silencio y después acarició la cabeza de su hijo. “Algún día, más tarde o más temprano, llegarán hasta aquí y acabarán con nuestro mundo porque son muy poderosos. Tengo que convencer a los demás de que los he visto, debo hablar con el rey y convencerle de que existen y de que un día llegarán. Deberíamos construir una empalizada a lo largo de la costa para defendernos, y aun así no creo que aguantemos. Tienen muchas armas que matan y están bien adiestrados para ello”.
Nadie lo creyó, y menos el rey. Siguieron su vida como siempre. Tres años más tarde llegaron los extranjeros con sus grandes barcas, sus armas y sus caballos y en unos días acabaron con este pueblo pacífico. A los que quedaron vivos se los llevaron como esclavos.
Y así termina el cuento de aquel lugar remoto.
El anciano tomó el mottoui para hacerse una pipa y todos se quedaron muy serios y en silencio. Aisha, que se había dormido sobre las piernas de Esteban, se despertó con el balido del cordero, se levantó de un salto y se refugió en los brazos de Abid.
−Sí, ya sé que este cuento no termina muy bien, pero así es −dijo.
Esteban salió, el sol se ocultaba detrás de la montaña dejando medio valle en sombra.
−Tenemos que marcharnos si no queremos que se nos haga de noche en el camino de vuelta −dijo Esteban.
Abid salió a la puerta a despedirlos.
−¿Qué significa este cuento, Abid? ¿Por qué te lo hemos recordado? −le preguntó el padre.
Abid le contestó con una mueca risueña.
−Amigo, yo conozco el porque, pero no el porqué.
Emprendieron la marcha mientras Aisha les decía adiós con la mano junto al cordero.
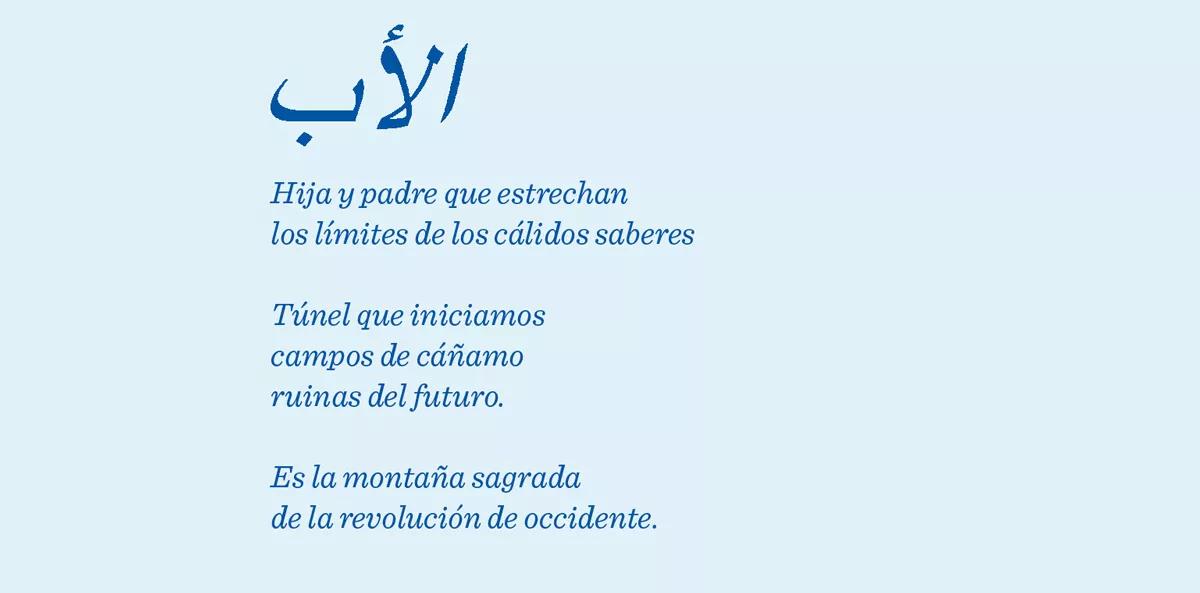
Era de noche cuando llegaron al pueblo.
−¿A que no os habéis arrepentido? −dijo Esteban−. Es un hombre santo de verdad, ¡y qué buen kifi! No os he preguntado si queríais comprar porque sé que os vais mañana, pero ya sabéis dónde estamos.
Entonces se dirigió a Bárbara.
−Eres la mujer más hermosa que he conocido −le dijo. Se puso muy colorado, les dijo adiós y se perdió entre el bullicio de la medina.
−Sabía que algo me tenía que decir. Estuvo mirándome todo el tiempo mientras jugábamos al parchís. Con el colocón del kifi, su pelo rapado y su vieja chilaba me recordaba a un monje de la edad media.
−Abid lo comparó con san Francisco de Asís −dijo el padre riendo. Después entraron en una tienda.
−¿Qué le regalo a mi madre, papá?
−No sé, Bárbara, es tu madre. ¿Por qué no una alfombra bereber de esas negras con dibujos de animales en blanco? Los turistas siempre compran las rojas y las negras son más difíciles de vender. Seguro que las consigues a mejor precio y a tu madre le gustará.
−¡Buen precio, buen precio! −dijo el tendero, que los había oído.
A la mañana siguiente llovía. Pagaron la habitación, se despidieron de los dueños y tomaron un taxi hasta la frontera.
−Bueno, Bárbara, se terminó el viaje.
−Y el kifi, papá −dijo riendo.
−Sí, y el kifi. Lo he probado alguna vez fuera de Marruecos y no es lo mismo, el cuerpo no lo absorbe igual. Al kifi, como al buen vino no le gustan los viajes.
Se quedaron un rato en silencio.
−Papá, ¿Qué quiere decir el cuento que nos contó Abid? −dijo Bárbara.
−No lo sé. Se lo pregunté antes de irnos pero él tampoco lo sabía.
Entraron en una curva muy pronunciada y los dos se agarraron al asiento.
−Habrá que pensarlo, Bárbara −dijo el padre.
No hablaron más hasta la frontera.