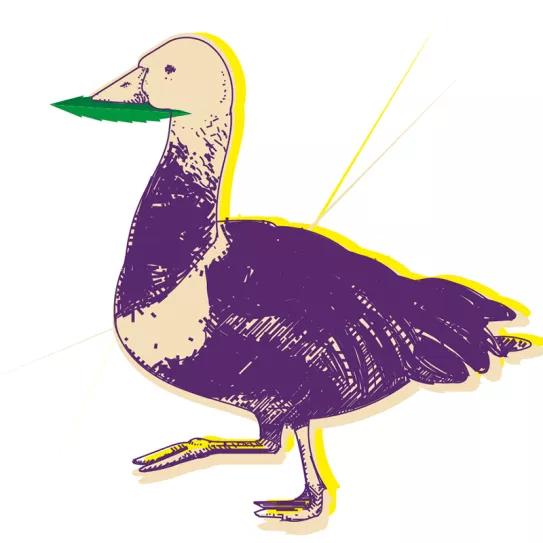Todos los seres vivos se drogan. Quiero decir que toda la vida se extralimita, y sospecho que esta es una de las claves olvidadas de la evolución. De estos excesos, tenemos evidencias en la humanidad y en el reino animal, pero nos faltan sobre las plantas, aunque quizá solo sea cuestión de tiempo que las busquemos y las encontremos.
Una vez tuve un jardín en la Amazonia. Allí pude observar la drogadicción de algunas especies de animales.[1] Por ejemplo, las hormigas sentían predilección por las hojas de coca –para que no me dejaran a las plantas en el esqueleto, tuve que proteger su tallo con unos embudos de lata–, mientras que los zorrunos coatís se extasiaban con el jabón. En sentido contrario, los animales grandes y pequeños huían del aceite.
El caso de los animales drogadictos nos ilustra sobre la relación entre placer y reproducción. La ciencia oficial está obsesionada con demostrar que los seres vivos desarrollamos múltiples estrategias con el único y exclusivo propósito de reproducirnos. Estas habilidades incluyen el placer, pero solamente como señuelo para facilitar el acto fructuoso. Obviamente, relegar el placer a un mero papel instrumental es un fruto del cristianismo pero, por fortuna, tenemos a los animales para demostrar que, además de venenoso, ese fruto es falso, puesto que los animales se drogan no para “acceder a las mejores hembras”, como propala la susodicha ciencia, sino por puro placer.
Las drogas buscadas por las bestias irracionales pueden ser terapéuticas en algún grado pero, desde luego, no son alimenticias ni tampoco hechizos para amantes; ni siquiera pueden considerarse afrodisíacas, puesto que no facilitan una relación directa con el bicho amado –no decimos bicha por si hay andaluces cerca–. Por tanto, podemos decir que las bestias son hedonistas; que se haya alevosamente sustituido hedonismo por irracionalidad es una más de las infinitas tergiversaciones con las que el cristianismo ha gangrenado nuestro lenguaje en general y la definición de lo animal en particular.

Una de las baldas del museo antropológico particular de Antonio Pérez.
Si el placer general y la salud, pero no necesariamente la coyunda generatriz, es el beneficio que buscan los bichos cuando se drogan, igual sucede con el bípedo implume, pero con una pequeña-gran diferencia: la humanidad ha conseguido desarrollar un tipo de drogas que llamaremos “afrodisíacas”. Entendámonos, utilizamos el cansino término desarrollar para darle la vuelta, porque la adecuación de la humanidad a esas drogas es mucho más importante que la domesticación de la droga, sea esta de origen vegetal y/o animal, pero no industrial. Por ende, mejor sería imaginar al rey de la creación como un colectivo con ansias comunes que no como un investigador y domesticador de la droga, aunque también lo sea. Ejemplo: la humanidad sintió hace muchos años el ansia de prolongar el estímulo sexual y, en consecuencia, “domesticó” la cantárida. Este es el auténtico orden lógico causal, claramente opuesto al habitual desorden ilógico que consiste en sostener que el susodicho bípedo desarrolló la Spanish fly en un ambiente aséptico, teórico e incluso anafrodisíaco.
“La evidencia etnográfica nos señala que todos los pueblos se drogan, pero sería difícil encontrar dos sociedades que se sirvan de la misma droga según los mismos motivos y ceremonias”
Sin embargo, antes de precipitarnos en las generalizaciones, hemos de subrayar que, cuando hablamos de las sociedades humanas, las excepciones siempre son numerosas. Ejemplo: según aprecien o desprecien a los hongos, los pueblos se dividen en micófilos (la mayoría de los europeos) y micófobos (los anglosajones); por tanto, era de presumir que los primeros habrían utilizado con fruición los hongos alucinógenos, mientras que los segundos los habrían desconocido. En realidad, no ha ocurrido exactamente así; en efecto, la micofilia de los europeos les ha llevado a construir una frondosa mitología sobre los alucinógenos –supuestamente, comienza con el soma y el hidromiel de la Antigüedad–, pero eso no significa que los anglos desconocieran que su toadstool es la famosa seta alucinógena Amanita muscaria –velay una excepción a una regla universal.
La evidencia etnográfica nos señala que todos los pueblos se drogan, pero sería difícil encontrar dos sociedades que se sirvan de la misma droga según los mismos motivos y ceremonias. La variedad de sus usos y abusos es inmensa, como variados son los paisajes naturales colonizados por la humanidad. Por ello, hace años me sorprendió que un erudito excluyera de la nómina de los pueblos drogotas a los indígenas del hielo y de la tundra –simplificando, los inuit, antes esquimales–. La falsa imagen tópica de un mundo helado sin vegetales le hizo olvidar que las drogas no son solo vegetales, puesto que las de origen animal también existen –aunque no estén suficientemente documentadas en el caso inuit–. Lo cierto es que, en esas comunidades árticas, la ingestión de carne fermentada cumple el papel atribuido a los psicofármacos occidentales: estimula al individuo y provoca una situación social literalmente extraordinaria. Además, y aunque los inuit sean muy carnívoros, el bolo digestivo de animales como el reno constituye uno de sus manjares preferidos. Y, como el reno se alimenta de moras, arándanos, mirtilos, sauces, angélicas y algas, su bolo levemente alterado también actúa como droga, más vegetal que animal.
Ello nos lleva a abrir un paréntesis para prestar atención a las olvidadas drogas de origen animal. Un poco como si agarráramos el rábano por las hojas, en primer lugar debemos citar que la carne en bruto puede ser una droga –¿estarán de acuerdo los vegetarianos?–. Casos ha habido. Por ejemplo, es fama que, inmediatamente después de sufrir la derrota nuclear, los japoneses llegaban al éxtasis consumiendo carne. Los nutricionistas pueden achacarlo a que el hambre los había sumido en el vacío proteínico, los politólogos lo explicarán por la elitesca necesidad de marcar estatus e incluso algún psicoanalista del montón asegurará que era su manera clandestina de canibalizar a los vencedores gringos.[2]
En segundo lugar, señalaremos que la siempre zigzagueante línea divisoria entre droga y medicina es sumamente elusiva cuando se trata de las drogas animales y no tanto cuando son drogas vegetales. Olvidándonos de casos obvios como el de la cantárida, ¿cómo clasificaríamos al almizcle, la civeta o la esperma de ballena?, ¿son drogas o son medicinas?, ¿y los venenos, muchos insectos y los cuernos de rinocerontes? Cuando pueblos antiguo-modernos como los chinos Han creen en los poderes terapéuticos de la queratina, antes de despacharlos como vulgares supersticiones, deberíamos investigar si esa proteína rica en azufre es tan inerte como creemos los occidentales.

Algunos de los cientos de archivadores con documentación que recubren las paredes de la casa de Pérez.
Pero volvamos al uso universal de las drogas por antonomasia: las vegetales. Los enormes repertorios de la variedad a la que antes nos referíamos desdeñan generalmente los casos límite; en concreto, los casos en los que una misma droga puede ser usada como premio o como castigo. Ejemplo: los jíbaros aguarunas (hoy, awajún) veneran la maikuá (Datura spp) pero, conocedores de su peligrosidad, en ocasiones la utilizan para castigar al réprobo. El panorama aún se complica más si añadimos que también la consideran una medicina: “Los aguarunas distinguen cuatro variedades de datura. Todas son alucinógenas. Una de ellas sirve para curar heridas y fracturas. La utilizan como cataplasma sobre la herida. El alma de la planta (el maikuá wakaní) se acerca al enfermo durante la alucinación y le va soldando las quebraduras” (Calderón de Ayala dixit).
Independientemente de que haya drogas limítrofes, nos gusta insistir en que su principal objetivo es alcanzar el placer –individual y/o colectivo, efímero o duradero, con efectos colaterales o sin ellos, orgasmático o de baja intensidad–. Naturalmente, unos drogotas encuentran el placer en los sentidos y otros en el conocimiento; pues bien, creemos que esta clasificación es válida para andar por casa, pero ¿quiénes podrían demostrar que la sensualidad y la sabiduría son categorías excluyentes?: solo los enfermos de occidentalismo. Para las personas que no comulgamos con la masoquista mentalidad hegemónica, esa categorización es tan artificial como nefasta.
Como tiene por costumbre, el daño más nefasto lo inflige la religión. Y es que, por desgracia colectiva y amparada en la ignorancia individual, la religión pretende adueñarse de la experiencia drogota a partir de un tópico literario sumamente insidioso: que las gentes –especialmente, los indígenas– se drogan para “ganar poder espiritual”. Si aceptamos esta contradictoria expresión, poco después tendremos que aceptar que los chamanes, gurúes y espabilados en general entran en un mundo intermedio entre lo natural y lo sobrenatural, aman o pelean con los dioses y etcétera. Lo cual es cierto… a los ojos occidentales. En la realidad etnológica, es cuasi insalvable la dificultad para traducir los conceptos de los otros a los conceptos religiosos eurocéntricos. Por ello, no deberíamos ver religión hasta en la sopa. Pero, si caemos en la tentación, siempre podemos huir de ella sabiendo que, en todos los idiomas, se dice aquello de “a todos los tontos se les aparece la Virgen”.
Por lo demás, la universalidad de las drogas nos sugiere que su origen es tan remoto como para que, para estudiarlo, tengamos que aventurarnos en el resbaladizo terreno de la Prehistoria, cuando no de la paleontología. Si se nos perdona la especulación, diríamos que los más primitivos se drogaban para estimular la memoria. Es decir, se repetían. Por suerte o por desgracia, de esas repeticiones ideales surgió el terrenal concepto del trabajo, no precisamente la mejor idea que pudieron tener nuestros tatarabuelos.
Hemos llegado al final sin emplear el término enteógeno –pero sí su antecesor, alucinógeno– y, lo que es más importante o más inaudito: sin aludir a esa inmensidad de las drogas industriales o químicas, como el fentanilo de moda en Estados Unidos, el amado LSD o las ubicuas anfetas. Pero estamos obligados a subrayar que es evidente que la producción y el uso de eso que llaman “medicinas” es infinitamente superior al de nuestras queridas drogas-de-toda-la-vida. Y, digan lo que digan las falsas estadísticas que propala la Big Pharma, casi todas están diseñadas no para curar, sino para cronificar la dolencia, de manera que el paciente se convierta en adicto de lo que solo atentando contra el idioma puede ser llamado “medicina”. Por todo ello, aquella vieja propaganda que rezaba “Quina Santa Catalina, es medicina y es golosina” debería sustituirse por “No es medicina, pero sí adictiva“.
Quizá hubiéramos de continuar con los aspectos colectivos de las drogas, pero eso nos hubiera llevado a investigar temas tan asfixiados de ideología como, por ejemplo, si las sociedades industrializadas son más adictas que las primitivas, si han de legalizarse todas las drogas, si estas deben protegerse aunque solo sea porque –placeres aparte– son el último refugio del individuo frente a la abusiva homogeneización de los estados y etcétera. No es el momento. En el fondo, en la sempiterna bronca entre lo colectivo y lo personal, bástenos saber que la droga es lo universal más individual.
[1] En internet, se encuentran muchos vídeos de “animales que se drogan”. Mi preferido es el de un jaguar que se deleita masticando Banisteriopsis caapi, más conocida como ayahuasca, yagé, caapi, etc. (véase https://www.youtube.com/watch?v=uIxxqPfys64).
[2] Quizá todos ellos tengan su pizca de razón. Pero ampliemos el campo a un producto de origen animal que goza de prestigio universal: la miel. En Occidente, nadie la clasificaría como droga, pero hemos visto que la energía consumida por los indígenas amazónicos para conseguirla era muy superior a la energía obtenida de los minúsculos panales selváticos. Por ende, si creemos en los idólatras del input-output de calorías, la miel es un producto antieconómico, primer paso para declararle droga.