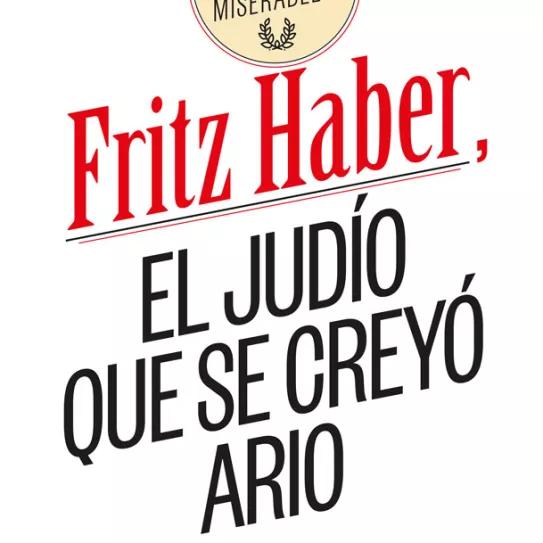La Alemania nazi, una supranación que engendró a sus propios superhombres ayudada de su potente y avanzada industria química, con la intención de hiperestimular a sus tropas y población, proscribiendo sesgadamente el uso recreativo de las drogas y sufriendo las consecuencias de la gorilácea adicción del Führer.
Que gastaba fuste de estrella rock Hitler, y por extensión el nazismo, lo apostillan detalles varios: esas multitudinarias concentraciones de fervor escenificadas por Joseph Goebbels, preludiando con su pecuaria idolatración los festivales musicales; las imágenes documentales del Führer asediado por la sección femenina de las Juventudes Hitlerianas, cual histéricas admiradoras de los Beatles; las miles de cartas mensuales que recibía de su público, devocional correo de fan; los megalómanos delirios de Adolfo, tan seductora y llamativamente gestuales, amanerados, como pudieran serlos luego en su canibalizadora ataraxia los de Little Richard o David Bowie. Pero por encima de todo, su afición a las drogas, que le transfiguraban en aquel superhombre nietzschiano anhelado por el nacionalsocialismo, pero también en su contradicción: el uber-yonqui. Adicto terminal que con su capacidad de ingesta degradaba a William Burroughs y Johnny Thunders a humildes meritorios, pasó Hitler los últimos años de la guerra sistémica y artificialmente euforizado..., hasta que se le agotaron las existencias. La súbita decrepitud, los ciclotímicos cambios de humor, el derrumbe mental y psicológico que a los cincuenta y seis años harían de él un espectro de venas destrozadas y dentadura podrida vagando por el Fuhrerbunker, no eran síntomas del Parkinson, sino del monazo de Eukodal, por citar solo uno de los gorilas que le trepaban por la chepa.
Si las sustancias químicas aplacaron o espolearon su demencia no viene especialmente a cuento, aunque quepa preguntarse qué habría sucedido de disponer de acceso el frustrado pintor austríaco al LSD, o de haberle dado por la yerba, ya que en el contexto de la Alemania nazi hemos de hablar de una locura colectiva, nacional, y una droga sin paliativos, el propio nazismo per se. Toxicomanía social, trazó el nazismo una paradójica elipsis de la ebriedad que comenzó aplicando tolerancia cero a drogas y drogadictos, pasó a continuación a hacer de los estimulantes dieta esencial de un líder superado por su ambición, y acabó finalmente permeando con cocaína, heroína y particularmente metanfetamina a gran parte de la población, desde la soldadesca hasta las amas de casa, pasando por el sector obrero. Empleando las drogas como arma de Estado, daba el nazismo con la que en esencia sería la más maravillosa de las Wunderwaffe. Con ellas, pensaban, podía paliarse la inferioridad numérica y material de Alemania respecto a los aliados, sumergiendo a la población en la misma marmita en la que cayó Obélix de niño, en el néctar y la ambrosía que hacían inmortales a Zeus y al resto de los númenes del Olimpo, no por ello menos sujetos a su fatum.
Titanes de la farmacopea
En los orígenes de la cultura rúnica, concretamente los hongos mágicos y el mirto con que los vikingos se animalizaban más si cabe, cayendo en beligerantes trances, se encuentran los ancestros de una megaindustria farmacéutica, la germana, en principio de benevolentes intenciones pese a estar financiadas sus investigaciones por los intereses militaristas del Deutsches Reich. Con objeto de apaciguar el dolor, en 1804 el químico Friedrich Sertürner dilucidaba la morfina, mientras que en 1897 Felix Hoffman sintetizaba aspirina y heroína. También pionera de la industrialización farmacológica, gracias a sus adelantos químicos y capacidades fabriles, a partir de 1827 Alemania impulsaba a través de Heinrich Emanuel Merck una instalación en Darmstadt que contaba con laboratorios de tecnología punta y varias plantas químicas, haciendo de ese país el más importante manufacturador de drogas de la época.
Dicho monopolio mundial sería posible gracias a la colaboración establecida entre universidades y corporaciones, y a las abultadas ventas de morfina, patentada por Merck, incrementándose la producción de opiáceos cuando la derrota del Imperio del káiser en la primera guerra mundial despojaba al país de sus colonias en África, China y el Pacífico, y con ellas de café y tabaco. Forzada pues la nación a diseñar sus propios tónicos artificiales, a falta de excitantes naturales, la morfina y sus derivados dispondrían los cimientos de una generosa posología ideada para aliviar las monstruosas secuelas físicas y mentales sembradas por la conflagración entre los soldados supervivientes, amén de las padecidas por la psique colectiva; haciéndose su dispensación extensiva a la población civil, fundamentalmente como calmante y anticatarral. Popularizadas esas sustancias, y la heroína, patentada por Bayer y legal en Alemania hasta 1950, la ciudadanía cobraba conciencia de aquellos analgésicos milagros, pero también se hacía eco de los efectos secundarios y del potencial adictivo de los alcaloides.
Consecuencia de las trágicas vicisitudes por las que atravesaba la derrotada Alemania, la República de Weimar, instaurada tras la disolución de la monarquía, se manejaría particularmente transigente con comercialización y consumo. El país necesitaba ese alivio apotecario para disipar el trauma psíquico y la lastimosa realidad que le legaba en herencia la guerra. Para 1926, Alemania se encontraba en cabeza de los estados productores de morfina, ostentando la distribución mundial de heroína y cocaína, y Berlín devenía babilónica meca de una narcoutopía, similar a la que se vivía en el Estado libre de Fiume por cortesía de D’Annunzio. Con prescripción o sin ella, hampa, aristocracia, estrellas de cine, artistas, facultativos médicos y el común de los mortales adoptaban el placentero arte de esnifar y/o pincharse, encontrándole nuevas aplicaciones al arsenal químico que oficialmente avituallaba a los veteranos de guerra. Hasta los poetas glosaban los estremecimientos de esos novedosos hábitos, como Fritz von Ostini: “No hace mucho tiempo/el dulce alcohol, esa bestia/trajo tibieza y dulzura a nuestras vidas/pero entonces los precios aumentaron/y con cocaína y morfina/lo sustituyeron los berlineses/dejemos que emerjan flashes relampagueantes/¡esnifemos y pinchémonos!”.
Considerada una enfermedad sanable la adicción, ampliamente extendida entre los veteranos, con el advenimiento de la Machtergreifung en 1933, esto es, la entrada en la cancillería del Partido Nacionalsocialista Obrero, la política en materia de drogas del nazismo adoptó esa óptica y esa tolerancia pero aplicándola exclusiva y partitocráticamente a sus adeptos. Antagonistas, clases desfavorecidas y minorías étnicas no entraban en tal cuadro clínico, siendo la drogodependencia en esos sectores declarada por la medicina nazi incurable, síntoma de una decadencia intrínseca, propia de seres inferiores.
Ciegos de esvástica
El estricto puritanismo de Hitler sería utilizado por el nazismo para fomentar su imagen de infatigable e infalible supraente, al que nadie ni nada desaceleraría en su carrera por restituir a Alemania la supremacía perdida. No fumaba ni bebía, solo comía verdura; su cuerpo era un sacro templo en el que ni siquiera el café penetraba. Y a las mujeres, ni tocarlas. Lo suyo era todo genio y figura, santificado, predestinado. Consecuentemente, el nazismo anatemizaría las drogas, proscribiéndolas salvo alcohol y tabaco, aunque tampoco bien vistos por la moral nazi. Los adictos a “venenos” del placer pasaban a ser “criminales enfermos”, enemigos de la raza aria eliminados por el Estado con inyecciones letales, o internados en campos de concentración. Las drogas constituían por ende una problemática inherente a los judíos, proclamaba el partido, pueblo degenerado proclive a las dependencias. Unas y otros debían ser erradicados. Esa operación profiláctica, en lo que a sustancias concierne, no obedecía a los efectos perniciosos de la toxicomanía, sino a la voluntad de hacer del credo nazi la ebriedad social por antonomasia, única y legitimada.
Clandestinizada la cultura de la droga en Alemania, la ideología política sería el único éxtasis permitido. Si Luis XIV decía ser el Estado, Hitler aullaba a los cuatro vientos que la droga era él. Sin embargo, el figurativismo solo funcionaba sobre el papel. El arrollador ritmo que debía asumir una nación arrastrada por la dinámica nazi, obligada a “despertar” aunque fuera a porrazos, pero sobre todo a golpe de subidón patriótico, vino a engrasarlo precisamente, de todos los posibles, un negro, atleta para más señas. El abrumador triunfo del corredor Jesse Owens en las Olimpiadas de Berlín, posible gracias al prototipo de zapatillas que ensayaba con él Adidas, marca alemana, y también a la Benzedrine, anfetamina de patente estadounidense, impelía al doctor Fritz Hauschild a desarrollar para la compañía Temmler el Pervitin, la primera metanfetamina germana, patentada en 1937. Pervitin, la Volksdroge, encapsulaba en pastilla rojiazul al nacionalsocialismo, sin receta y extendiéndose transversalmente por la sociedad nazi, con visionaria coartada y comercialización: integrado en la fórmula del chocolate Hildebrand, las amas de casa no solo podrían concluir sus tareas domésticas en un pim-pam, además se adelgazarían, ya que el Pervitin suprimía el apetito.
Para 1939, año en el que da comienzo la segunda gran guerra, no eran pocos los soldados destacados en el frente que escribían a casa pidiendo que les expidieran Pervitin. Por su parte, el fisiólogo Otto Ranke –miembro del Sturmabteilung, las fuerzas paramilitares del partido nazi, y de la Wehrmacht, amén de director de la Academia Médica Militar y otras instituciones– experimentaba esa anfetamina con noventa de sus alumnos, concluyendo que podía ayudar a Alemania a ganar la guerra. Masivamente distribuida en infantería y aviación, se añadía luego a su fórmula la cocaína, complementando así unos efectos que transformaban a los combatientes en “máquinas animadas”, inasequibles a la fatiga, el sueño, el dolor y el pánico. Ranke, que acabó enganchándose, no calculó no obstante que los efectos adictivos del combinado lograrían precisamente lo contrario, inutilizando a muchos soldados, víctimas del síndrome de abstinencia cuando a la intendencia se le vaciaban los botiquines. Temmler redoblaba así su producción de Pervitin, y durante la invasión de Francia, 1940, cada soldado consumía cinco pastillas diarias. Se atribuye la eficacia de la Blitzkrieg, o guerra relámpago, a ese compulsivo régimen de estimulantes que permitió a las tropas mantenerse despiertas, y activas, durante tres días y tres noches.
Al Estado mayor del ejército nazi no le pasaban por alto esos resultados, granjeándose las drogas el rango de armas complementarias. Y si mientras el conflicto se resolvía favorable al Eje esas sustancias obraban prodigios, con más razón debían hacerlo al solidificarse la imposibilidad de debelar a los aliados. En 1944, el ingenio científico nazi ponía en práctica un plan por el que submarinos monoplazas remontarían el estuario del Támesis. El único inconveniente de ese proyecto: los pilotos debían mantenerse despiertos durante varios días. Superaba ese obstáculo el doctor Gerhard Orzechowski, farmacólogo jefe de la comandancia naval en el Báltico. Su idea, una goma de mascar de cocaína, resultaba a la postre la más poderosa de las drogas empleadas, ensayándose antes con prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen, donde a su vez dichos internos debían probar la resistencia de unas nuevas suelas de calzado, caminando sobre una pista de grava hasta que caían desfallecidos. A diferencia de estos, que “trabajaban” al aire libre, encajonados en sus ataúdes metálicos, sin posibilidad de moverse y aislados del mundo exterior, los pilotos de los monosubmarinos fueron víctimas de episodios psicóticos. Desorientados, histéricos, muchos de ellos perderían el rumbo en un empeño que de todos modos se sabía tan suicida como el de un hombre bomba terrorista.
La isla del doctor Morell
En similar estado de hermetismo mental que aquellos kamikazes sumergibles, Hitler se encapullaba en un piélago de paranoia y recelos, también de problemas de salud, fuertes dolores intestinales, requiriendo los servicios del doctor Morell y sus poco convencionales métodos. Este había tratado a Heinrich Hoffman, el fotógrafo oficial del Reich, y desde finales de los años veinte gozaba de alta estima entre sus pacientes, a los que inyectaba soluciones de “vitaminas”, poniéndose su consulta de moda entre los pudientes. Morell no desperdició esa oportunidad de acceder en 1936 al puesto de médico personal de su caudillo, prescribiéndole al Führer un preparado llamado Mutaflor que mejoró notablemente su condición, evitándole tomar pastillas, que tanto le perjudicaban al estómago. En adelante, la relación entre ambos se estrechó con un nudo de interdependencia. Hitler solo confiaba en Morell, y el galeno contemplaba al mandatario como el único capaz de asegurarle su ventajosa posición. En 1941, cuando las vitaminas dejaron de hacerle efecto al Führer y este recaía en sus dolencias, Morell probaba sin éxito hormonas animales y varios medicamentos, cada vez más potentes, hasta dar con uno de esos “venenos” que tanto despreciaba el nazismo, el Eukodal.
Opiáceo de diseño derivado de la heroína, el Eukodal, posteriormente conocido como oxicodona, inducía enérgicos estados de euforia. Tal era su potencial, que en 1943, año de la caída de Mussolini, también enfermo y desolado por el curso de la guerra, los alemanes impusieron a su aliado los cuidados de Morell y la dieta de Eukodal, reportándose a Berlín informes semanales de la evolución médica del Duce, positiva pero no lo suficiente para evitar su inminente arresto y destitución.
Varias inyecciones al día, y otras tantas de Vitamultin –en realidad metanfetamina diluida en agua–, combinadas con otras dos de la cocaína de alta pureza que pasaría a administrarse tras superar el atentado de la Operación Valquiria en 1944, no así las secuelas auditivas, transformaban a Hitler en un entusiasta de Morell y de las drogas. Ese mismo año, alarmados varios colaboradores del Führer por su galopante adicción, intentaban sin éxito deshacerse de aquel rasputiniano Dr. Feelgood que tanta ascendencia cobraba en la corte del Reich. Hitler se oponía en redondo a prescindir de sus servicios. Sin él, temía, estaba acabado. Y la adicción no constituía inconveniente alguno, pues pensaba que fallecería prematuramente y debía concluir su obra a cualquier precio, bloqueándose psicológicamente ante la evidencia de su toxicomanía, tan poco aria. Así, a imagen del Dr. Jekyll y su alter ego, brincando en cuestión de segundos de un estado de frágil abulia a una ebullición volcánica, Hitler asombraba a propios y extraños con ese zigzagueante gráfico anímico.
Bombardeadas por los aliados las factorías de Eukodal y Pervitin, en febrero de 1945, Hitler conocía el síndrome de abstinencia, viniéndose abajo. El oportunista y embaucador Theodor Morell, Der Reichsspritzenmeister, “el Maestro de las Inyecciones del Reich”, como le apodaba Göring, llegaría a administrar al Führer setenta y cuatro sustancias y veinte pinchazos al día. Capturado por los americanos, fue interrogado pero no se le acusó de ningún crimen de guerra y le dejaron libre en Múnich, donde fue recogido en lastimoso estado por una enfermera medio judía de la Cruz Roja, que le condujo a un hospital, donde fallecía en 1948.