“¿Te interesa hacer un reportaje sobre la casa Etno-Ahuano? Es un centro de retiro que está abriendo la Fundación Josep Mª Fericgla en la Amazonía ecuatoriana, en plena selva, enfocado sobre todo al uso de la ayahuasca”. La invitación implicaba al menos nueve días de viaje, pero ¿cómo decir que no a la posibilidad de conocer la selva, de tomar ayahuasca en plena selva amazónica? Atrapado en las rutinas del trabajo y la vida doméstica había dado ya por acabada, al menos hasta que los niños fueran un poco más mayores, la época de los grandes viajes y, sin embargo, necesitaba más que nunca un respiro, una pausa, desconectar para poder volver de nuevo a mi puesto sin el cansancio de fondo que gobernaba mis días. Trabajar en una revista te hace estar al tanto de las historias de mucha gente, y entender que ese cansancio no es algo exclusivamente tuyo sino una característica de estos tiempos agónicos en los que estamos conectados a un flujo de información constante. Varios amigos míos han dejado las redes sociales y aseguran dormir mejor, pero el desgaste no solo es cosa de las pantallas y del peso que implica estar siempre representándose a uno mismo en el escaparate digital, también está la incertidumbre del mundo, la precariedad y sus amenazas, el miedo a perderlo todo. La existencia contemporánea se ha vuelto agotadora.
Llegada a Quito
Cansado de mí mismo me subí en el avión con destino a Quito. Pocos días antes había terminado la ola de movilizaciones contra el Gobierno. Las imágenes de las marchas indígenas hacia la capital y de los disturbios entre manifestantes y policías habían dado la vuelta al mundo. Hubo toque de queda y la suspensión de algunos vuelos me hicieron temer la cancelación del viaje. Sin embargo, la ciudad estaba tranquila cuando llegué, con empleados municipales entretenidos en reparar los destrozos de la revuelta y gente por todas partes maldiciendo a la clase política ecuatoriana y al vicio tan extendido entre las autoridades de entender el poder como una oportunidad de negocio particular. Taxistas, camareros, dependientes del mercado, a cualquiera al que le preguntaras te contestaba con resignación y, para mi sorpresa, con bastante altura y lucidez. Los ecuatorianos son gente preparada, con unos niveles de educación aceptable, que no se merecen la plutocracia corrupta que gobierna su país.
Me he tomado en serio mi viaje a la selva y acudo en Quito a la Casa del Alabado, un museo de arte precolombino lleno de tallas de piedra y esculturas cerámicas de distintas épocas que mantienen, en algunos casos seis mil años después de ser creadas, un poderoso halo de misterio. Hay efigies de piedra que fueron en su día representaciones de ancestros que se enterraban hasta la mitad simbolizando su aparición desde el inframundo. El búho aparece en las tallas más antiguas como animal totémico, por ser un ave nocturna a la que se le atribuyen poderes de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos; hay monos aulladores, cóndores, zarigüeyas de ojos oblicuos, perros, zorros, mariposas, arañas y cangrejos que se integran en cuencos o en objetos musicales como botellas-silbatos, y que hablan de sociedades en las que la relación con los animales era muy cercana. Hay además una sala con las venus de la cultura Valdivia, diosas de la fertilidad, entre las que destacan hermafroditas que hoy permiten una interesante lectura transgénero o, al menos, encarnan el sueño de estar liberados de ser hombre o mujer, ensayando una forma en la que lo masculino y lo femenino se integran sin conflicto, ¡qué hermosa utopía!
No es un museo muy grande y, sin embargo, una de las salas está dedicada a “El mundo espiritual del chamán”. En la cartela informativa se puede leer: “Los chamanes son depositarios de los conocimientos milenarios de sus pueblos y se encargan de las actividades rituales necesarias para el bienestar común. Cuando participa en el ritual, el chamán se comunica con espíritus poderosos y emprende peligrosos viajes espirituales en el inframundo donde a veces lucha con espíritus malignos”. En esta sala hay figuras de varias épocas y lugares, algunas con la utilidad de ser pipas o recipientes, que representan a chamanes ofreciendo sustancias psicotrópicas. La visita a la Casa del Alabado me permite familiarizarme con el arte y la cosmovisión de aquel mundo anterior a la llegada de los conquistadores españoles. Todavía no he probado la ayahuasca, pero imagino las visiones que provoca como animaciones inspiradas en esta iconografía ancestral.



Las mil historias del personal
"Gabriel tiene 70 años y, además de carpintero capaz de trabajar durante horas sin que parezca cansado, es el chamán curandero de su pueblo. No habla demasiado, quizás lo que más me fascina de él es verlo sentado inmóvil mirando el horizonte durante el atardecer"
Desde Quito marcho por 10 dólares en taxi colectivo hasta Tena. Un viaje que en unas tres horas atraviesa la cordillera de los Andes hacia el oriente, subiendo más de 3000 metros para luego descender hasta un paisaje tropical donde sobran los abrigos y jerséis. En Tena me esperan Cristina y Xavi, una pareja de catalanes contratados por la Fundación J. M. Fericgla para sacar adelante el proyecto. En media hora llegamos a Punta Ahuano, desde donde tomamos una canoa motorizada que, en veinte minutos, remontando el río Napo, nos deja en el embarcadero cuyas largas escaleras ascienden a la Casa Etno-Ahuano. Le llaman casa, pero es un conjunto de bungalós o cabañas de madera conectadas entre sí por escaleras y caminos que serpentean entre los desniveles de un terreno cruzado por un riachuelo y con una vegetación exuberante. Mi cabaña tiene cuarto de baño, dos camas con buen colchón y con dosel para que no se cuelen insectos, una mesa, una silla y dos ventanas con mosquiteras, una que da a la selva y otra que da al río y desde donde se ve la puesta de sol. Es un lugar paradisíaco a solo cuatro horas de Quito.
Cristina Rovira, una abogada que cuando ejercía llegó a asesorar a CSC y que gracias a una crisis existencial aterrizó en Can Benet Vives, el campus a una hora de Barcelona donde el Dr. Fericgla imparte sus enseñanzas. Queriendo dar un cambio a su vida Cristina se hizo secretaria de Can Benet durante año y medio, hasta que surgió la oportunidad de venirse a la Amazonía ecuatoriana a poner a punto este resort. Es una mujer menuda y con poderío, todo el mundo sabe aquí que es la jefa de operaciones. No necesita coger un machete como Xavi, su autoridad consiste en una mezcla de amabilidad y firmeza, necesaria para poder hacer avanzar este proyecto. A su lado esta él, Xavier Palau, su novio, que ha pedido una excedencia en su empleo de camillero en el Hospital Sant Pau de Barcelona para poder estar aquí. Él tiene 31 y ella 33, y supongo que estar juntos aquí es un plan envidiable para una pareja joven; podrán presumir ante sus nietos de los años que pasaron en la selva, en un futuro en el que a lo peor la Amazonía ha sucumbido a los incendios. Xavi quiso antes de emigrar presentarse a las oposiciones de bombero, precisamente; también empezó a estudiar Ciencias Ambientales en Girona, y sabe lo que es trabajar como peón de albañil, a lo que habría que añadir que estudió medicina tradicional china. Mientras lo escucho pienso que todas sus decisiones conducían inevitablemente hasta esta casa; con esa biografía no resulta extraño verlo con el machete desbrozando la maleza.
Cristina me pregunta entonces a qué he venido exactamente. Le cuento que mi intención es escribir un reportaje y rápidamente me organiza la agenda con excursiones a los alrededores. El sol se pone frente a nosotros en un horizonte en el que se divisa la cresta nevada del volcán Cotopaxi. Desde la gran estancia en la que estamos me aseguran que incluso se ve, pero al mediodía, el volcán Antisana. Hablando de la actividad de los volcanes ecuatorianos nos sentamos a cenar con Giovanni, Gabriel, Jose y Paul. Giovanni es el guarda que se encarga del mantenimiento y hace de guía en las caminatas por la selva. Gabriel, es carpintero y chamán shuar y con su yerno Jose, albañil, están arreglando las cabañas. Y Paul es el cocinero, quien antes de sentarse a la mesa y acompañarnos nos sirve una exquisita sopa a la que sigue un pescado de río llamado bocachico, recién pescado por él con su atarraya. Paul es de la etnia quichua, como Giovanni, y es con 22 años el más joven, ha estudiado cocina y me explica que la comida que estoy disfrutando es el menú del personal, que para cuando vengan los huéspedes de verdad habrá una carta más imaginativa y con varias opciones, entre ellas la vegana.
Cristina me cuenta que durante los recientes paros a ninguno de los trabajadores les importaba que los supermercados y las tiendas se quedaran vacíos, que ellos podían sobrevivir cazando, pescando y recolectando aquello que la selva les daba. Moviendo la cola llega Lobita, una perra color canela que está embarazada del perro del vecino. Giovanni, su dueño, en otras ocasiones en que un perro la había enganchado la bañaba tres veces en el río y evitaba así el embarazo. ¿Y esta vez? Esta vez la bañó solo una vez y por eso pronto tendría descendencia. Como no entiendo bien el método anticonceptivo, Xavi me explica que lo que sucede es que la perra, del esfuerzo que tiene que hacer para nadar en un río de aguas torrenciales, acaba abortando. Cada cual tiene aquí su historia, mil historias que se entretejen en la tupida trama de la selva y se cruzan en el propósito de hacer confortable este lugar.
Es ya de noche y el espacio se llena de una sinfonía de grillos, ranas, aves y otros insectos y animales que no reconozco, sobre el rumor del río al fondo. El ambiente sonoro nocturno es tan exuberante como el paisaje vegetal que se aprecia por el día. Todo aquí es de una magnitud apabullante.



Primera inmersión
Al día siguiente hacemos una visita a la comunidad de San Alberto. Avanzamos por la selva durante tres horas con Giovanni al frente que va abriendo los senderos a machete y nos alerta de algunos peligros menores, como unas hormigas diminutas que te pican y te dejan dolorido durante veinte minutos y que circulan por la corteza de algunos árboles en los que hay que evitar apoyarse; también nos señala a su paso los árboles que sirven para madera y las propiedades de las plantas: el cacao, el ajo campero, la flor del beso o la xanta. Capítulo aparte merecen aquellas utilizadas con fines pedagógicos en la crianza de los niños, como la planta de las condiciones –cuyo pedúnculo al troncharlo libera un olor que hace estornudar–, el ají –que pica– y la ortiga roja, cuyos poderes urticantes obran milagros con los pequeños más desobedientes.
Tras tres horas caminando por la selva llegamos a la comunidad. Yo, en mi ignorancia, me la he imaginado como un conjunto de chozas primitivas, con mujeres amamantando a niños desnudos, pero no, no era San Alberto una comunidad de indios no contactados. Hasta allí llega una carretera, viven en casas montadas sobre palafitos y desde hace cuatro años tienen hasta luz eléctrica. Son unas cincuenta familias que subsisten con cierta dignidad, en una pobreza con televisores y carteles electorales en las paredes de algunas casas. Visitamos en primer lugar las cabañas que están construyendo junto al río Branco. La casa Etno-Ahuano va estableciendo alianzas con los vecinos, en este caso se trata de poder ofrecer a los visitantes una excursión de tres horas por la selva, con parada y fonda en San Alberto y la posibilidad de tomar ayahuasca en aquellas cabañas en la ribera del río Branco, cuyas siete cascadas merecen una visita.
Tras bebernos unos vasos de Coca-Cola despachados en la tienda de la comunidad, volvemos a casa. Durante toda la excursión ha estado nublado, sin embargo, la humedad tropical y el esfuerzo de ir subiendo y bajando, y a veces resbalando, por el accidentado terreno me hace sudar a chorros, nunca he sudado tanto y durante tanto tiempo. Giovanni tiene 38 años, cinco menos que yo, y parece incansable, como su perra Lobita que nos acompaña todo el camino. Al llegar, mientras esperamos a que nos preparen algo de comer, aprovecho el sol radiante que ha salido y bajo a bañarme.
La Cascada del Duende se llama así porque el riachuelo que cruza la finca cae por una quebrada de piedras en las que se intuye la cara de un duende. Es de agua cristalina, a diferencia del río Napo en el que desemboca, que baja turbio. Me baño desnudo y pongo mi ropa sudada a secar en el tronco de un árbol caído. Ha sido una buena primera inmersión en la selva, sin duda. En mi cuaderno apunto “el paraíso es también agotador”.
El tercer día en la selva
"Tumbado en la cama me eché a reír: había viajado miles de kilómetros dejando a mi familia al otro lado del Atlántico, con la intención de tener un viaje trascendente de ayahuasca y no había pasado nada digno de ser contado"
Al día siguiente me voy con Giovanni al río Pangayacu. Una excursión más relajada en las que continúo aprendiendo nombres de árboles y de plantas medicinales. Nos paramos al pie de un ceibo majestuoso y me cuenta que el ceibo es la puerta al otro mundo, que cuando en una comunidad alguien es señalado como chamán debe pedir permiso al ceibo para que le deje pasar a través de él hasta el otro lado. En las historias de Giovanni el realismo mágico se alimenta de la tradición quichua y de internet. Me enseña unas heces, casi del tamaño de una boñiga de caballo y me cuenta que es de una thuli, una lombriz de dos metros de larga que sale cuando llueve. En un programa de televisión vio como con una de esas lombrices gigantes hacían mortadela y desde entonces ya jamás come mortadela. Cuando llegamos al río, mientras yo me baño en una poza, rodeado de árboles gigantescos, él pesca con sedal hasta siete shuti de un tamaño entre el boquerón y la sardina. A la vuelta escuchamos a dos tucanes. La palabra tucán, lo comprendo entonces, es onomatopéyica, reproduce el canto del pájaro en dos golpes, un canto que recuerda al sonido de dos piedras cayendo en el agua.
Por la tarde converso con Xavi y Cristina sobre el Procés y los paros en Quito. La conversación se desmaya ante la realidad imponente de la selva. Cataluña, España, parecen lejanas abstracciones sometidas a problemas imaginarios. En mi entusiasmo selvático especulamos con la posibilidad de ayudar en la solución del conflicto sirviéndoles a todos los políticos implicados en el asunto un buen vaso de ayahuasca en la casa Etno-Ahuano.
Pregunto cómo y cuándo puedo tomar ayahuasca y Cristina me dice que mañana puede ser un buen día, que le pregunte a Gabriel si le queda. Gabriel, tiene 70 años y, además de carpintero capaz de trabajar durante horas sin que parezca cansado, es el chamán curandero de su pueblo, a cinco horas en autobús desde Tena. No habla demasiado, quizás lo que más me fascina de él es verlo sentado inmóvil sobre un espartano taburete mirando el horizonte durante la hora del atardecer. “No hacer”, “parar el mundo”… Las enseñanzas de don Juan, de Carlos Castaneda, leídas con pasión en mi adolescencia me vienen inevitablemente a la memoria cuando lo veo. Cristina, y estoy de acuerdo, habla de la bondad de su mirada. Si por algo no he tomado ayahuasca antes es por mi alergia a los rituales folklóricos impostados y mi distancia con las psicoterapias en general, reacción provocada por venir de una familia donde se le daba mucha importancia a la transformación personal y a la superación del ego. No digo que los guías no sean necesarios en experiencias psicodélicas, solo que a mí el formato acostumbrado de la toma de la decocción me da mucha pereza. Sin embargo, aquí todo resulta muy natural. Gabriel me dice que le queda suficiente para poder tomar al día siguiente; su yerno a lo mejor se apunta.
Jose tiene 27 años y probó por primera vez la ayahuasca con 8. Le pregunto sorprendido por lo que sintió y me dice riendo que no sintió nada, que se quedó dormido. Luego me cuenta que para ayudar a sanar una fractura de rodilla tomó guanto –Brugmansia arbórea, cuyo alcaloide es la escopolamina, la famosa burundanga–, que le ayudó pero que el guanto es muy fuerte, que te deja varios días tirado y tienes que medir muy bien la dosis. Jose tiene un hijo de 9 años y una hija de 6. Por cómo hablan me da la impresión de que para ellos la ayahuasca y el guanto es una medicina, que no tienen nada que ver con lo que popularmente se entiende por drogas.
Terminada la cena encontramos en el suelo una hormiga conga, del tamaño de un grillo con un aguijón trasero que si te pica te tiene un día entero bailando la conga (de ahí el nombre). También se la conoce como hormiga bala, porque su picadura, 30 veces más potente que la picadura de una avispa, se parece a sufrir un disparo a quemarropa. Apunto en mi cuaderno una larga lista de insectos y peligros de la selva. Me hablan de serpientes, de zancudos, del mancho que te escupe un líquido y te produce un sarpullido y de la wata-wata, una lagartija grande con un aguijón en la cola. Y está la mariposa del amor, también conocida como mariposa caimán, con cabeza en forma de serpiente o de cacahuete, según se mire, que te pica y, si no quieres morirte del dolor, debes tener relaciones sexuales antes de que pasen 24 horas.
Yo, temeroso de los mosquitos, me he traído repelente y llevo desde que aterricé en Quito tomándome una pastilla diaria de vitamina B. Según me había asegurado mi farmacéutica, la ingesta de la vitamina B confiere al sudor del que la toma un olor desagradable para los mosquitos hembra, que renuncian así a probar tu sangre. No sé si estará científicamente demostrado, pero durante esos días en la selva no he tenido molestias con los únicos mosquitos presentes durante mi estancia, la insidiosa arenilla, que apenas se ve pero produce unas ronchas que tardan en desaparecer varias semanas. Del resto de peligrosos insectos que apunté en mi cuaderno no veré ni las huellas, a excepción de algunas hormigas congas que aparecen por la noche y desaparecen por el día.

La toma de ayahuasca
Mi carácter descreído no me impide vivir con expectación y novelería la experiencia de la ayahuasca, desde antes de tomarla. El día amaneció radiante y tras desayunar me bajé al río a bañarme. Crucé hasta una pequeña isleta que está en medio y me tumbé a tomar el sol. El primer día me asustaba la corriente poderosa de aquel río permanentemente alimentada por las lluvias torrenciales de la selva. Pero la noche anterior me metí con cuidado y era un agua tan viva que el baño me resultó energizante. El Napo es un río mítico, por él descendió Francisco de Orellana con sesenta hombres en busca del quimérico país de la canela y a ratos esperanzados en encontrar el vellocino de oro de los argonautas. El viaje fue una odisea de penurias que inmortalizó a De Orellana como descubridor del Amazonas, donde desemboca el Napo, que entonces se llamaba Canelo. Más que su carácter histórico sentía al bañarse en él que de alguna forma me estaba sumergiendo en el torrente sanguíneo que alimenta el pulmón del planeta.
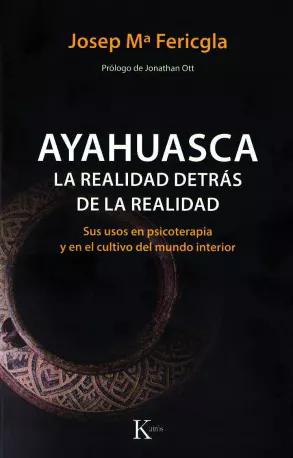
Comí a mediodía y siguiendo las indicaciones de Gabriel a partir de ese momento solo bebí agua. El viento comenzó a agitar los árboles y se puso a llover a cántaros. Para ver el espectáculo me tumbé en una de las hamacas que cruzan la choza que hay junto a la cabaña grande, una choza a pie de tierra construida para sesiones de grupo desde uno de cuyos flancos se ve el horizonte despejado. Qué manera de llover. Cuando se pusieron a cantar los pájaros cesó la lluvia. Entretuve la tarde leyendo Tormenta de uno, un libro de poemas de Mark Strand, y Ayahuasca. La realidad detrás de la realidad, del Dr. Fericgla, en el que se defiende para los occidentales una tercera vía, un modo de consumo de la decocción diferente al estilo chamánico tradicional del Amazonas y al estilo devocional de la iglesia del Santo Daime. No somos una sociedad animista ni tampoco, al menos entre la mayoría que decide tomar ayahuasca, devotos de religiones que consagren la planta, así que mejor entender el asunto como lo plantea el Dr. Fericgla, como “psicoterapia existencial, método de toma de decisiones o búsqueda de una experiencia trascendente”. Pese a estar de acuerdo con este planteamiento desprovisto de exotismos, no dejo de fijarme en aquellos elementos más folclóricos o impactantes. Subrayo en el libro que el vocablo ayahuasca es de origen quichua y viene a significar “liana que lleva al lugar de los muertos”.
Ya de noche, un poco antes de las ocho, la hora convenida para la toma, me sumergí de nuevo en las aguas del Napo que venían muy crecidas tras la tormenta. Cuando subí hacia la choza vi un pájaro, que identifiqué como un búho, volar hasta perderse entre los árboles. Aunque soy partidario de la Tercera Vía o modo de consumo occidental de la ayahuasca, recibo el avistamiento del búho como un buen augurio para mi primera experiencia.
Gabriel me estaba esperando ya en el extremo de la choza que da a la selva, estaba sentado frente a una mesita de madera cuya base era una tortuga tallada. Me senté en la otra butaca, a mis pies había un pequeño cubo, por si me entraban ganas de vomitar. La niebla que se había levantado creaba un ambiente misterioso. Tomaríamos Gabriel y yo a solas, sin su yerno Jose. Me preguntó si era mi primera vez. Sirvió entonces dos vasos, uno para cada uno, y me dijo: “En media hora escucharás un ruido de chicharras y como de motores y luego a lo mejor bostezas y ya ahí te entra”. El líquido era ayahuasca con chacruna, y Gabriel decía que la mixtura tenía ya 21 días y sabía por eso algo fermentada. No me supo tan desagradable como me habían contado, me pareció algo así como tomarse un zumo de madera de cedro, la que usan los marroquís para hacer cajitas que vender a los turistas.
Empecé a notar una sensación de hormigueo y flotación. Me concentré en el sonido de las chicharras y del río: sonaban apabullantes, pero no más que las noches anteriores. Al cabo de una media hora le dije a Gabriel que no me había subido y me dio otro vaso. Un rato después comencé a intuir imágenes, pero nada cobró cuerpo.
En lo oscuro veía algunas luciérnagas y los relámpagos constantes que iluminaban el horizonte. Gabriel estaba sentado muy tranquilo. Lo miraba y su perfil parecía el de un hombre mucho más joven, una impresión que no acabó de fijarse y que yo atribuía al reflejo de la luz blanca del foco que a mi espalda alumbraba el camino. En el comienzo de la selva, en las ramas altas de los primeros árboles, se me sugería la imagen esquemática de un búho, sin llegar a ser una visión creíble. Me reía al pensar en la influencia que sobre aquellas impresiones fugaces podría haber tenido las tallas de búhos de la época Valdivia que tanto me habían gustado en mi visita a la Casa del Alabado.
Pensé de pronto que habrían transcurrido muchas horas y, aparte de una sensación de agradable entumecimiento, tenía que aceptar que no había ocurrido nada importante. Le dije a Gabriel que no me había subido, le expliqué los efectos que había notado y me contestó que tal vez por ser la primera vez no había sabido reconocer el asunto, pero que él creía que sí que me había cogido. Le pregunté si a él le había hecho efecto y en qué consistía. Me respondió que él había tenido visiones, que veía a personas y a entes extraños y que me veía mí. Le pedí con cierto temor que me explicara cómo me había visto y contestó que estaba bien de salud y que tenía una energía bien fuerte. Me dijo sin abundar mucho que todo bien. Le pregunté entonces cómo eran las sesiones en su consulta, pero solo me contó que al día siguiente, cuando volviese a su pueblo, ya tenía a dos vecinas enfermas esperando para que las atendiera.
Nos levantamos para marcharnos y ahí noté un mareo profundo. Llegué con Gabriel hasta la cabaña grande donde estaban Cristina y Xavi esperando alrededor de una lámpara de luz roja que me pareció deslumbradora. Le di las gracias y me despedí de Gabriel que se retiró a dormir. Cristina y Xavi se sorprendieron de lo poco que había durado mi sesión. Quizás, ahora que lo pienso, me pudo la impaciencia y precipité el desenlace. Mareado como estaba, me senté y empecé a contarles cuando, de pronto, sentí unas fuertes nauseas. Como pude me fui corriendo hasta el baño donde vomité profusamente.
Aliviado y más ligero volví a la conversación. Mientras contaba mi vida y lamentaba no haber tenido espectaculares visiones de serpientes y cóndores, notaba el fuerte colocón que sentía en la distorsión de los rostros amables de Xavi y Cristina.
Antes de marcharme a mi cabaña, rellené mi botella de agua y agarré un mango de la fruta que me ofrecieron. Tumbado en la cama me eché a reír: había viajado miles de kilómetros dejando a mi familia al otro lado del Atlántico, con la intención de tener un viaje trascendente de ayahuasca y no había pasado nada digno de ser contado. Porque el problema ahora era que tenía que escribir un reportaje sobre aquel paraíso y sin una toma reveladora de ayahuasca el relato se quedaría cojo. Me reía y me parecía que el relato se volvía en realidad más interesante, más contemporáneo en su decepcionante peripecia: periodista angustiado viaja hasta el Amazonas en busca de reformatear su alma a través de la ayahuasca y se queda igual. ¿Acaso nuestra condición de individuos occidentales no es la de dedicar arduos esfuerzos en mantener una vida en la que más allá de la agitación y el entretenimiento no pasa nada verdaderamente importante? Qué decepción, seguía después de la mixtura siendo el mismo idiota que antes.
Aterrizaje en la vida cotidiana
A la mañana siguiente me desperté con una agradable sensación de plenitud. Gabriel, Jose y Paul, tras sus 22 días de trabajo se marchaban una semana a sus casas. Los despedí con cariño desde el embarcadero. Solo había coincidido con ellos unos días y sin embargo sentía como si fueran viejos amigos. Ellos, afables, me devolvían el saludo desde la canoa. Volví a mi cabaña y me quedé leyendo un rato y anotando mis impresiones del día anterior. Luego me bañé en el río, en sus aguas embarradas y vivas. Desayuné con Xavi y nos fuimos de excursión a la chacra de piñas de Gustavo y su padre. Unas piñas blancas, más pequeñas y sabrosas que las amarillas hawaianas. Compré tres piñas que me traje a España como regalo para mi mujer.
Al día siguiente regresé a Quito y, un día después, volé de regreso a Madrid. Estaba claro que mi vivencia no había sido como la de tantos otros que aseguraban haber renacido mediante la toma de ayahuasca. No había tenido ni por asomo el fructífero recorrido de las seis etapas que describía el Dr. Fericgla: no había tenido visiones, ni había revisado mi biografía, ni había sentido la impermanencia del ser, ni había experimentado la nada a conciencia, ni había percibido los arquetipos inconscientes, ni tampoco había coronado el proceso con la reconstrucción de mi personalidad.
Al regresar a mi vida en Madrid, sin embargo, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no estaba aquel cansancio de fondo. Quizás el nuevo modo menos conflictivo de habitar mi realidad se debiera simplemente al efecto benéfico del viaje a Ecuador, a la inmersión en un paisaje tan distinto a la gran ciudad como era la selva o, tal vez, se trataba de la ayahuasca, de su potencial “adaptógeno” señalado por el Dr. Ferigla y por otros investigadores como José Carlos Bouso. A lo mejor mi novedosa buena disposición hacia lo que me rodeaba era debida a la influencia de la mixtura para cambiar patrones arraigados de pensamiento y de comportamiento, una acción sutil pero poderosa que al parecer se prolonga en el tiempo más allá de lo que duran los efectos visionarios de la toma. No había tenido visiones de serpientes emplumadas, pero la angustia y el frenesí con los que estaba viviendo mi vida desde hacía unos años se habían interrumpido.
Había sido un gran viaje.




















