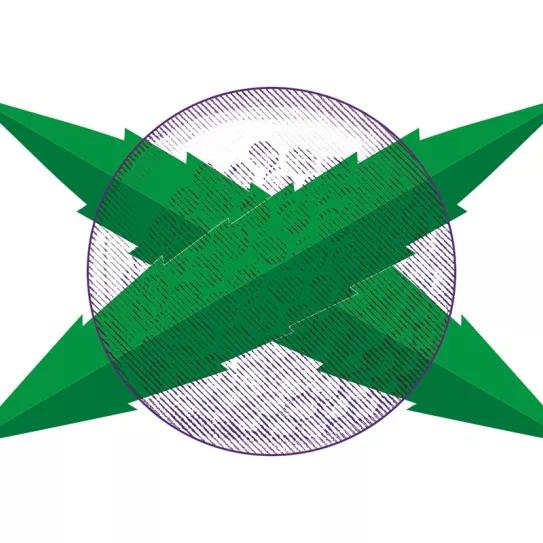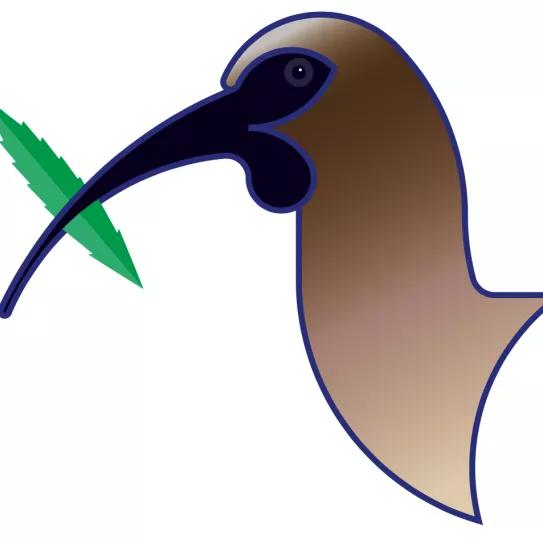Ahora que Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, muchos se preguntan si llevará a cabo la promesa de construir “una gran valla fronteriza” para frenar el paso a los inmigrantes ilegales y a los cárteles de la droga desde México. Desde 1994 lleva Estados Unidos instalando vallas para parar lo imparable: mil cien kilómetros alcanza ya el muro de la vergüenza, que ha duplicado el número de muertos entre los inmigrantes, obligados a buscar pasos más remotos y arriesgados. El muro prometido por Trump en su campaña electoral acabaría de ocupar los tres mil kilómetros de frontera que separan ambos países. Nos asomamos a la ciudad de Tijuana para entender la realidad de la droga y la emigración al otro lado del muro.
Las rancherías Tía Juana, La Punta y San Diego están en el origen de la ciudad de Tijuana. Fundada en el año 1889, sus veinticuatro kilómetros de frontera con Estados Unidos hacen de ella una ciudad de paso que con sus casi 1,7 millones de habitantes es la quinta urbe más poblada de México.
En los años veinte del pasado siglo, durante la etapa de “ley seca” en Estados Unidos, numerosos visitantes del norte, atraídos por el alcohol, el juego, el hipódromo y otros divertimentos, hicieron de Tijuana un concurrido enclave turístico.
Actualmente, el endurecimiento de las leyes migratorias ha convertido la ciudad en un punto de refugio para los migrantes que no logran alcanzar su destino al otro lado de la frontera o bien han sido deportados.
Entre enero y septiembre del 2016 se produjeron 122.000 deportaciones desde Estados Unidos, de ellas más de 33.000 fueron a través de la Baja California y principalmente con destino a Tijuana. Por otra parte, al flujo migratorio que llega a la ciudad procedente del continente americano, se le une la creciente llegada de haitianos y africanos.
La población migrante es altamente vulnerable y, por ello, objeto de innumerables abusos. El número de detenciones es muy elevado, en especial debido a la carencia de documentos de identificación, que, con demasiada frecuencia, han sido previamente sustraídos por la propia policía.
Numerosos deportados han desarrollado previamente su vida en el país vecino, y pasan de gozar de una situación de cierta estabilidad económica a la indigencia en el entorno de una ciudad que exige una residencia mínima de seis años para una entrevista de trabajo o para ser sujeto de derechos civiles y garantías individuales. Una realidad devastadora que tiene como telón de fondo una capital también conocida como la Joya de la Corona, junto a la frontera más transitada del mundo, a través de la cual se realizan incalculables transacciones tanto legales como ilegales.
Los imperativos de subsistencia y las servidumbres de la inseguridad hacen de los migrantes presa fácil para los narcotraficantes, que además de animarlos al consumo proceden a integrarlos en sus redes de transportistas o vendedores.
En los últimos años se barajaron cifras, no oficiales, de entre cuatro mil y seis mil personas en situación de indigencia concentradas en diferentes puntos de la canalización del río Tijuana. En las zonas más alejadas del centro y, por tanto, con menor presencia policial, se improvisaron poblaciones que ocuparon espacios bajo los puentes o en alcantarillas, en las que utilizando plásticos, cartones y materiales de derecho se construyeron sus dormitorios. Para la subsistencia se recurrió a la limpieza de parabrisas, el reciclaje de latas o la venta de marihuana, heroína o cristal a los visitantes que lo requerían.
En diferentes ocasiones, las autoridades orquestaron planes para el desalojo violento de estas comunidades, planes que finalmente se concretaron en marzo del 2015. Meses antes, la tensión se palpaba en el ambiente. Por una parte, el representante de la Comisión Nacional del Agua anunciaba la posibilidad de que grandes volúmenes de agua, como los registrados en 1993 a consecuencia de la corriente de El Niño, inundaran la ciudad y pusieran en peligro las vidas de los habitantes de la canalización; por otra, el representante del Consejo Estatal de Atención al Migrante aseguraba que era responsabilidad de la institución el desalojo de los pobladores. Al tratarse de una compleja operación que afectaba a miles de personas, se hizo precisa la cooperación de los gobiernos estatal, federal y municipal, que finalmente lanzaron un operativo el 1 de marzo de 2015, seguido de un segundo el día 6 del mismo mes. El ayuntamiento utilizó maquinaria para derribar las precarias viviendas y se esforzó en borrar todo vestigio de la pasada existencia de aquel grupo social.
Según la versión oficial, un sesenta por ciento de personas abandonaron el lugar de forma voluntaria para dirigirse a diversos refugios o alguno de los doscientos veinte centros de rehabilitación de drogadictos presentes en la ciudad. En aquellos momentos se rumoreó sobre la existencia de un centro de detención ilegal ubicado a las afueras de la ciudad, al que habrían sido trasladados los grupos más numerosos de pobladores para someterlos a tortura y posteriormente aplicarles la ley de fugas, unos hechos que fueron confirmados meses más tarde por algunos de los supervivientes.
En días posteriores a la “limpieza”, en la despoblada zona norte apenas podía conseguirse un porro, si bien los escasos vendedores se esforzaban en proveer algo de sustancias más agresivas y, sobre todo, lucrativas, ya que la ganancia debe distribuirse entre traficantes, policías y algún que otro funcionario público corrupto.
La escasa yerba circulante provenía de California, y era de buena calidad pero de alto precio para una población cuyo ingreso diario es de unos tres euros y medio aproximadamente.
Pasados unos meses reaparecieron ciertas caras conocidas en la zona, algunos hasta habían engordado. En poco tiempo se restablecieron las dinámicas del tráfico, el número de vendedores aumentó, puesto que esta actividad asegura un día más de supervivencia, una dosis o un lugar para pasar la noche a salvo de la policía. Actualmente, un “encargado” puede tener una docena de vendedores. Dos o tres veces a la semana el “encargado” sacrifica a un vendedor para que los demás sigan operando sin problemas y la policía pueda contar con un chivo expiatorio que justifique su “trabajo”. Obviamente, el vendedor detenido, que regularmente carece de documentos, no goza de ningún tipo de derechos y será objeto de abusos, vejaciones... y un incierto destino.