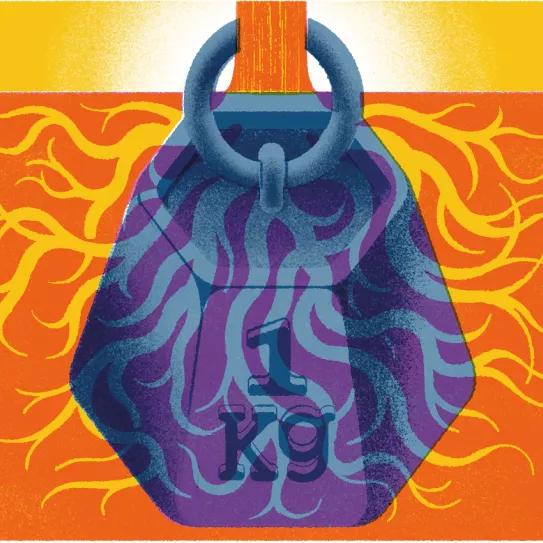El protagonista de nuestra historia de hoy lo llevaba bien desde hacía muchos meses: se limitaba a beber algunos quintos y fumarse sus buenos porros de marihuana. Estaba en tercer grado de tratamiento penitenciario, de modo que salía todos los días a buscar trabajo o a cursos de formación. La experiencia del aislamiento en prisión se iba quedando atrás, también la de casi dos décadas metiéndose heroína y cocaína. Ahora, con la marihuana, se regulaba bien, no necesitaba más. Sin embargo, un día le hicieron una analítica sorpresa y le dio positivo en cannabis. Le dijeron que lo tenía que dejar de forma inmediata, porque si daba nuevamente positivo en alguna analítica le retirarían el tercer grado. Tuvo que aceptar, pero su día a día cambió mucho. La marihuana le tranquilizaba, le compensaba sus angustias después de tanto tiempo de aislamiento en prisión y con un entorno social nada reconfortante.
Al cabo de un par de semanas, el destino le puso una trampa en el camino y cayó de bruces. Paseaba con un amigo cuando se encontró un manojo de llaves entre las que había una de un coche. La cogió y sin pensárselo le dio al botoncito. Enseguida una luz naranja de intermitente se encendió a pocos metros. Era un hermoso todoterreno blanco. No pudieron evitar aprovecharse de la situación. Se subieron al coche, lo arrancaron y se incorporaron a la circulación. Se dejaron llevar durante unos kilómetros, pero enseguida su compañero dijo: “¿Qué?, ¿nos hacemos algo?”. La respuesta fue una sonrisa de complicidad, y durante los siguientes tres días se dedicaron a hacerse al menos diez establecimientos por Girona y las poblaciones de sus alrededores. La operativa en todos los casos era muy similar. El otro conducía y aparcaba a unos metros del establecimiento, que podían ser farmacias, panaderías o supermercados pequeños. Nuestro protagonista salía con una braga en la cabeza y un cuchillo de cocina en el bolsillo de la chaqueta, entraba gritando para intimidar al personal, pasaba al lado del mostrador y amenazaba al empleado que estuviera cerca de la caja con el cuchillo y salía al cabo de pocos minutos con entre doscientos y quinientos euros según la hora y el tipo de comercio.
Al tercer día, sin embargo, el otro se quiso hacer una farmacia él solo y le pilló la policía. Lo interrogaron y lo procesaron por esa tentativa, pero negó haberse apropiado el vehículo o haber participado en otros robos. A pesar de ello, la policía contaba con grabaciones de diversos hechos delictivos, ente ellos la sustracción del coche, grabado por las cámaras de una empresa que encuadraban la calle donde estaba aparcado. También algún testigo de los robos había visto como el atracador se subía a un coche blanco. Así, entre unos datos y otros, el grupo especializado de Mossos identificó a nuestro protagonista y le imputó nada menos que doce robos con intimidación en establecimiento abierto al público, con disfraz y uso de instrumento peligroso, esto es, con una pena mínima de cuatro años y tres meses y máxima de cinco. Si bien en abstracto el Código penal prevé estas penas para cada uno de los hechos delictivos, de modo que le podían caer hasta sesenta años si lo condenaban a la pena máxima por los doce hechos, lo cierto es que el artículo 76.1 del Código penal regula lo que se conoce como la triple de la mayor, de modo que si se han cometido varios hechos delictivos seguidos, sin que entre unos y otros haya habido ninguna sentencia condenatoria, se pueden agrupar en una única condena cuyo máximo es el equivalente al triple de la pena superior a todas las impuestas. En este caso, por lo tanto, el máximo podría ser de quince años.
Sin embargo, quince años son muchos. Los tipos se encontraron con un todoterreno en sus manos, se hicieron un primer comercio, pillaron heroína y cocaína y se pegaron una fiesta de tres días, volviendo a las andadas, olvidando de plano todo el sufrimiento pasado en prisión y durante los excesos de los consumos compulsivos. Se tenía que conseguir bajar la pena al mínimo. Había dos alternativas: buscar la absolución en todos o casi todos o buscar la pena mínima en todos los procedimientos sin que se escapara ninguno. Optamos por la segunda estrategia, que consistía en buscar conformidades con la pena más reducida posible, que pasaba en su caso por acreditar la drogodependencia crónica y la recaída durante aquellos fatídicos días. Así, se consiguió ya en el primero de los juicios que le aplicaran una atenuante muy cualificada de drogadicción, de modo que le quedó una pena de un año y nueve meses. A partir de ahí, todo el trabajo fue ir coordinando con los abogados de oficio el traslado de toda la documentación médica, las sentencias donde se reconocía esa atenuante y todos los argumentos para que en todos y cada uno de los juicios le aplicaran esa misma pena, y evitar que en ninguno de ellos le pudieran condenar sin aplicación de atenuante, porque en ese caso la pena se iba a los cuatro años y tres meses, y de ahí, por tres, a los doce años y nueve meses en vez de los cinco años y tres meses en el caso de la atenuante. Al final se consiguió, y ya en pocos meses podrá estar saliendo de permiso. ¡Con lo bien que lo llevaba justo antes, con sus porritos y sus quintillos en el barrio! Esperemos que esta vez le permitan autorregularse con la marihuana.