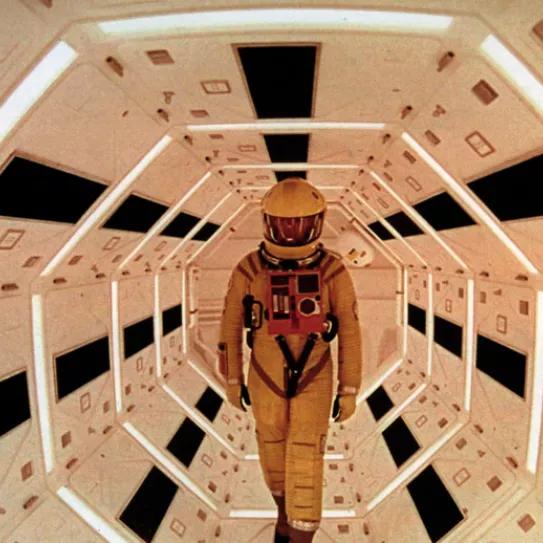Amores hirientes del nuevo milenio

Que el amor, extraño animalito tan difícil de definir como de domesticar, es motor y principio y final de todo, también del cine, lo acababa admitiendo hasta aquel cínico Gene Hackman de El último golpe, que defendía que lo que mueve el mundo es el dinero.
Que el amor, extraño animalito tan difícil de definir como de domesticar, es motor y principio y final de todo, también del cine, lo acababa admitiendo hasta aquel cínico Gene Hackman de El último golpe, que defendía que lo que mueve el mundo es el dinero.
. “Hay quien dice que es el amor”, le replicaban. “Y tienen razón –le hacía rematar David Mamet–: el amor al dinero”. Sí, hay muchos tipos de amor, y todos adictivos. El amor, droga multimilenaria y en ocasiones durísima, no debe ser tomado a la ligera, pese a lo que digan las toneladas de comedias románticas que desde que el cine es cine nos han bombardeado. Pero, aunque el enamorado no aprenda, el espectador se curte. Por eso en la gran pantalla cada vez hay romances más extraños. Por eso, los cineastas exploran su lado oscuro como podría hacerse con el de cualquier psicotrópico. El amor, material inflamable, puede ser un arma de muchos filos, todos cortantes, y el cine del nuevo milenio nos la lanza a la cara. El puñado de películas listadas aquí es un breve catálogo de miradas de nuevo cuño nada complacientes, que muestran algunas perversiones del animalito y, a veces, en primerísimo primer plano, las heridas de sus consumidores más compulsivos.
The Duke of Burgundy (2014)
La amenaza fantasma
Advertía Josep Pla: “El amor real y durable es el físico –el sensualmente compartido–”, y “las otras formas son o interés o literatura ilegible”. Embriagándose con la lozanía de Léa Seydoux y Adèle Exarchopoulos, gozosamente juntas y revueltas, y enredándose en disputas sobre lo pertinente o realista de sus contorsiones, se corría el riesgo de perder de vista la enmienda a la afirmación del escritor catalán que ofrecía La vida de Adèle. Porque ahí estaba la pulsión sexual como motor, sí, pero también, por más alejada que esté de la ortodoxia y más compenetración que haya en los asuntos del bajo vientre, la incapacidad de la pareja para sobrevivir a una larga distancia en el resto de terrenos: lo social, lo económico, lo cultural. En la misma línea, variante lésbica incluida, se mueve The Duke of Burgundy, joya oculta donde Peter Strickland despliega un universo fronterizo con lo fantástico para mostrar el amor como una ensoñación casi lisérgica. Strickland rinde homenaje y sublima a Jess Franco y el soft porn europeo de los setenta, con la historia de una pareja de mujeres entregadas en cuerpo y alma a una relación sadomasoquista sin más reglas que las propias, en las antípodas de cualquier convención social. Pero de nuevo aquí el quid es una paradoja: que, por más heterodoxa, única, ingobernable que se pretenda la pareja, siempre la acechan, fantasmales, las amenazas más prosaicas. Si en La vida de Adèle era el gap cultural y socioeconómico entre las amantes; aquí irrumpe otra arma de destrucción masiva del romance; aquí, pese a los kilos de teatralidad, exuberancia y eclecticismo, se trata del advenimiento, ay, de la rutina.
‘5 x 2 (cinco veces dos)’ (2004)
Una condena
El cine se ha ocupado del desgaste y la degradación del amor a veces con tanta gracia como Stanley Donen en Dos en la carretera. Aunque aquello, tan sixties, también era una fantasía pop. La abrasión sigue siendo un tema crucial, que hoy abordan desde Richard Linklater, cuya trilogía sobre el amor la afronta en su última entrega, Antes del anochecer, hasta el David Fincher de la perversa Perdida. Pero pocas veces como en este malévolo movimiento en cinco actos maquinado por François Ozon se ha diseccionado de forma tan dolorosa ese camino hiriente. Y todo gracias a un spoiler, porque, como el Memento de Nolan, la película empieza por el final, dañino y terrible, que no es así un impacto de última hora que nos hace replantearnos lo ya visto sino una sombra ominosa, de manera que ya no dejamos de ver sobrevolar la love story que después se rebobina. Nunca había quedado tan clarito que los finales felices solo existen por el arbitrario capricho del narrador de turno, que decide detener el cuento justo cuando llega el beso. El narrador Ozon, astuto y puñetero, no nos escamotea el final feliz, un baile de seducción en la playa que forma la pareja. Pero sabemos, desde el minuto uno, que eso es solo el principio. Y la firma de una condena ya irrecurrible.
‘Amor’ (2012)
Prueba final
¿Qué pasa si, pese a todo, el amor sobrevive, si no se oxida? Michael Haneke, preciso observador de la estirpe de aquel Bergman que tanto hurgó en las pequeñas y grandes miserias de la pareja, explora la muerte del amor cuando solo llega por razones meramente biológicas. Porque, como las cucarachas, nacemos, crecemos, nos reproducimos (o no) y morimos. Así, la pareja culta y cómplice que encarnan Jean-Louis Trintignant y Emmanuelle Riva afronta la decadencia física y un fin del amor que es, ni más ni menos, que el de la vida. El proceso, tortura insoportable, es descrito con cruda minuciosidad por Haneke, aquí cerca del Polanski más asfixiante, y de cuya cartesiana puesta en escena brotan conmociones, emociones, verdaderas. El amor duradero es posible, dice Haneke, pero se cimenta, más que en las palabras, en pequeños gestos y grandes decisiones. Se puede evitar que el rencor y los reproches invadan el hogar conyugal, pero en ese caso tal vez sean la enfermedad y el dolor los que acaben tomándolo al asalto. Lo bello y lo siniestro es que en esa agonía sea cuando se enfrente el amor a las pruebas más duras, y que las supere.
‘Paraíso: amor’ (2012)
Colonialismo y monstruos
Austríaco como Haneke, el explícito Ulrich Seidl dedica la primera entrega de su trilogía Paraíso a una cincuentona sola que se va de vacaciones a Kenia a por carne fresca. Cuando la encuentre desvelará, o descubrirá, que lo que busca, o lo que necesita, es amor, no solo restregones. Y para ello se entregará a una bacanal de autohumillaciones. En esta película implacable todos son víctimas y verdugos, y nadie sale indemne. Las hembras europeas, blancas, acomodadas, viejas y gordas, entregadas a la causa del turismo sexual a la caza de su dosis de deseo como adictas que son, ejercen una última y patética variante del colonialismo más rampante, y los machos africanos, negros, pobres, jóvenes y flacos, asumen su rol de dealers y dosis y se esfuerzan a fondo por sacarle todo el jugo, es decir, por vaciar el bolsillo de sus clientas mientras les venden un efímero y cutre espejismo del amor cuya búsqueda es la misma que la de Dios o la belleza en las otras dos entregas de la trilogía, Fe y Esperanza: la búsqueda de la felicidad, una necesidad creada e inflada como hígado de pato en la sobreacomodada sociedad occidental, y que produce monstruos.
‘Langosta’ (2015)
Amor totalitario
No se explica en ningún momento cómo empezó todo, pero uno imagina que quizá algún partido de solteros contra casados se salió de madre. El caso es que en Langosta, la parábola de Yorgos Lanthinos, la idea del matrimonio como amor institucionalizado, se lleva a sus últimas consecuencias: la soltería está prohibida y los singles son encerrados en una especie de hotel-prisión donde tienen mes y medio para encontrar media naranja. Si no, se les convierte en un animal, que mejor animales que solos. Se trata de un mundo de bloques: el de las parejas, que es el de la ciudad, y el de los que están solos, fugitivos y ocultos en el bosque, e igual de intransigentes, hasta el punto de castigar cualquier intento de flirteo. Sarcástica advertencia sobre los extremismos del signo que sean, la película no deja de hiperbolizar situaciones que a uno le suenan. ¿O no estamos rodeados de parejas que ven a sus amigos solteros como bichos raros o discapacitados y de solteros militantes que exhiben condición como galones militares? Eso sí, incluso en ese mundo deshumanizado en que la pareja es un sistema de control totalitario y en el que la empatía parece haber desaparecido, puede brotar un romance silvestre. La pregunta, y literal, no metafórica, con la que se cierra el film a la brava es si el amor, ese amor honesto y sin mediatizar, tiene que ser ciego.
‘Her’ (2014)
La pareja perfecta
El amor, como algunas drogas, incentiva fantasías no siempre compatibles con lo real, a menudo en forma de percepción idealizada del amado a años luz de cómo es en realidad, puro artificio. La pregunta que afronta Spike Jonze es si, ahora que la tecnología es ya una extremidad más –o varias– de nuestro cuerpo, es viable emparejarse con un ser artificial. Ya en Blade Runner, Rick Deckard acababa enganchadito de una replicante, pero Her va más allá: un hombre se pirra por un sistema operativo con el que descubre un grado de confianza y afinidad impensable con ninguna hembra. El sistema tiene la voz cazallosa de Scarlett Johansson, lo que facilita las cosas, pero carece de cuerpo. La hiperbolización, aquí, es la de los flirts chateros, aunque al final, a diferencia de lo que pasa con esos ligues a ciegas rematados a menudo con el anticlímax de la cruda realidad, el tipo lo que acabará descubriendo es otra verdad universal, última vuelta de tuerca de esa figura tan cinematográfica que es el desengaño: que si acabáramos dando con la persona perfecta, ciertamente ideal en todos los terrenos, aquella en la que la distancia entre la idealización y lo real tiende a cero, nos resultaría imposible estar a la altura.