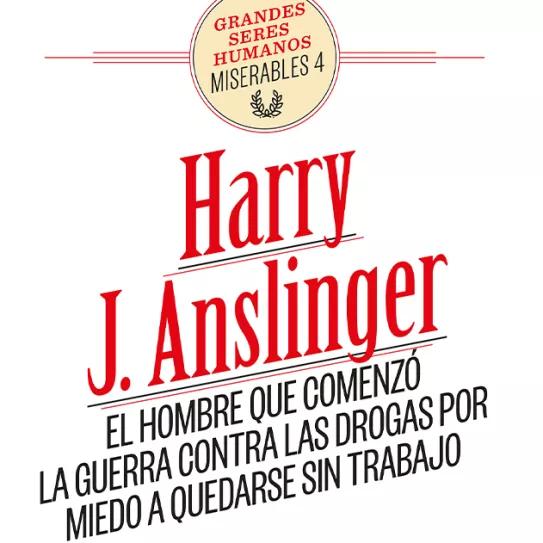Comencé, si recuerdan, con la heroína, porque fue un producto no ya recetado sino de venta libre durante décadas en todo el mundo, a dos o tres céntimos de dólar la dosis –dependiendo de comprarla por gramos o por onzas–, merced al cual una insignificante fábrica de tintes se convirtió en la gran Bayer. Reconocida como el mejor analgésico disponible, la heroína fue en aquella época el equivalente del paracetamol y el ibuprofeno desde los años sesenta, que también se venden hoy sin receta.
Con todo, los analgésicos opiáceos poseen virtudes euforizantes también, que desde principios del siglo xx –cuando Norteamérica lanzó simultáneamente la llamada “ley Seca” y la “ley Harrison” (esta segunda para retirar del mercado el opio, la morfina y la cocaína)– aconsejaron incluirla en la categoría “paraíso artificial” lanzada tiempo atrás por Baudelaire. La heroína no formó parte de las substancias estigmatizadas inicialmente, pues pasaba por ser el tratamiento más científico para abandonar hábitos de opio y morfina, y así fue impuesta por ejemplo en China, cuyos emperadores adquirieron grandes cargamentos de Bayer para tratar a la clientela de sus fumaderos. Luego, el alcohol y la morfina volvieron a bares y botiquines, la heroína empezó a controlarse con receta –salvo en Norteamérica, donde se prohibió desde 1924– y los químicos fueron descubriendo multitud de opiáceos sintéticos, que mantendrían al planeta abastecido de analgésicos mejores o peores, en función de efectos secundarios y capacidad eufórica.
Para nosotros, lo más ilustrativo es cómo repercute el régimen legal sobre las modalidades de consumo, y los propios consumidores, cuyo pionero fue Heinrich Dreser, el director de Bayer y descubridor de la heroína. Dreser insistió toda su vida en que no solo era el remedio idóneo para algias, sino una profilaxis contra catarros y gripes, y tomó regularmente su fármaco durante tres décadas, hasta sucumbir de infarto. Algunos colegas comentaron que lo habría prevenido administrándose con la misma asiduidad aspirina, aunque obtener ambos fármacos a partir del mismo proceso –acetilizar el salicilato, o la morfina– no modificó una preferencia incondicional por el segundo de sus productos estrella. Instalarse tanto tiempo en la euforia inducida por su uso regular y moderado no solo le convenció de que robustecía el sistema inmunológico, la paz de espíritu y la diligencia, sino de que un paro cardiaco o cerebral era lo único comparable con morir de viejo, infinitamente preferible a sobrellevar tumores y achaques análogos.
I
Ahora bien, ¿qué ocurrió con quienes consumían cotidianamente algún opiáceo y toparon en Norteamérica con la “ley Harrison” de 1914, cuyas restricciones se aprobaron calculando que eran unos 300.000 ciudadanos –dato “escalofriante” a juicio de su introductor al Congreso, el senador Francis Harrison– para una población de ciento veinte millones? De hecho, lo extraño era que dicha cifra no fuese diez o cincuenta veces superior, dada la accesibilidad combinada con propaganda comercial, y como entre los recién nacidos cruzados (crusaders) antidroga el rigor científico nunca fue la motivación primaria. Todo cuanto sabemos a ciencia cierta es lo que eran en su mayoría: personas de segunda y tercera edad, muchas veces ligadas directa o indirectamente con el estamento terapéutico, sin nexo estadístico de ninguna especie con el mundo de la delincuencia habitual. También sabemos que intentaron ponerse a cubierto abriendo las llamadas clínicas de mantenimiento, que irían siendo cerradas por jueces y policías como “curas perversas”.
Horace Seward Burroughs (1880-1915), por ejemplo, se suicidó meses después de que la “ley Harrison” le vedase seguir siendo un respetable cliente de farmacia, probablemente tras comprobar que el mercado negro era tan vil como fraudulento, pues pertenecer a la aristocracia empresarial de Saint Louis, y ser hijo del magnate inventor de la máquina registradora, le dotaba de recursos económicos sobrados para permitirse incluso un hábito de dimensiones disparatadas, a juicio de usuarios como Dreser. No nos consta tampoco qué proporción reaccionó al cambio con medidas tan drásticas, ya que esa franja de población –fuese cual fuese su número real– desapareció sencillamente del registro escrito.
Nos consta, en cambio, que una generación después las personas interesadas en viales de morfina y botes de heroína incluyeron a su sobrino William Seward Burroughs, elevado más adelante a gran genio literario, que en 1950 rondaba la calle 42 de Nueva York con aspiraciones de yonqui full time o profesional, animado por lo que él mismo bautizó al poco como álgebra de la necesidad: si tienes te pones hasta reventar, y en otro caso trotas la calle buscándolo a toda costa. Lo mismo piensa y hace por entonces Charlie Parker, que cuando no dispone del fármaco se atiborra de alcohol, y será imitado por muchos colegas renovadores del jazz. Desde Marco Aurelio hasta Freud, los opiáceos no habían sido las drogas favoritas del neurótico sino las substancias terapéuticas por definición, pero ahora “el horror extático del pico” (Burroughs) se instala en el centro del escenario.
En 1951, la “ley Boggs” privó a los jueces de discrecionalidad para decidir sobre las condenas por tráfico y mera tenencia, arbitrando que poseer cualquier cantidad acarrea una pena mínima de dos años, y la reincidencia descarta libertad provisional. En 1914, la “ley Harrison” había privado de discrecionalidad al estamento terapéutico para decidir qué era “uso médico”, y encarcelado a unos 75.000 internistas y boticarios durante la década siguiente, por ignorar aquello que inspiró tanto la prohibición del alcohol como la de cocaína y morfina, que nunca fueron nociones de psicofarmacología, sino una cruzada contra paraísos artificiales implícitamente convencida del cielo como paraíso natural.
II
Su pionero fue el primer obispo norteamericano de Manila, monseñor Brent, que en 1908 convenció al Congreso sobre la conveniencia de sustituir el laissez faire español por una prohibición del opio, “primer mal filipino”, y como delegado de su país sacó adelante el Convenio de La Haya (1912), primera norma internacional sobre drogas. Nada concreto se aprobó entonces, pero uno de sus discípulos, el abogado Hamilton Wright, heredó sus responsabilidades en el Comité de Expertos sobre Drogas de la Sociedad de Naciones, y allí declaró que “el opio es el más pernicioso de los inventos humanos”. El delegado británico, el francés y el iraní quedaron estupefactos, porque en todo el planeta seguía siendo existencia mínima de botica, aunque el ascenso de su país al estatus de superpotencia iba a encargarse de cumplir lo que en 1913 pareció fe puritana, en vez de biología.
El Moisés del prohibicionismo iba a ser Harry J. Anslinger (1892-1975), que sobrevivió a la mala fama del cuerpo formado para cumplir la “ley Seca” –donde la mayoría de sus agents fueron despedidos “con deshonor”–, y durante poco menos de medio siglo fue el primer zar en la materia, inspirador de éxitos tan señalados como criminalizar el cannabis. También logró que la cantante Billie Holiday fuese esposada en el hospital donde moriría dos días después de cirrosis, en julio de 1959, pues se encontraron rastros de heroína próximos a ella. Suponer que el alcohol no volvería a la legalidad le movió a declarar “infundadas” las noticias alarmistas sobre marihuana a finales de los años veinte, cuando dirigía la Oficina Federal de Narcóticos (embrión de la DEA); pero al reabrir los bares del país, en 1937, había construido un dosier con doscientos testimonios de crímenes debidos a ella, y las voces que sugerían contraer o cerrar su Oficina –por falta de cocainómanos, morfinómanos y traficantes de bebida– quedaron acalladas al aprobarse la Marihuana Tax Act de ese mismo año.
Vale la pena recordar que dicho precepto y la Harrison Act fueron normas postales y fiscales, no derecho sustantivo, pues perseguir directamente a productores y consumidores habría topado con las garantías de libertad personal y comercial, y en definitiva con el derecho a “una búsqueda autónoma de la felicidad” planteado por Jefferson en la Declaración de Independencia. Desde los años cincuenta, sin embargo, el tío Horace se ha convertido en su sobrino William, que al traficar para consumir realimenta ya de modo perfectamente satisfactorio el mecanismo puesto en marcha por la prohibición. Ciertas drogas –ni mucho menos todas las psicoactivas, aunque sí un número creciente– dejaron de ser espíritus neutros como las moléculas en general, mientras nosotros nos convertíamos en inocentes moradores del limbo, hasta ser arrastrados al destino de espíritus infernales por simple contacto con tal o cual cosa estigmatizada.
Para todos cuantos debían enmascarar “un vacío en el centro de su ser” –una expresión de Alexander Trocchi, el primer yonqui británico–, sentirse “poseídos” por el mal como el joven Burroughs consolidaba la coartada del mangante, dispuesto a todo menos a trabajar para pagarse sus caprichos, especialmente si había decidido ser objeto de aclamación artística. Sus amigos Kerouac y Ginsberg aspiraban a lo mismo, afectados por idéntica displicencia hacia el proceso formativo –la del que ansía ser leído sin necesidad de leer, y ser famoso por posicionarse en la ultravanguardia, al modo dadaísta–, gracias de alguna manera al obispo Brent y a Anslinger en su particular caso.
Por lo demás, los años cincuenta no solo coincidieron con el endurecimiento progresivo de la guerra fría y la gestación de la New Left, finalmente cristalizada en el movimiento de los derechos civiles y la contracultura, sino con el informe elaborado en comandita por el Colegio de Abogados y la Asociación Médica Americana, que no ha perdido vigencia. Allí leemos que la cruzada farmacológica es una empresa pseudomédica y antijurídica, apoyada sobre el mecanismo de la profecía autocumplida, un fenómeno recién subrayado por el sociólogo Robert K. Merton como “resultado de definir falsamente cierta situación, que al evocar conductas adaptadas a ello valida el error original”. Indiscernible de las cruzadas contra herejes, hechiceros y otros disidentes de dogmas coactivos, su resultado solo podía ser un remedio agravador de los males, que tras temer infundadamente una difusión masiva del consumo irracional lograba más bien imponerlo, reduciendo de un modo drástico la edad de los usuarios y convirtiéndolos en criminales.
El informe alababa la política inglesa, que seguía produciendo heroína y recetándola, aunque el surgimiento de una iglesia vampírica dedicada a la aguja era un fenómeno demasiado próximo y germinal para disponer entonces de distancia crítica. Nosotros, que sí la tenemos, sabemos que esa cofradía renunció por sí misma al pico, optando por otros modos de administración sin renunciar a su consustancial patetismo, y los años sesenta presenciarían una huida en masa de los yonquis británicos al continente, pues recibir el pecado de la farmacia, puro y gratuito, vedaba la coreografía adaptada a su drama de indefensión.
Me quedo con las ganas de mostrar qué pasaría si demonizamos el ibuprofeno y el paracetamol, dejando tirados a cientos de millones esta vez. Pero será otra vez.