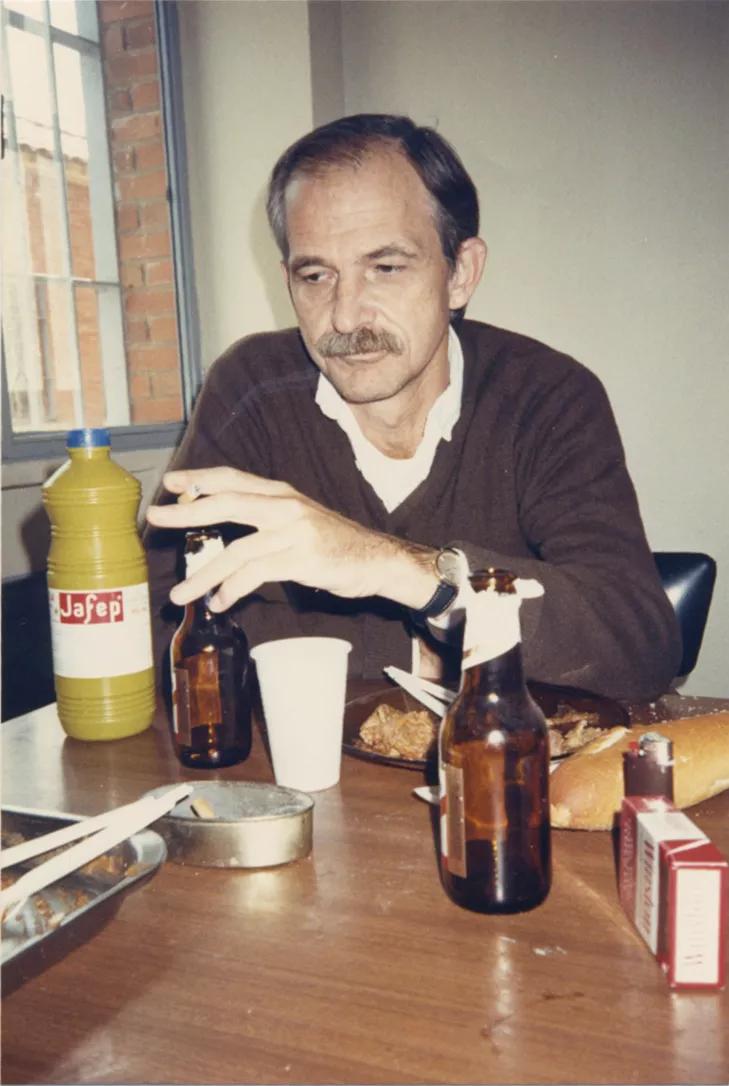En la entrega anterior me quedé a finales de mayo, cuando los trigales verdeaban, la canícula empezaba a apretar y las presas del penal contiguo irrumpieron al amparo de ventanas abiertas. La mía no distaba más de cuatro o cinco metros de la suya más próxima, y hasta que la novedad de comunicarnos se fue diluyendo tuve ocasión de escuchar cosas asombrosas, a despecho de haber traducido en su día parte de Mi vida secreta, el gigantesco anónimo victoriano que aspira con buenas razones a ser el texto más lúbrico de todos los tiempos. Jamás habría imaginado hasta dónde pueden llegar damas deslenguadas cuando están en presidio, invitando al onanismo en defecto de otra cosa.
Con ese estímulo jovial empezaron y terminaron los días hasta que se aburrieron, conscientes quizá de que solo tenían a su alcance las celdas de aislamiento, porque mi único colega estable –un tal Moya Chicote– no podía ser menos sensible a sus cantos de sirena, y salvo error nunca les dijo esta boca es mía. Moya era un tipo pequeño, regordete y calvo, de unos cincuenta años, llamado a pasar parte de la condena en psiquiátricos y otra en penitenciarías, dependiendo de la saturación momentánea. Apuñaló por primera vez en un bar de pueblo, cuando jugaba con escasa destreza a una máquina de marcianitos y un vecino se lo comentó; fue a su casa, pilló el cuchillo jamonero y asestó por la espalda un golpe fulminante, capaz de alcanzar el corazón colándose entre las costillas.
Esto le supuso cumplir quince años de una condena al doble; pero su condición de paranoico litigante no quedó atestiguada hasta reincidir al poco por un asunto parecido –otro del pueblo le “hizo de menos”–, zanjado con lesiones muy graves, aunque no mortales, y para cuando nos conocimos su única meta era no verse devuelto al psiquiátrico penal, “donde la compañía es chunga”. La soledad no le aterraba ni descomponía, en contraste con los cuatro o cinco que pasaron aquel año por incomunicación, y acabé celebrando el mundo interior que le permitía mantenerse reservado e impenetrable, satisfecho con atracarse de rancho.
Solo le vi sonreír una vez, cuando se quedó con mi bollo del desayuno –lo único aceptable del menú– y adopté los viriles modales del talego para reprochárselo, tropezando al punto con el leve rictus de los labios y una mirada de acero, donde leí algo parecido a: “¿Te das cuenta, pobre cuerdo, de que yo apuñalo sin arrepentimiento?”. Por supuesto decidí no volver a quejarme, y traté de reparar el despiste cediéndole gran parte de mi comida, aunque probablemente le había hecho de menos, y merecía la suerte de otros perseguidores. No lo sabré nunca, pero aprendí a ver el lado bueno de los meticulosísimos cacheos periódicos, que tratan ante todo de evitar armas.
Con la llegada del verano aquello se convirtió en un horno, sin que el penal se recuperase de lo descubierto al comienzo de la primavera, cuando un tercio largo dio positivo de una enfermedad tan execrable como incurable. Al ir y venir de la clase, el aire fundía olor a cocinas con el remate mefítico de la diarrea, porque el mero diagnóstico de VIH arruinaba las defensas del sistema inmune, reforzando el ataque del virus, y ese círculo vicioso convertía la sorda desolación de no tener libertad en un sufrimiento mucho más agudo, tan contiguo al pánico como indefinido. También debo reconocer que esa desesperación nunca llegó a mi chabolo, donde tenía motivos sobrados de alegría tan pronto como la puerta blindada volviese a deparar seguridad total, y el confort íntimo de ver que se mantenía la media de cinco páginas diarias, ofreciendo ya lo que sería el primer tomo de Historia general de las drogas.
I
¿Cómo no regocijarse, cuando iba descubriendo la manera de coordinar y exponer los datos acumulados, algo que por sí solo me rehabilitaría? Y ¿cómo no reír de puertas adentro cuando era al tiempo profesor de la UNED, recluso y tutor de presos, matriculado alguno en mi propia asignatura? Solo en aquella España de democracia reciente cabía algo tan surrealista, como cupieron tantas otras novedades, incluyendo la espiral de yonquismo sintetizado con mugre y acracia, que no tardó en atracar a punta de agujita cuando la pistola daba menos miedo que el sida. Se acercaban los fastos del V Centenario, ETA estaba a punto de batir todos sus récords de asesinato cobarde; el director de la Guardia Civil urdía ya cómo meter mano al montepío de sus huérfanos, un PSOE en la cumbre del prestigio hacía y deshacía a su antojo –con un mundo admirado ante el civismo imprevisto de la transición–, y a mí la vida me regalaba el gustazo de demoler el prohibicionismo como los renacentistas la cruzada antibrujas, mientras publicar al menos un artículo mensual en El País permitía, entre otras cosas, inaugurar la pregunta por el “señor x” responsable de los GAL.
Aleccionado al efecto por el ministro de la Presidencia entonces, otro apellidado Zapatero, mi querido Rafael –el gobernador civil–, vino a verme para advertir que el artículo había molestado mucho; pero tras decirlo muy serio estallamos en carcajadas ante una situación que me hacía físicamente intocable, mientras disfrutaba como un enano afilando la pluma para convertirla en bisturí. Haber cumplido la mitad de la condena me permitía dormir los sábados fuera, y para el pequeño grupo de íntimos ocasión de hacer ensayos sistemáticos con MDMA, que sin mediar estruendo discotequero nos regalaban dulzura, introspección y afecto a manos llenas. Ver cómo al entrar y salir se nos cuadraba la guardia era cómico, y aunque algún domingo por la tarde la despedida evocase alguna lágrima femenina, no hubo uno solo realmente amargo.
Sin el talego todo aquello habría sido imposible; yo tampoco disfrutaría del tiempo y la atención incompartida que deparaba, y lejos de entristecer, cada vuelta al redil remachaba lo feliz de la tesitura. Me había prometido dejarlo mucho mejor que entré –de hecho, empecé diciéndole a don Vicente, el director, que esperaba hacer un superventas útil para calmar la histeria farmacológica–, y aproximadamente a finales del verano empecé a temer algo tan insospechado como cumplir a destiempo, antes de que el estímulo ofrecido por el chabolo rindiese todo su fruto, dejando pendiente parte del libro. No iba a ser así, por fortuna, y cuando la libertad impuso abandonar aquel paradójico refugio, dos volúmenes estaban ya en la calle, vendiéndose como rosquillas, y el tercero terminaba de imprimirse.
II
Don Vicente me hizo en otoño su única visita, para decir que coincidía con una tribuna recién publicada –“Carta a la madre de un heroinómano”–, un texto asequible para cualquier curioso a golpe de clic. Tras observar con cierto detenimiento las pilas de libros y papeles, los pósteres pegados a las paredes y el resto de cachivaches, añadió algo parecido a:
–Da la sensación de que le sienta bien el aislamiento, y no he visto ninguna celda de castigo tan parecida a lo contrario. Me cuentan que no aprovecha las oportunidades de estar en el patio cuando tiene la clase, y algún funcionario sospecha por eso que va hacia el autismo. Vengo de enseñarle su artículo, y en todo caso le felicito por seguir tan animoso como cuando nos conocimos. Un trimestre más y podré felicitarme yo de haber contribuido a una rehabilitación y reinserción social, que sin perjuicio de ser la meta del régimen penitenciario tan rara vez acontece.
Cuando la libertad impuso abandonar aquel paradójico refugio, dos volúmenes de Historia General de las drogas estaban ya en la calle, vendiéndose como rosquillas, y el tercero terminaba de imprimirse
Sus palabras fueron un subidón en toda regla, tanto mayor cuanto que el funcionario aludido era el único lunar de un cuerpo a quien aprendí a respetar, porque Concepción Arenal (1820-1883) sacó adelante su reforma penitenciaria exigiendo que todos fuesen licenciados en Humanidades, y encontré no pocos individuos cultos y compasivos, dispuestos a cumplir el lema de esta gran dama: “El hombre que se levanta es aún más grande que el que ha caído”. En contraste con celadores como los norteamericanos, nuestros funcionarios de prisiones jamás van armados –de hecho, no tienen nada análogo a instrucción militar–, y si menciono al temeroso de que estuviera perdiendo la cabeza es porque a espaldas de los demás me detestaba, vaya dios a saber en función de qué. Dos veces autorizó que me duchase, y ambas cursó partes de sanción por ignorar sus instrucciones; otras tantas lanzó cacheos por sorpresa de mi chabolo, justificándolo con un “¿y cómo no vas a tener tú costo o jaco?”. Que don Vicente le mostrase mi artículo frenó sus muestras de animadversión.
Hasta ese pequeño incordio se arreglaba, dejándome atónito ante lo bien que iban las cosas, cuando todo prometía una temporada en el infierno. Por lo demás, sí era infernal para mi amigo Pirata y el resto de los diagnosticados, y las reyertas empezaron a multiplicarse ya en julio, una de ellas mortal y otras con heridos muy graves. En tales casos, los funcionarios se encierran en cubículos de metacrilato transparente, distribuidos por todo el recinto, suenan las sirenas y los altavoces advierten que entra en acción la Guardia Civil. Hasta tres veces vi desde mi ventana formar sus pelotones ante el portón de entrada, protegidos como los antidisturbios pero con repetidoras y fusiles de asalto, y las tres veces bastó para calmar los ánimos. El sida no invitaba a motines, sino a raptos de desesperación como el que provocó la única muerte, cuando un gitano seropositivo agredió al recluso más fuerte del lugar, un atracador dedicado a pasmarnos con largas tandas de las flexiones más duras, interponiendo palmada.
Debe considerarse homicidio preterintencional –mediando provocación grave– que un solo puñetazo matara al insensato, por aplastarle la sien. Tuve ocasión de decírselo cuando le subieron al pabellón de castigo, y ocupó la celda intermedia entre Moya Chicote y yo. Al día siguiente me pareció oírle sollozar, y cruzamos algunas palabras.
– No te caerán más de cinco años, colega.
– Lo jodido es el aislamiento. Ya pasé por esto, y no lo aguanto.
– Te paso cosas de leer, tengo de todo.
La mala suerte puso al funcionario miserable de vigilante en el pasillo y, como cabía esperar, exigió silencio absoluto, recordando que estábamos incomunicados. Le pregunté si me permitía recomendar al colega que pidiera Valium, y repuso que otra palabra me valdría un parte. Volví a lo mío, y en silencio pasaron casi dos días, cuando en mitad de la noche me despertaron voces estentóreas del vecino, exigiendo ir a la enfermería y amenazando con romperse la crisma en otro caso. Las presas reaccionaron, al principio con varios “cállate”; pero mi colega siguió, algunas empezaron a gritar “asesinos”, y cuando el barullo empezaba a borrar los sentidos logró hacerse oír con un “maldita la madre que me parió, me cago en la vida”, saludado con un rugido de aprobación general.
Se diría que maldecir la existencia requiere coraje, y por un momento la algarabía lastimera me pareció el armónico más acorde con la parroquia. El hombre más fuerte del penal era también el líder de su aristocracia –los atracadores, orgullosos de robar solo al opulento–; pero aquel coloso muscular resultaba ser también uno de los más débiles, que a sus cuarenta y tantos aún no sabía hacerse compañía, y temblaba de miedo no ya ante su conciencia, sino ante una soledad momentánea. ¿Cuántos más estarían en su caso, y hasta qué punto consentirse el vacío interior puede disputar a la ignorancia el origen de vidas torcidas?
(continuará)