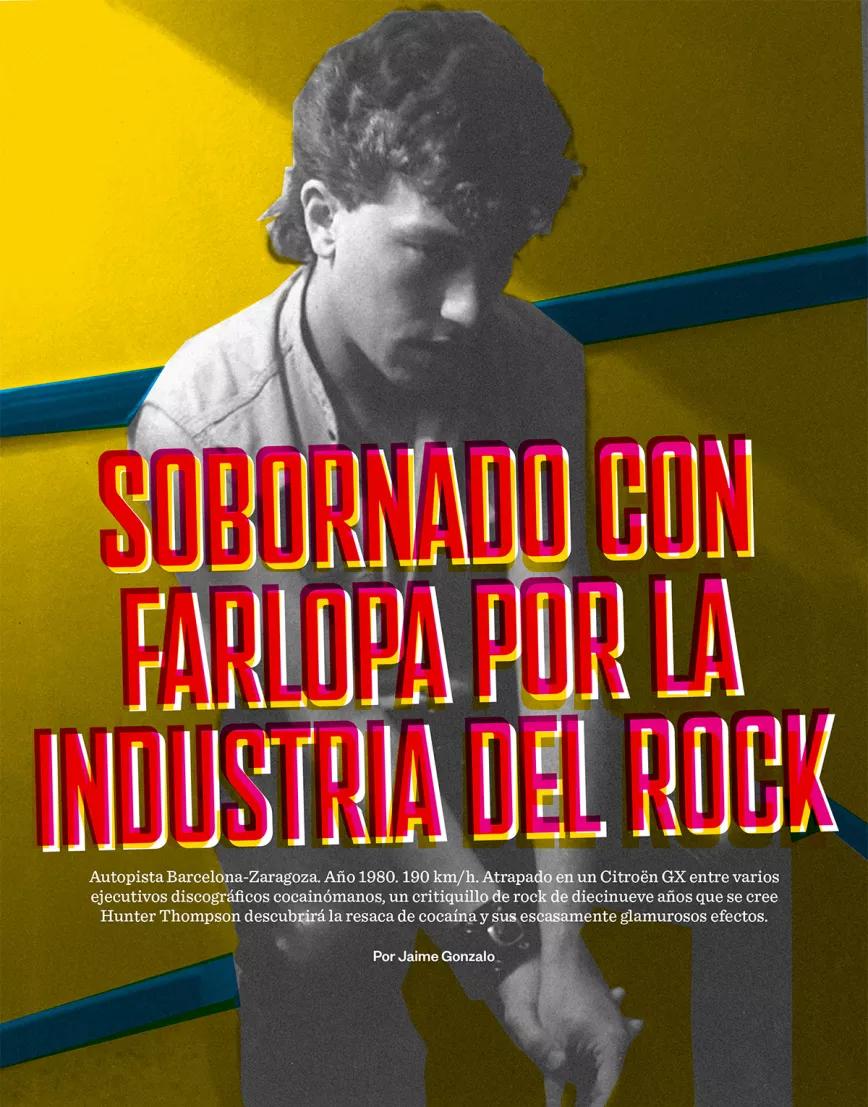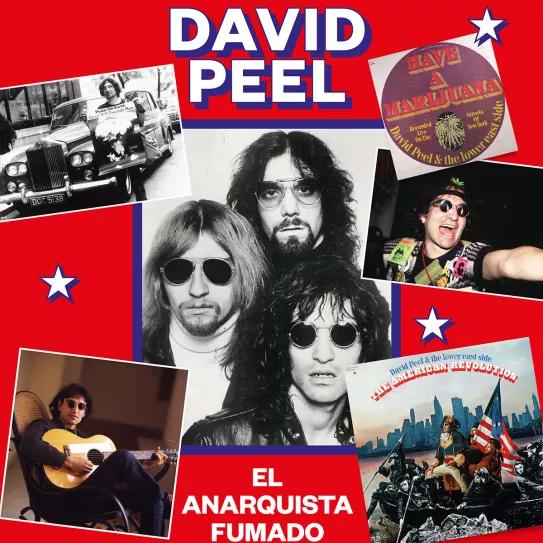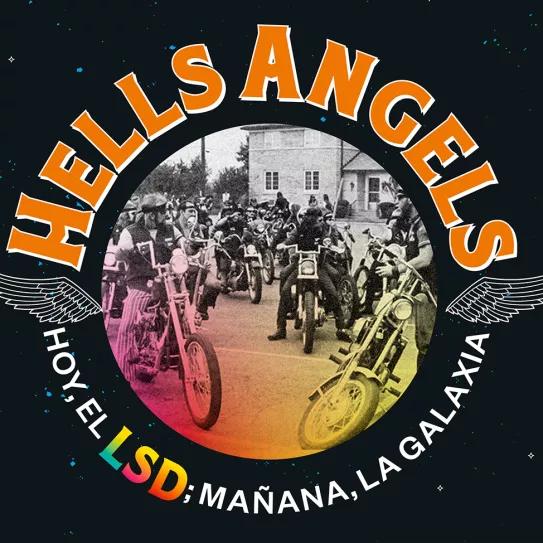Humedecida, muestra la mercancía un aspecto que da que pensar. De mucosidad tumefacta, pongamos, o bien de gota de esperma embalsamada milenios atrás. Tan sospechosa morfología requiere una exploración preliminar. Hundo en su mullida consistencia el canto de mi DNI. Hurgo. Trituro. Indago. De nada sirve profanarla. La muy miserable no da muestras de flaqueza y soporta invulnerable el acoso. Eso sí, apelmazada a raíz del manipulado, la condenada ha adquirido la pegajosa textura de la goma arábiga cuando solidifica. Más alarmante es que el tamaño del inexpugnable moco disminuya a resultas de cada nuevo atentado contra su integridad. Escarmentado, desisto de desgajar una porción y procedo a liquidarlo de un tiro, no sea que a este paso desaparezca del todo. Así que aspiro a fondo y aguardo emocionado el estallido, que no se produce en mi sesera, como sería preceptivo, sino al otro lado de la puerta del lavabo donde me he hecho fuerte, aporreada ferozmente por alguien que se está meando vivo. Imbécil de mí, descubro la menguante flema obturada en el interior del billete que enrollado hace las veces de cánula. Lo intento de nuevo aflojando un poco el tubo, y esta vez el proyectil asciende imperioso hasta la tocha. Allí se atrinchera entre inoportunas pilosidades, en un postrer acto de partisana resistencia. Embozo con el meñique hacia dentro y presiono, a ver si de una puta vez me lo meto. Aspiro como el mismísimo Yeti. Ya está. Entró. Antes de dar el piro, una inspección ocular en el espejo para eliminar rastros delatores. Frunzo la nariz y al dilatarse las aletas se desprende el grumo rebelde que creía a buen recaudo. Su trayectoria es fatídicamente precisa. Una línea recta desplomándose en caída libre hacia las gorgoteantes profundidades del desagüe. Glu, glu, glu... Adiós.
Conminado a exhumar del pasado un hito de juventud, el personal acude por lo común al sexo. Reconstruye dichoso su primer fornicio, como si aquel, el más sórdido de todos, decepcionante, grotesco forcejeo carnal, tuviera algo de memorable. Yo, de aquello, no conservo recuerdos. Retengo por el contrario el orden secuencial de mi iniciación a la perica, aunque haya olvidado lo que me impulsó a investigarla, o qué estado de gracia esperaba hallar en sus mórbidos brazos. Mi memoria, que es cruelmente selectiva, solo ha almacenado esa desdichada sensación de negligencia que le asalta a uno cuando se cerciora de que ha hecho el primo. Cuarenta y pico años después, las dudas todavía me frecuentan: el espurio contenido de aquella remota papela bautismal..., ¿sería realmente farla? Y, si no lo era, ¿me habría puesto también? De ahí parte, en cualquier caso, el hilo conductor de esta historia, aunque resultaría más apropiado denominar raya a su torcido espinazo argumental. De ser cierto eso de que cada escritor forja su propia posteridad y cada generación crea sus propios antepasados, en el caso de que sea o desee ser escritor, yo solo puedo aspirar a levantar acta de mi propio desorden y esparcir al viento las cenizas de una generación huérfana de antepasados, demasiado joven para identificarse con mayo del 68 y demasiado vieja para confiar en el punk. Pertenezco, en consecuencia, a ese sucinto y desencantado grupo de parias nacidos a finales de los años cincuenta, los que alguna década después, desapegados de convicciones, inmunes a ideologías, dábamos vueltas en la noche mientras nos devoraba el fuego. Aquellos que imitando al brucólaco, pálido fantasma en perpetua busca de fluidos vitales, ansiábamos rastros de vida, pistas de lo inefable. El viaje era solo de ida y debía llevarnos lejos, dejando atrás fragmentos y escombros de religiones muertas. Queríamos olvidar y acaso conocer, sobre todo la voluptuosidad, los placeres que por distintas causas nos estaban vedados. Pues sentir, y no pensar, era de lo que se trataba.

Sentir hasta colapsar. El pleonasmo perfecto. Sentirlo todo en su plenitud, ver cosas que no están y oír sonidos que no son, sumirse en la estupefacción con alevosía. Reventar. La farlopa era el único medio para disfrutar ese estado de gracia sin precipitarse en la molicie, la única manera de fundir los plomos sin quedarse del todo a oscuras. Eso me habían contado o yo había deducido, sigo sin recordar, y llegado al punto en que el alcohol se quedaba corto o afligía, creí oportuno perforar ese tercer ojo que la dipsomanía no hallaba con ayuda de la droga, la de verdad, que lo era simplemente porque no fiscalizaba, y no por estar penada. Contrariamente a lo que la engañada vox populi proclama, en esto de las drogas no hay ningún orden establecido. Cada uno entra por donde puede o le apetece, si bien alcohol y tabaco –a los catorce yo ya le soplaba a mi padre la botella de brandi y le birlaba cigarrillos de su paquete de 46, que por cierto sabía a estiércol– suelen actuar de zapadores por ser sustancias toleradas, de libre circulación. Tras ellos acecha todo un contingente de artillería clandestina listo para bombardearte los sensores. El canuto de grifa o chocolate acostumbraba a encabezar la invasión, pero no necesariamente. Podías engancharte antes a las mescas, los poppers, los tripis, las rulas. O la coca. Yo nunca había fumado un peta cuando me metí la primera raya. De hecho, tardaría unos doce años más en probar el costo. Mi plan inicial era desvirgarme directamente con caballo, que en aquellos momentos, mediados/finales de los setenta, disfrutaba de un aura decadente muy apreciada. Las turbulencias que el jaco dejaba al paso de sus efectos me disuadieron, momentáneamente debo confesar, de tomar un camino que, por otra parte, tampoco llevaba a donde yo pretendía ir; así que enfrentado al sacro dilema de probar lo prohibido, supongo que la cocaína se perfilaba como la más razonable candidata a corromperme con propiedad. Somos lo que somos, la triste opacidad de nuestros futuros espectros, y negarlo no sirve de nada. Las drogas y yo estábamos hechos el uno para el otro. Compulsivo por naturaleza, tomé la palabra a Marmontel, presto a comprobar que “Il y a un excès dans la sensibilité que avoisine l’insensibilité”.
Aquel falso primer cuarto de gramo me lo suministró por dos mil pesetas una tipa que trabajaba de A&R en una destacada multinacional discográfica. Se llamaba M y era fea hasta decir basta. Un pedazo de llanta reblandecida por frente, ojos bóvidos tan expresivos como un par de chinchetas, nariz octaédrica con aspecto tumoral. Además, estaba gorda. Combatía su adiposa obesidad autorrecetándose una estricta dieta de Pepsicola y farlopa. La coca le anestesiaba el apetito, decía. Y la honradez también, a juzgar, como se ha visto, por aquella fraudulenta papela iniciática. Cosas de la vida, no tardé en catar la perica auténtica, y a expensas ajenas, gracias a uno de los superiores de aquella embaucadora con sobrepeso. Íbamos a 180 km/h por la autopista, camino de Zaragoza, donde la Orquesta Mondragón efectuaba la presentación de su nuevo disco. Conducía el jefe del departamento de promoción. A su lado se encontraba el mandamás de la compañía. Detrás, jerárquicamente relegados a la sentina del Citroën GX, un promocionero de baja estofa y el enviado de una revista de rock, servidor. Tenía apenas veinte años y estaba hecho un pajarraco de cuidado. Aferrado a una botella de Old Crow de la que había dado cuenta de tres cuartas partes, exploraba la negra inmensidad exterior a través de la ventanilla. Los Monegros se perfilaban fantasmagóricos a nuestra diestra y, en mi sopor, me entretenía adivinando jorobas, panzas y otras protuberancias en la discontinua silueta de la pelada formación montañosa. Un seco codazo vino a desalojar de mi retina las sombras chinescas que flameaban en la cuneta. Era mi vecino de asiento, advirtiéndome de que había llegado mi turno. El todopoderoso directivo nos convidaba a una generosa dosis de coca que brillaba cual luciérnaga, embotellada en un frasco que al menos debía contener doce gramos. Ala de mosca, parecía. Aguardaba ante mi una cucharilla cargada de tema. “Abre bien la boca’’, me dijo el directivo, y yo obedecí, manso como roedor hipnotizado por culebra. Sopló la coca de modo que una nube pulverizada fue a deshacerse en mi paladar, lengua y encías. De no advertirme, yo me la habría metido por el hocico, a la tradicional, pero, por lo visto, lo que se llevaba entonces, 1980, era dicho procedimiento. El amargo y perfumado sabor de la cocaína prolongaba de ese modo su permanencia en la boca, y esta se adormecía en cosquilleante contracción. Por lo demás, el ansiado efecto explosivo que debía haberme cortocircuitado los neurotransmisores no hizo acto de presencia. Fue todo tan inocuo como mi primer porro de yerba, que me fumé en un concierto de Emerson, Lake & Palmer (claro que, ahora que recuerdo, me pasé el concierto descojonándome de Teddy Bautista, sentado tres filas por delante mío; que se esforzaba en hacerse notar y lucía una ridícula capa que me hizo la mar de gracia).
Me equivocaba. No era una explosión sino una implosión. Repetimos un par de veces más, finiquité el Old Crow, y para cuando llegamos al pabellón de los deportes de Zaragoza mi sentido de la percepción hacía aguas como el Santísima Trinidad en Trafalgar. A la hora de escribir la crónica de aquel concierto, solo recordaba haber cruzado palabras subidas de tono y algún que otro empellón con Jaime Stinus, el guitarrista de la Mondragón, a propósito de la última botella de whisky que quedaba en el escenario, ya moribunda, y que ambos codiciábamos. Sin recordar siquiera quién de los dos había salido victorioso de aquel envite, al día siguiente redacté libre de reparos una crónica compuesta de jirones de resaca, pedazos de agujero negro, suposiciones y deformaciones.
Agitando sus carnes de fláccida odalisca, M se rió cuando se lo confesé, y tampoco le importó. Como todo servil lacayo de la industria discográfica, lo primordial para ella era que las bandas de su compañía ocuparan páginas de revistas y periódicos, siendo lo de menos la opinión que sobre aquellas se articulara, fuera entusiasmo o desprecio. En el ramo de la prensa musical, subordinado siempre a radios y la todopoderosa televisión, el poder de la palabra escrita nunca ha valido gran cosa. ¿Otra clenchita?