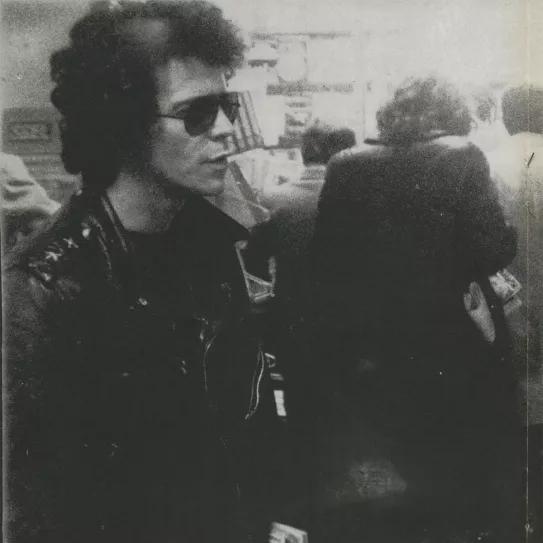De las siete bellas artes, mejor dicho de las comprendidas en el quadrívium, la música ha sido la más denodada al interactuar con las drogas. En la esfera culta de la cuarta de esas beaux-arts o artes superiores han quedado resguardadas explícitas evidencias de ello. Compuesta en 1830, la truculenta Sinfonía fantástica de Berlioz, parcialmente inspirada en sus incursiones en el opio –al que también recurría Chopin–, fue, según Leonard Bernstein: “La primera sinfonía psicodélica de la historia, la primera descripción musical de un trip”. El compositor ruso Sergei Lyapunov estrenaba en 1910 Hashish, an oriental symphonic poem. Apóstol de la Segunda Escuela Vienesa, René Leibowitz hacía lo propio en 1960 con Marijuana: variations non sérieuses, un cuarteto para piano, violín, vibráfono y trombón. Por su parte, en el libro de conversaciones For the birds, John Cage afirmaba haber llegado a la conclusión “de que se puede aprender mucho de la música consagrándose a los hongos”.

Pero es en el tejido de la música popular contemporánea donde a mayor profundidad queda registrada la retroalimentación entre corcheas y ebriedades. Se acumula en su discurrir una narrativa histórica de la metamúsica resultante, equipada con relato y mitología propios, con dispositivos litúrgicos y aparato sacramental, en definitiva, con aquellas herramientas con las que aparejar una utópica comunión extrasensorial entre espíritu y sonido. En ese artificialmente modificado orden psicoacústico, ninguna sustancia pertenece en exclusiva a un género. Del mismo modo, ningún género es impermeable a las intromisiones psicoactivas. Lo de “sexo, drogas y rock’n’roll” no supone, pues, sino reduccionismo, falacia de las crasas. En su globalidad, prácticamente todos los estilos musicales modernos, es decir, fechados a partir del siglo xx, han alterado su conciencia con politoxicómana promiscuidad. Un melting pot sin embargo susceptible de desarrollar sinestesias específicas, fuente de arquetipos y tópicos, de halbbildungs o seudoculturas de las que condenaba Adorno: heroína y jazz, LSD y rock psicodélico, bencedrina y country, anfetamina y punk, marihuana y reggae, cocaína y disco, mescalina y bakalao, éxtasis y dance.
De ese sincretismo narcosónico, uno de los ejemplos más paradójico, y menos frecuentado historiográficamente, prospera al abrigo del primer heavy metal americano, engrasado por la repautación social del uso de sedantes en Estados Unidos a principios de la década de los setenta. Consecuencia de un cambio de paradigma en el parque de estupefacientes, modificadora por tanto de las costumbres lúdico-culturales, derivaba dicha tendencia de la war on drugs incoada por Nixon en 1971, que haría de sustancias y usuarios cabezas de turco a decapitar cuanto antes mejor. Para aquel gabinete presidencial, demonizar la droga y recrudecer su persecución y escarmiento redundaba en un poderoso subterfugio con el que descabalgar opositores. Consejero y asistente de Nixon en materia de asuntos interiores, incriminado luego en el caso Watergate, John Ehrlichman no pudo expresarse más gráficamente al respecto: “La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon después de aquello, tenía dos enemigos: la izquierda anti-Vietnam y la población negra. Sabíamos que no podíamos ilegalizar estar contra la guerra o ser negro, pero si conseguíamos que el público asociara a hippies con marihuana y a negros con heroína, criminalizándolos duramente, podríamos desorganizar a esas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, registrar sus hogares, interrumpir sus concentraciones y calumniarlos noche tras noche en los telediarios. ¿Si sabíamos que mentíamos sobre las drogas? Por supuesto que sí”.
Una de las primeras maniobras de la alienada y alienante guerra nixoniana, incluir la marihuana en la Lista I, de las más restrictivas categorías de drogas, entrañaba la implementación de exhaustivas operaciones con objeto de restringir el tráfico y distribución de esa sustancia, como sería el caso con el LSD. A resultas de la carestía provocada y del incremento de precios, los traficantes centraban sus esfuerzos en otras mercancías, por ejemplo, heroína, STP y ketamina, mientras los consumidores rastreaban sustitutivos por su cuenta en el vademécum farmacológico, donde el vasto arsenal de los downers les brindaba una amplia gama de productos con los que poner estado de ánimo a la perplejidad consiguiente al fiasco contracultural y el fin de los años sesenta.


Antes del beso, la pasti
"En su globalidad, prácticamente todos los estilos musicales modernos han alterado su conciencia con politoxicómana promiscuidad. Un melting pot sin embargo susceptible de desarrollar sinestesias específicas, fuente de arquetipos y tópicos, de halbbildungs o seudoculturas de las que condenaba Adorno: heroína y jazz, LSD y rock psicodélico, bencedrina y country, anfetamina y punk, marihuana y reggae, cocaína y disco, mescalina y bakalao, éxtasis y dance"
Una de las drogas más comunes entre el público de rock norteamericano en 1973, y el sexto sedante legal más vendido en el país, era el Rover 714, la marca farmacéutica de quaaludes por antonomasia. Fabricada desde 1965 por la firma William H. Rover Inc., Pensilvania (y licenciada en 1978 a la compañía Lemmon, que también estamparía en las pastillas el 714 bajo su marca, pasando a conocerse coloquialmente como lemmons), se haría muy popular en campus universitarios, dando lugar al luding out, esto es, colocarse con ludes o sopors, de soporífero, como se las conocía popularmente, hasta conseguir un estupor, eufórico o contrito, similar al del alcohol. Sus efectos –ralentización de la motricidad, pérdida de memoria, somnolencia– acostumbraban a ser potenciados regando el Rover con cerveza, vino o destilados, también hermanándolo con marihuana, lo que junto a Valium y Seconal la convertían en sustancia de cabecera de la era post-Woodstock. “Just give me a sopor for the weekend!” (‘¡Píllame una sopor para el finde!’), cantaban The Dictators, mientras miles de jóvenes estadounidenses hacían indisolubles los quaaludes de la experiencia del rock en directo. Tanto es así, que en los conciertos no costaba divisar entre el gentío camisetas con el anagrama “Captain Quaalude” o el logotipo “Rover 714”.
Quaalude era el alias comercial de la metacualona, sedante hipnótico-depresivo muy socorrido entre la juventud con fines recreativos durante las dos décadas contraculturales, coronándose ya en 1965 barbitúrico de referencia en Inglaterra. Allí se comercializaba como Mandrax, aunque también lo despacharan bajo otras marcas, entre ellas Malsed, Lasedin y Revoal; rebautizándolo el dialecto callejero mandrake y/o mandrix. La popularidad de ese compuesto pasaba por alto que, como casi todo, en exceso, los ludes no tenían nada de inofensivo. En sus conciertos, Alice Cooper alteraba la letra de “Dead babies” (1971), donde originalmente la causante de la tragedia era la aspirina: “La pequeña Betty se tragó una libra de quaaludes / las cogió del estante en la pared / La mami de Betty no estaba allí para salvarla / Ni siquiera oyó a su nena llamarla”.
Las crónicas oficiales insisten en atribuir el desmoronamiento mental de Syd Barrett al LSD; acid casualty por excelencia, contadas son las ocasiones que también figura en su cuadro clínico la condición de mandies freak del paciente, cuyo ritmo de consumo alcanzaba cotas homéricas. Altamente adictivo, neurológicamente devastador en dosis elevadas, el Mandrax transformaba a Barrett en otra persona, tránsfuga que, como la Cosa del Pantano, se mudaba al género vegetal, convirtiéndose en un recluso, solícito amante de la catatonia. También sufriría el músico británico durante años úlceras estomacales, otro de los síntomas del abuso de quaaludes. Lo irónico del caso es que el alma de los primeros Pink Floyd –esto es, los PF psiquedélicos, a diferencia de los PF psicodélicos de Roger Waters– recurría al Mandrax con objeto de combatir una desorbitada ingesta de LSD. Del alumnado barretiano brotaba en el presente siglo The Mandrax Incident, banda británica en sintonía (formal) con las visiones mandrakitas de su ídolo.

Mandrax y todos los demás quaaludes quedaban comprendidos en el apartado genérico de reds, nomenclatura popular para Seconal, Nembutal y otros somníferos. Presentes en la polícroma rutina toxicológica de Hell’s Angels, las reds daban origen a la canción “Before the kiss a redcap”, Blue Oyster Cult (1972), alusiva a la costumbre motora de traspasarse las pastillas boca a boca, con un beso, sublingualmente. La experiencia la vivía en lengua propia Sandy Pearlman, productor de la banda. Específicamente, redcap se aplica solo al Flurazepam, otro somnífero comercializado en 1968 por Roche bajo la marca de Dalmane. Sin desplazarnos de la familia de los hipnóticos, Tuinol, como se conocía entre iniciados al Tuinal, patentado a finales de los cuarenta, hibridaba secobarbital y amobarbital. Tuis, tumies, double trouble, blue tips, F66, beans, jeebs eran otras de las denominaciones del que sería barbitúrico predilecto de Jim Morrison, y también de Sid Vicious. Hawkwind –autores a su vez de “Valium ten”–, en “Lost Johnny”, y Ramones, en “Psycho therapy”, son solo una eximia muestra de las numerosas apariciones del Tuinal en la prosa rock.
Despidamos a los ludes con otra señal de alarma. “Eras muy hermosa, pero no creo que te quede mucho / Si no cambias de hábitos, nena / Mujer, estás viviendo tu vida demasiado deprisa / Sí, nena, no creo que seas buena para nada / Porque bebes demasiado whisky / Y me parece que has estado metiéndote demasiado Seconal”. Sabía de lo que hablaba, Johnny Winter, en “Too much Seconal” (1973). Entre los heroinómanos, cofradía a la que el tejano perteneció durante lustros, el Seconal, secobarbital, resultaba recurrente para combatir los rigores de la abstinencia.
‘Maximum eruptum’
No obstante la fenomenal expansión de los ludes enumerados, una buena porción del mercado de sedantes –sobre todo, el adulto– quedaba en poder de su competencia, las benzos. Un ramal de Roche, Nutley, había desarrollado en 1955 las benzodiacepinas, benzos en argot, psicotrópicos de los que en primer lugar se desprende el clordiazepóxido, Librium, sedante miorrelajante adquirible en las farmacias desde 1960 y muy empleado en el tratamiento de ansiedad, depresión y otras condiciones como la abstinencia alcohólica. La más célebre de las benzodiacepinas, el Valium (1963), protagonizaba el single de los Rolling Stones “Mother’s little helper” (1966), donde precisamente ellos, hallándose entonces Richards y Jones entre los más voraces benzófagos, advertían de los peligros de adicción y sobredosis: “Madre necesita hoy algo que la calme / Y aunque en verdad no está enferma / Tiene una pequeña píldora amarilla / Acude rauda a la protección de su pequeña ayudante de madres / Y le auxilia en su rutina, a superar sus ajetreados días”.
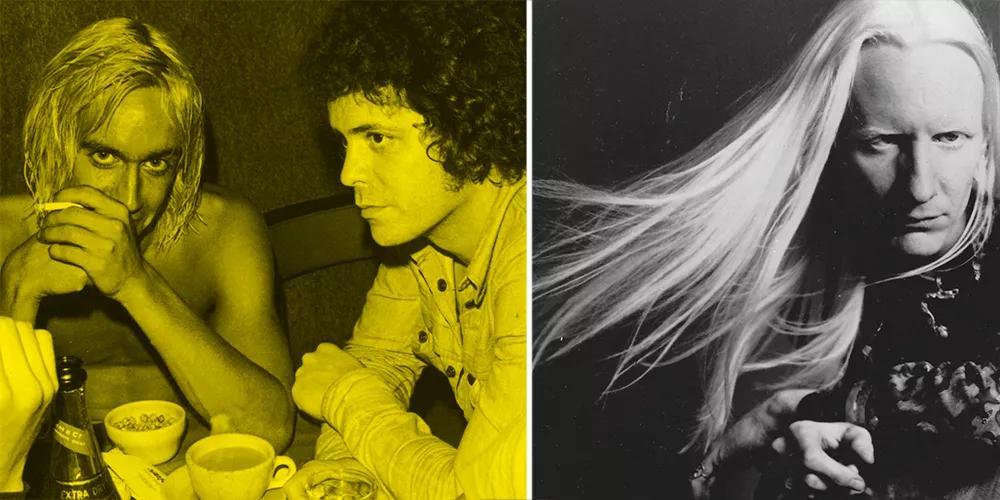
Librium y Valium encabezaban en 1971 las ventas de benzodiacepinas, pero también contribuían a engrosar las arcas Fluzarepam, Lorazepam, Clonazepam, Oxazepam y Alprazolam, facturando ese año la industria apotecaria unas seiscientas toneladas de benzos consumidas. Aunque anfetamina y heroína son las drogas que orlaron su leyenda tóxica, Lou Reed ejercía por ese mismo periodo la compulsividad con el Valium, del que siempre iba holgado, repartiéndolo generoso entre amigos y conocidos. En julio de 1972, en su presentación londinense en el club King Sound, aparecía macerado hasta el tuétano en Johnny Walker y benzos. Ni siquiera reparaba en que a media actuación se le caían los pantalones. Iggy Pop, presente entre los espectadores, lo pasó en grande viendo a su ídolo en apuros, pero tiempo después el destino se vengaba: tras pasar la tarde en el apartamento de Reed compartiendo su alijo de Valium, acudía Iggy a un concierto de New York Dolls en el Madison Square Garden; tan perjudicado llegaba, que se estrellaba aparatosamente contra unas puertas acristaladas, abriéndose la mollera. Durante el periodo angelino de los Stooges (1973-1974), y a falta de recursos para sufragarse heroína, Iggy despistaba al gorila con copiosos refrigerios de ludes, benzos y vodka. Lo normal era que después de perder el conocimiento pernoctara al raso, durmiendo sobre el pavimento. “La noche anterior (a un concierto) había tomado tantos tranquilizantes que me dejaron tirado entre los arbustos frente al hotel. Cuando me desperté era incapaz de hablar. Una vez en el club donde actuábamos tuve que inyectarme un gramo de speed y dos de coca para sostenerme en pie y poder articular palabras sin perder el ritmo”.
Esa simbiosis a priori tan contranatura entre barbitúricos y rock no tardaba en contagiarse también a su público, interiorizándolo este plenamente entre la clientela de lo que empezaba a denominarse heavy metal, categoría, en cuya etimología ahondaremos en breve, que podría decirse inauguraban primero los Yardbirds de Jeff Beck y particularmente los New Yardbirds de Jimmy Page, otro benefactor de los ludes. Ambos salían enormemente victoriosos de sus respectivas giras estadounidenses, durante las que imprimían en la psique colectiva autóctona un rock de robusta envergadura decibélica, armado de ululantes guitarras, colosalmente amplificado. En esta última peculiaridad, la de un volumen sonoro pantagruélico cuyo objetivo parecía ser someter y no convencer, residirá posteriormente el núcleo gordiano del asunto. A no tardar, antecedentes domésticos como Blue Cheer y Grand Funk Railroad hipertrofiaban esa característica por la que recababa más admiración el estruendo en sí que las formas musicales sepultadas bajo su fragor.
En el ámbito de los conciertos, el volumen se demostraba doblemente legítimo. Primero porque eso, la saturación auditiva, era el principal aliciente a oídos de una generación que no quería tripar sino autodestruirse. El éxito del heavy metal, y el crecimiento exponencial de su público, explican la segunda razón: se agigantaban los decibelios, y también los aforos de las salas, hasta llegar al rock de estadio –stadium rock, igualmente conocido por arena rock–, precisándose equipos de sonido más poderosos, ya no montañas sino cordilleras de amplificadores Marshall, tan altas sus cimas, que pudiera oírseles a kilómetros de distancia, literalmente. Volumen y circo para el pueblo, susceptible por su ensordecedora tiranía de formar parte del arte fascista de masas apuntado por la psicología reichiana, el heavy metal reventaba tímpanos y taquillas, generando una corriente a la que la prensa conferiría corpus, mientras la industria la reificaba en mercancía dura pero no pura. De ese modo, la etiqueta cobijaba prácticamente todo aquello que marcara rojo en el vúmetro, sin distinguir demasiado. En Heavy Metal (1975), el recopilatorio que la CBS española lanzaba en nuestro mercado para sondear las posibilidades comerciales de esa novedad que ya no lo era tanto aquel año, cabían desde Aerosmith hasta Ted Nugent, desde Blue Oyster Cult hasta Johnny Winter, desde REO Speedwagon hasta Steppenwolf.

Por heavy metal también pasaban Alice Cooper, Black Sabbath, Led Zeppelin (o sea, los New Yardbirds) y, naturalmente, gran parte de la población musical de Detroit, cuna del high energy rock, donde bandas como MC5, The Stooges, Amboy Dukes, The Frost, etc. epitomizaban ese primigenio heavy metal americano. El estado de Michigan en general, tanto a través de su población obrera como universitaria, resultaba así mismo nutritivo caldo de cultivo para el enraizamiento de los barbitúricos en la subcultura rock, alterando diametralmente la relación de esa música con su público. Este ya no necesitaba expandir la conciencia ni buscaba elevar lisérgicamente el umbral de su sensibilidad. Sociopolíticamente sumido en la miseria existencial, Nixon reelegido, en vísperas de la traumática derrota en Vietnam, la primera gran crisis petrolífera a la vuelta de la esquina, lo que los adolescentes de los setenta anhelaban era precisamente la insensibilidad necesaria para autosabotearse, anulándose en esa grosera ordalía sensorial, martillo de Thor que aplastaba sentidos y noqueaba conscientes, inmolando al ser, al individuo y la masa, en los altos hornos de esa otra solución final que era el heavy metal, holocausto de la razón, titánica banda sonora de la distopía.
Un ruido sordo que amortigua las pasiones
"Lo que los adolescentes de los setenta anhelaban era precisamente la insensibilidad necesaria para autosabotearse, anulándose en esa grosera ordalía sensorial, martillo de Thor que aplastaba sentidos y noqueaba conscientes, inmolando al ser, al individuo y la masa, en los altos hornos de esa otra solución final que era el heavy metal, holocausto de la razón, titánica banda sonora de la distopía"
En su libro The noise. Notes from a rock’n’roll era (1984), Robert Duncan afirmaba: “Al rock’n’roll siempre le ha gustado el máximo volumen, básicamente porque ese volumen significaba pasión, significaba la rabia propia de la juventud. Pero el heavy metal quería ser ensordecedor. Si ‘a todo volumen’ significaba pasión y pasar a la acción, había una línea que el metal traspasó y un balance que alteró mientras recorría los circuitos y válvulas de las montañas de Marshalls. Y cuando el heavy metal más atronador llegó al otro extremo, es decir, los grandes estadios, lo hizo con una serie de explosiones sónicas, genuina violencia y trauma, a la postre algo totalmente opuesto a la pasión. De hecho, el más atronador heavy metal era un amortiguador de la pasión, de los sentidos, algo risiblemente irracional. Con el heavy metal no pasabas a la acción, la acción pasaba por encima de ti. No podías hacer nada al respecto, salvo aguantar y encajar: una automamada masiva, escape total. Así, mientras el r&r había sido un catalizador para la anarquía del a-la-mierda-con-todo, el heavy metal rock era un anestésico. Finalmente se revelaba la similitud de loud (‘ruidoso’) y lude. Los quaaludes no eran sino the drug of thud (‘la droga del ruido sordo’). Inequívocamente decadentes”.
Tipificado como inalienable del consumo de quaaludes y vino barato, el heavy metal americano de 1969 a 1975 constituía otro microcosmos cultural resultante de las corrientes sociales y psicológicas tardocontraculturales. Y según Duncan: “No por casualidad en opinión de muchos rocanroleros la ciudad de Detroit era la capital mundial del heavy metal”. La procedencia del término se atribuye comúnmente a William S. Burroughs y su Trilogía Nova. En The soft machine (1961) creaba al personaje Uranian Willy, el “heavy metal kid”; en Nova express (1964) recuperaba el concepto, haciendo de heavy metal una metáfora de las drogas adictivas, y de la metaloide, forma musical que escuchan los hombres-insecto de Minraud, y en The ticket that exploded (1962) anticipaba lo dicho por Duncan sobre el heavy metal como depresor de pasiones: “Los controladores que operan mediante la adicción a opiáceos — es decir que ocupan y controlan a los adictos de la tierra — El punto de entrada es, claro, la propia droga — Y por medio de la adicción mantienen ese tipo de coordenadas — Un tipo de Urano adicto al heavy metal — Lo que llamamos opio o heroína es una forma muy diluida de la adicción al heavy metal”.


Con anterioridad, en los cincuenta, heavy ya formaba parte del lenguaje beat, designando algo destacable o sorprendente –el “¡qué heavy!”, que llegaría hasta nuestro idioma–, y como tal sería heredado por la contracultura, aplicándolo a lo musical, concretamente, al rock pesado y sobreamplificado, la versión más apocalíptica del hard rock o rock duro. A mediados de los sesenta, Vanilla Fudge era considerado heavy, del mismo modo, Iron Butterfly titulaban su primer álbum Heavy (1968). También en su ópera prima y en el mismo año, Steppenwolf empleaba por primera vez el término heavy metal en la letra de “Born to be wild”, su mayor éxito. Al otro lado del océano, una banda británica adoptaba en 1973 el nombre Heavy Metal Kids. La influyente revista Creem, en la firma de Lester Bangs, sería una de las publicaciones que con más énfasis propagaba la denominación de origen heavy metal, un género que Bill Ward, batería de Black Sabbath, ya había prebautizado downer rock, identificando así los downers con una forma de rock caracterizada por su estratosférico volumen y reptante densidad; señas luego recuperadas en el stoner rock.
A modo de exterminador enviado por Hassan-i Sabbah, reduciéndolo a lo esencial, ruido y volumen, en 1975 Lou Reed –que pasaba por su propia fase metálica en elepés como Rock’n’roll animal y Lou Reed live, acompañado en ellos por músicos de Detroit– administraba la extremaunción al heavy metal con el doble elepé Metal machine music, bruitiste grimorio de aleatorios feedbacks electrónicos de guitarra, cuyas notas interiores firmaba también el simpático neoyorquino: “La clave era el realismo. Los discos eran cartas. Cartas verdaderas que yo enviaba a ciertas personas que, básicamente, no tenían ni tienen música, sea verbal o instrumental, que escuchar. Uno de los efectos periféricos, típicamente distorsionado, fue lo que sería conocido por heavy metal rock. En realidad, por supuesto, sería difuso, obtuso, débil, aburrido y, en definitiva, embarazoso”.
Anticipándose a la caída del imperio del rock metálico, los ludes vivían su propio ocaso, aunque no por falta de demanda sino precisamente debido a lo contrario. Los vigilantes de la salud pública tomaban medidas ante el epidémico aumento de su consumo en el ámbito recreativo, siendo la tercera droga más demandada en Estados Unidos. Para empezar, en 1973 se incluía la metacualona en la Lista II, redundando eso en mayores restricciones para los médicos a la hora de recetarlas, declarándose ilegal su posesión sin la preceptiva prescripción oficial, hasta entonces innecesaria; de ahí, y de su precio, el apogeo de los ludes. Poco después se prohibía su uso médico alegando efectos negativos y estadísticas de adicciones, interrumpiéndose la producción, desabasteciendo también al mercado negro. Cocaína y crac tomarían el relevo entre las predilecciones de la mayoría, como había sucedido antes con los ludes y el cannabis a causa de otro capricho del destino político.
Las benzos se mantenían en la cuerda floja de los parámetros legales. A finales de los ochenta, en Inglaterra, eran objeto de la mayor demanda colectiva contra la industria farmacéutica, acusándola de ser consciente del alto potencial adictivo de las benzos, detalle que ocultaron al gremio médico. Conflictos de intereses y otros factores zanjaban ese litigio sin veredicto, quedando las benzos a salvo de la suerte corrida por sus hermanos los ludes. En la actualidad, España parece ser el segundo país europeo a la cabeza del consumo de barbitúricos, lo cual nada tiene de extraño, viendo cómo se desarrollan la vida y el progreso. En el 2020, la presencia de los psicofármacos eran tan acentuada en el mercado negro que sería una de las drogas más incautadas ese año, en concreto las benzodiacepinas; a la zaga le iban Clonazepam (Rivotril), Diazepam (Valium) o Alprazolam (Trankimazin), pasando su presencia en el mercado ilegal de testimonial a pujante.
En el 2021, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) advertía que el aumento del consumo de los ansiolíticos derivado de la pandemia del COVID-19 estaba empujando a muchos pacientes al mercado negro. Disponibilidad y bajo coste son las causas de ese apogeo. Según el EMCDDA: “Esta clase de drogas merece ser objeto de mayor atención, ya que su uso en combinación con otras sustancias psicoactivas, incluidos los opioides y el alcohol, aumenta el riesgo de sobredosis mortal y no mortal y puede ir asociado a comportamientos violentos o anormales”.