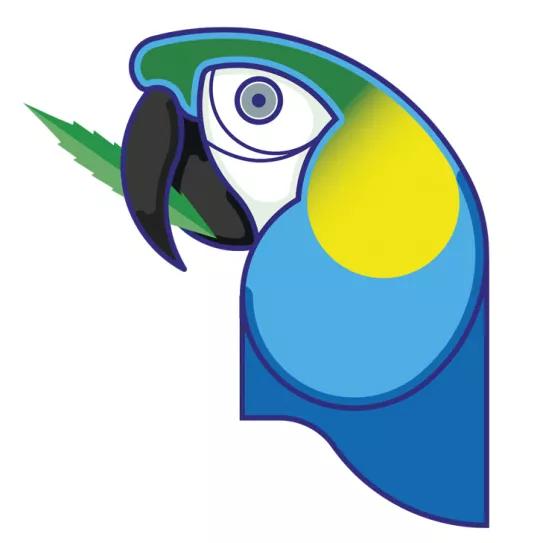La Datura

En aquella época, corría el año 1980, se puso de moda el libro Las enseñanzas de don Juan. Su autor, el antropólogo brasileño Carlos Castaneda, era introducido en el mundo, supuestamente mágico, del subconsciente a través de un chamán llamado don Juan.
En aquella época, corría el año 1980, se puso de moda el libro Las enseñanzas de don Juan. Su autor, el antropólogo brasileño Carlos Castaneda, era introducido en el mundo, supuestamente mágico, del subconsciente a través de un chamán llamado don Juan. En esos años y con nuestras dieciocho primaveras estábamos convencidos de que alterando nuestro estado de conocimiento íbamos a mejorar la sociedad que nos asfixiaba. Sintetizando: la mejor manera de cambiar el mundo es cambiarte a ti mismo, y para ello el sistema ideal es darte la vuelta a través de las drogas
Santiago Rubio nos enseñaba plantas como la adormidera, el opio, el beleño, la belladona, la mandrágora y, la más peligrosa, la Datura stramonium, la hierba del diablo. La hierba del diablo
es fácil de encontrar en jardines y paseos. Su olor es muy acre y sus ramas semejan las articulaciones retorcidas de un ser maléfico. Para compensar, la planta exhibe unas flores amarillo
pálido en forma de trompeta que la despojan de toda apariencia peligrosa. La Datura stramonium es algo serio. No es una droga estimulante, sino veneno. Tomarla es envenenarte para transitar tu propio sueño (o pesadilla).
Se contaban muchas historias sobre los tremendos desvaríos que habían sufrido notables personajes del colectivo ácrata estando de datura. Venerábamos a esos jóvenes que habían tomado la hierba del diablo porque habían visitado el lado oscuro de sí mismos y habían vuelto para contarlo. Sus peripecias nos fascinaban y nos hacían reír a partes iguales.
Como casi todas las Semanas Santas, nos juntamos unos cuantos colgados de la vida y tiramos para la sierra, de acampada. Elegimos un monte de los alrededores de Jabugo para instalar nuestras tiendas de campaña. La tarde estaba siendo muy aburrida, hasta que encontramos la planta del diablo. Yo la había tomado dos veces antes sin haber conseguido nada más que vomitar y una extraña sensación amarga en la boca. En aquella ocasión cocimos no solo parte de las hojas, sino también de las semillas. Una vez que todos bebimos, yo me tragué un par de cucharadas de aquellas semillas. Al rato se hizo de noche y nos metimos en las tiendas para guarecernos del intenso frío. Uno de nosotros comentaba que estaba viendo un partido de fútbol en el reloj y se quedó muy tranquilo, idiotizado por el fútbol de su reloj. Poco a poco todos se fueron quedando dormidos, pero
yo no lo conseguía, no podía quedarme quieto. Estaba continuamente saliendo y entrando de la tienda y tropezando con los enganches de la tienda vecina. Un poco después había tumbado ambas tiendas y de repente vi que todos mis compañeros se iban del campamento. ¡Se iban sin mí! Salí detrás de ellos. ¿Dónde vais? Recuerdo que caí por una montaña y que de los porrazos solo notaba la fuerza del impacto, pero no sentía dolor alguno. Atravesé un río. Lo sé porque mis amigos, a la mañana siguiente, vieron mi anorak en la otra orilla y comprendieron que podía haberme pasado algo realmente grave.
Supongo que andaba con la ropa mojada pero no tenía sensación de frío. Mi afán era alcanzar a mis amigos, que seguían avanzando a gran velocidad. Me golpeaba con todo lo que se ponía frente a mí, pues no veía nada más que las imágenes que mi mente me enviaba. Salí a una carretera.
Un coche de la guardia civil me iluminó con los faros y me dio el alto. A aquellas alturas yo tenía las paredes de la garganta pegadas una a la otra, tan tremenda era mi sed. Casi no podía respirar. Me iluminaron con una linterna e intenté beber del haz de luz. Los guardias estaban estupefactos, pero yo no podía dejar de intentar beber del haz de luz. Me estaba quedando seco. Los guardias me pidieron la documentación. Rebusqué en mi anorak imaginario y les tendí la mano vacía diciéndoles: «Aquí la tienen, es mi pasaporte». Los guardias, perplejos, me preguntaron de quién huía, si alguien me perseguía, a lo que contesté que no, que vivía cerca de allí y que había salido a dar un paseo con mis amigos, que iban delante, y que ya volvía a casa.
No me dejaron seguir el paseo. Me metieron en el furgón para llevarme al cuartelillo. Me sentaron enfrente de una mesa de despacho. El teniente me pidió que le explicara con claridad quién era yo y qué hacía deambulando solo, empapado y en camisa con el frío que hacía. Le expliqué que estaba con mis amigos Rafa y Fernando y los señalaba en el aire. Yo los veía a mi lado. El teniente me espetaba: «¿Qué Rafa? ¿Qué Fernando?». Dije que acababan de irse por la puerta. «Espere que voy a por ellos», y me lancé contra la puerta por donde había visto marcharse a mis amigos.
Me preguntaron dónde vivía y les respondí que vivía ahí mismo —no me daba cuenta de que estaba a cien kilómetros de casa—, en la calle Jesús de la Pasión número treinta. Así localizaron a mis padres.
Cuando los guardias civiles vieron que enfrente tenían a un enfermo mental, una desgracia para cualquier familia, y no a un prófugo o a un criminal extraño, me encerraron en un calabozo con barrotes. Antes de marcharse me quitaron toda la ropa empapada y me dejaron en calzoncillos y descalzo. En la celda había un retrete separado de la estancia por un pequeño y delgado muro, un catre con una manta y una silla. Me dieron un poco de pan y un trozo de tortilla. La tortilla más seca que he comido en mi vida. Refiriéndome a aquella pocilga donde iba a pasar la noche, les dije a los guardias que al día siguiente me dieran la cuenta del hotel. Respondieron con una carcajada y se marcharon. Me quedé solo con mis visiones.
Sobre el muro que escondía el retrete apareció la cabeza de uno de los actores del Teatro de las Marismas. «Vaya pedazo de disfraz de muro te has agenciado», le dije. Él se reía: «¡Ja, ja, un traje de muro!». Yo estaba admiradísimo. Observaba el grosor del muro y me parecía sorprendente que hubiera podido meter el cuerpo ahí.
Cuando quise sentarme en la cama, había una persona tumbada en ella. El cuerpo de esa persona empezó a descomponerse delante de mis ojos. Su carne desaparecía e iba dejando los huesos a la vista, envueltos en gusanos e insectos. Se me quitaron las ganas de acostarme a su lado.
Mis amigos iban apareciendo en las paredes y marchándose una y otra vez. Yo intentaba seguirlos y me golpeaba contra las paredes una y otra vez. En el respaldo de la silla vi un rostro muy triste. Le pregunté el porqué de su tristeza y me contó que la policía lo había detenido y, para castigarlo, lo habían mutilado dándole forma de silla. Yo lo escuchaba estremecido. ¡Pobre hombre! ¿Qué habría hecho para merecer semejante castigo?
Mis cosas de dibujo estaban metidas dentro del suelo. Viajaban mecidas por la corriente de un río cenagoso que discurría debajo de la superficie del suelo. Intentaba sacarlas para poder distraerme, pero desaparecían y tenía que volver a buscarlas por otra parte del río.
A través del pasillo noté que se iba haciendo de día. No había pegado ojo. Las mujeres y los hijos de los guardias civiles se acercaban a mirarme con ojos de entomólogo, como si observaran a un bicho raro en el zoo. Yo, agotado, les devolvía la mirada con la misma indiferencia que demostraría un orangután octogenario. Aquellas mujeres me trajeron mi ropa seca y me la entregaron con una distante devoción. Muchas gracias, señoras.
Me sacaron de la celda. Al teniente debí de caerle bien porque me invitó a un café en la cafetería de al lado del cuartelillo. Me dijo que vendrían mis padres a recogerme. Yo le pedí que me devolviera la documentación que recordaba claramente haberle entregado. Él me explicó que, a pesar de decirles que se la daba, les tendía la mano vacía. Insistí en que recordaba perfectamente habérsela dado y le pedí de nuevo que hiciera el favor de devolvérmela, que me hacía falta.
El hombre qué paciencia tuvo. Confesó que si no se hubiera fijado en que yo tenía los ojos con las pupilas dilatadas podía haberme pasado algo grave. Quise pasar por el calabozo a recoger mis cosas y él me recordó que yo no llevaba nada encima, solo la ropa mojada. Le conté que mis cosas estaban metidas dentro del suelo y que si no se sabía mirar a través de las losetas era muy difícil verlas. Supongo que me puse muy pesado porque el mismo teniente me acompañó a la celda. Efectivamente, no era posible sacar mis cosas del suelo.
A mis padres les expliqué que me había fumado un porro y se lo creyeron. Para qué discutir. Los efectos de la hierba del diablo —un nombre bien puesto— pasaron y recuperé el control de lo que veía. No volví a probar semejante pócima jamás. No es una droga. Es, como avisé, un veneno. Muchos chavales han caído experimentando con ella por diversión o para explorar el subconsciente.
En el mundillo anarco-drogadicto de Huelva pasé a ser considerado un gurú, un hombre que había vuelto del reino de las tinieblas, que había acariciado a la bestia infernal y podía contarlo. Y se partían de risa cuando lo contaba.
La adolescencia es una enfermedad grave.
Capítulo extraído de El mundo de la tarántula
Blackie Books
374 páginas
19,90 €
Te puede interesar...
¿Te ha gustado este artículo y quieres saber más?
Aquí te dejamos una cata selecta de nuestros mejores contenidos relacionados: