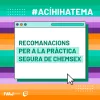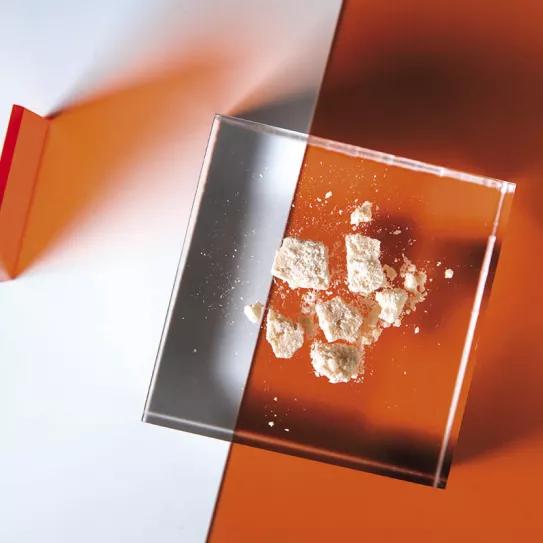Le gustaría no sonar alarmista, pero la verdad es que en su trabajo como psicólogo forense ve continuamente “cosas muy fuertes”. Ricardo Paniagua Izquierdo, que es además investigador doctorando en la Universidad Complutense de Madrid, ve y escucha lo que apenas nadie puede ver y escuchar: agresiones sexuales, adicciones, problemas de salud mental, enfermedades venéreas. Todo sucede en una zona gris, indetectable para el sistema de salud y fuera del radar de la justicia, como corresponde a una práctica clandestina como es el chemsex. Es difícil pensar en un fenómeno sociocultural más propenso a suscitar el estigma y el pánico moral: al ciudadano medio le aterra imaginar ese grotesco espectáculo de sordidez y depravación aconteciendo en las sombras, quizás en el piso de abajo o en los ambientes que frecuenta su hijo. Iluminar para entender es crucial para transmitir una imagen más ponderada de lo que es el chemsex.
Y Paniagua se ha propuesto hacerlo con precisión matemática. “En 2021 el chemsex se definió como el consumo de drogas para mantener relaciones sexuales entre hombres gays durante un periodo prolongado, y esa es una definición muy cutre”, explica el psicólogo, “o, cuando menos, poco específica: ¿qué drogas?, ¿a qué se le llama un periodo prolongado de tiempo?, ¿a una hora o a las 72 que vemos en mucha gente que practica chemsex?”. Su obsesión desde que le surgieron estas preguntas –y es una obsesión ruinosa: Paniagua quiere denunciar que no ha recibido ni un solo euro para sacar adelante su investigación– ha sido “ver qué era realmente el chemsex a través de una definición exacta y medible”.
En otras palabras: “Definir el chemsex de una manera operativa que permite una cuantificación de la gravedad que puede llegar a tener una persona que lo practica a través de cuatro aspectos: un nivel médico-sexual; un nivel psicopatológico; un nivel toxicológico y un nivel legal y forense”. En este tiempo ha logrado generar una escala que permite “cuantificar en qué nivel está una persona para poder darle un consejo clínico individualizado midiendo factores de riesgo o ausencia de factores de protección”.
Jordi Garo, psicólogo de Energy Control y asesor en temas de chemsex, explica que, tras originarse en Estados Unidos, y en un principio entre población heterosexual, empezó a globalizarse con la aparición de aplicaciones de contactos. A partir de ese momento, el chemsex quedó irremediablemente ligado a “los circuitos de ocio internacional gay”. Según Garo, esta práctica empieza a detectarse en Europa alrededor de 2010, mientras que en España comienzan a hacerse eco los medios de comunicación –con los pertinentes titulares amarillistas– en torno a 2014. “Pero en Energy Control”, asegura, “no tenemos constancia de que llegue aquí hasta al menos dos años más tarde”.
Meta, GHB y mefedrona

¿Qué tipo de sustancias, y por qué esas, se utilizan en el chemsex? “Son drogas que cumplen tres características”, explica Garo, “ser altamente psicoactivas, es decir, que producen un efecto muy elevado en un corto periodo de tiempo, lo que permite que sean redosificables y, por tanto, más difíciles de gestionar; que produzcan desinhibición y que permitan mantener sesiones largas de sexo”. Las drogas más habituales, como el alcohol, el cannabis o la cocaína, no dan lo que se busca en el chemsex. Sus tres pilares químicos son la metanfetamina, el GHB y la mefedrona. Pero, según Paniagua, es algo que cambia en cada ciudad.
“Es algo que depende del mercado local. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay mefedrona, solo metanfetamina. En Madrid hay más mefedrona, mientras que en Barcelona más meta. En Valencia está apareciendo ahora una sustancia que llaman alpha, con una estructura parecida a la mefedrona y una potencia entre 50 y 100 veces superior a la cocaína, lo que genera un daño muy grande a nivel cerebral”, explica el investigador. Respecto a la metanfetamina, recuerda que se trata de una sustancia “que actúa en el cerebro durante doce horas y es muy adictiva”. En cuanto a la mefedrona, cuenta Garo que, desde el 2017, “solo en torno al 10% de lo que se analiza como mefedrona es realmente mefedrona”.
“Pero lo que determina la adicción en el chemsex no es la sustancia”, matiza Paniagua, “porque la persona no consume en una caja blanca, sino en un contexto en el que se siente acompañada, atractiva, con autoestima…Que se siente integrada, al fin y al cabo, algo que es vital para la población LGTB”.
“Son drogas que cumplen tres características”, explica Jordi Garo, “ser altamente psicoactivas, es decir, que producen un efecto muy elevado en un corto periodo de tiempo, lo que permite que sean redosificables y, por tanto, más difíciles de gestionar; que produzcan desinhibición y que permitan mantener sesiones largas de sexo”
Garo suscribe ese análisis: “Cuando resulta difícil tener vínculos genuinos, se recurre a estimulantes como la meta para obtener placer y excitación en el chemsex. Lo que sucede es que si el único aliciente es ese bienestar que se obtiene durante el consumo, se corre el riesgo de redosificar y de buscar constantemente el sexo con la sustancia. Y esto pasa cuando la persona no se acepta a sí misma, ni tiene un vínculo con el que tenga confianza. Así es fácil pasar de un uso habitual a un uso problemático de la metanfetamina”.
Entonces, ¿es el chemsex una práctica irremediablemente tóxica, o hay un “uso responsable”? Bajo el punto de vista de Paniagua, “cualquier práctica de chemsex ya tiene un riesgo, pero la verdad es que hay gente con problemas derivados del chemsex y gente que no. Existen factores de riesgo o de protección que modulan el daño en cada persona”. Aun así, el investigador adelanta una hipótesis: “Es delicado decir que puede haber un uso responsable, porque para eso tendrían que darse unas condiciones casi de laboratorio: no tener traumas ni vulnerabilidades, contar con métodos de afrontamiento eficaces, tener un trabajo bueno y una buena vida social… Al final, hablamos del colectivo LGTB, y de gente de la que se han reído durante toda su adolescencia”. En cualquier caso, y siendo consecuente con su pulcritud científica, rechaza que la práctica de chemsex sea un predictor de padecer trastornos mentales: “Se trata de fenómenos multicausales y muy complejos”.
Falta de información y factores de riesgo
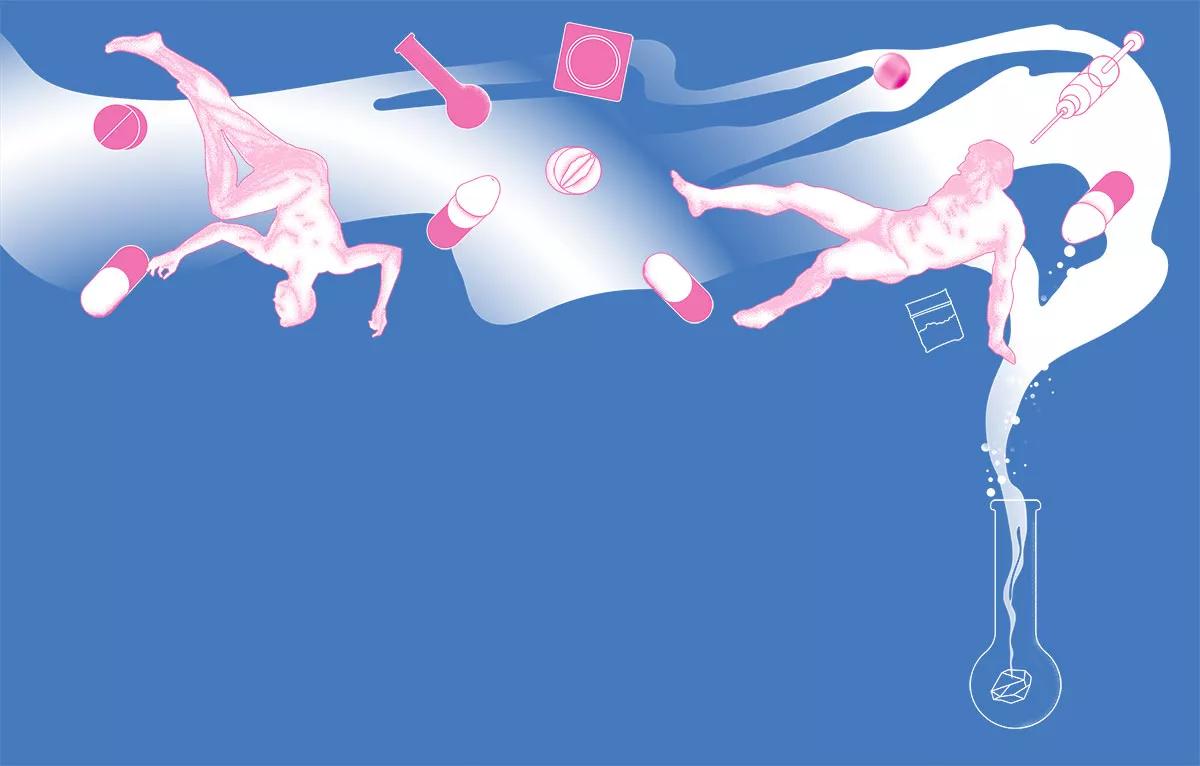
Si nos guiamos por el instrumento de medida que desarrolla el doctorando en la UCM, habría que concluir que los mayores riesgos se encuentran en el nivel toxicológico. Garo conoce bien este aspecto, y por eso en Energy Control han lanzado la campaña ChemSafe para promover la reducción de daños en el consumo de drogas en contextos de chemsex. Como parte de esta iniciativa, se han examinado las características sociodemográficas de las personas usuarias, los contextos de adquisición de las sustancias y su composición química. Y también se trata de aportar información fiable sobre el uso y administración de las sustancias.
“Hay cosas básicas sobre el uso de drogas que no se saben”, lamenta Garo, “tenemos a un grupo de personas atendiendo dudas vía Telegram y ahí vemos las formas que tienen de consumir”. Estas malas prácticas son especialmente dañinas en el caso de las drogas inyectadas. Todo esto se ve empeorado por el hecho de que “en el colectivo LGTB no hay información sobre drogas, y creo que se debe a razones sociales como la discriminación o el estigma”.
El programa de ChemSafe nació en un primer momento en Barcelona y como un servicio puntual para el análisis de meta, GHB y mefedrona. “Pero de inmediato nos dimos cuenta de que hay una barrera muy grande para acceder a esta población”, recuerda Garo, “y nos venía muy poca gente”. A partir de 2023, y con el apoyo de otras asociaciones de comunidades LGTB y de salud sexual, van abriendo delegaciones en otros puntos del territorio: Madrid, Baleares, Andalucía, hay proyectos en Galicia... “Se percibe esa necesidad porque los servicios de análisis son una herramienta eficaz para prevenir usos problemáticos”, argumenta.
Ricardo Paniagua recuerda que en ningún caso estamos hablando “de población marginal: son médicos, ingenieros, directores de empresas… Gente que, como mínimo, cobra 2500 al mes. Pero como ahora el adicto no está tirado en la calle, sino en un ático de Malasaña, nadie se preocupa por el problema, porque es invisible. Incluso en urgencias hay muchos médicos que no tienen ni idea de qué es la mefedrona”
A lo largo de estos años de trabajo y análisis “hemos perfilado algunas líneas” que les permiten sacar algunas conclusiones. Una de ellas es que “la meta está muy asociada al uso problemático cuando se administra fumada o inyectada, y esos riesgos son menores si se esnifa o se consume vía oral, porque de ese modo se puede controlar mucho mejor el consumo. Lo que pasa es que muchas personas no saben que se puede tomar por esas vías. Son faltas de información tan elementales…”. Y en cuanto a su pureza, “en la meta es bastante alta, y cuando está adulterada no lo está con sustancias graves”.
Su método de acogida es siempre el mismo acuda quien acuda al servicio. “Hacemos casi las mismas preguntas a todo el mundo”, cuenta, “e intentamos que esa sesión sirva para que la persona reflexione o detecte diferentes aspectos de su crianza, entorno o sexualidad que puedan ser un factor de riesgo”.
Tras tanto tiempo “picando piedra” han logrado tener cierto acceso a la población usuaria de chemsex, pero sigue siendo mínimo. “Los servicios de análisis de sustancias son conocidos en ciertos entornos, pero no en este”, cuenta Garo, “y mucha gente siente rechazo o piensa que es ilegal. Hay todavía muchas barreras”. Incluido dentro del colectivo LGTB, recuerda: “Creo que existe miedo a hablar de estos temas porque hay un contexto de grupos extremistas que utilizan todo esto para criminalizar a toda la comunidad y limitar los derechos LGTB”. Garo rememora un episodio especialmente cruento: “Hubo unas muertes relacionadas con el uso de drogas en el chemsex, y hubo personas del colectivo que decían algo así como ‘que se mueren los del chemsex’”.
Ciertamente, concluye Paniagua, “el estigma es demoledor, y sus consecuencias no solo afectan al individuo, sino a toda la población. Por ejemplo, por la resistencia a los microbianos: ya hemos tenido que dejar de usar antibióticos para tratar algunas ETS”. Paniagua recuerda que en ningún caso estamos hablando “de población marginal: son médicos, ingenieros, directores de empresas…Gente que, como mínimo, cobra 2500 al mes. Pero como ahora el adicto no está tirado en la calle, sino en un ático de Malasaña, nadie se preocupa por el problema, porque es invisible. Incluso en urgencias hay muchos médicos que no tienen ni idea de qué es la mefedrona”.
Cualquier persona que quiera acceder al servicio de ChemSafe solo tiene que escribir a check@energycontrol.org poniendo en el asunto del correo electrónico la comunidad autónoma en la que reside. “Del resto, nos ocupamos nosotros”, concluye Garo.