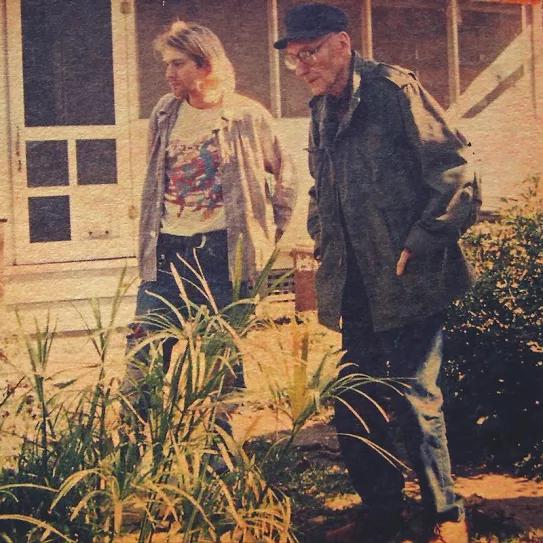El mercado del jaco, en general y salvo posibles excepciones, ha discurrido hasta ahora de forma separada al de otras drogas, aun cuando allí donde se vende caballo también se ha vendido siempre cocaína.
El trapicheo de heroína, por lo tanto, ha contado casi desde el principio con sus propios y específicos puntos de venta y con sus propios modos de funcionamiento, que, en muchos aspectos, se diferencian notablemente de los de otras sustancias. Cabría decir, en este sentido, que la comercialización del jamaro parece estar bastante más profesionalizada que la de otras drogas.
Un ejemplo ilustrativo puede encontrarse en el hecho de que en muchas ocasiones la venta de cannabis, éxtasis o LSD es llevada a cabo por gente jovencita y emprendedora que saca su negociete adelante por su propia cuenta y sin que pueda afirmarse que forme parte estrictamente de una red organizada de narcotráfico (aunque, evidentemente, en cierta medida siempre será parte de ella). Este modo de actuar, sin embargo, es bastante menos habitual en el mundillo de la heroína, en el que los negocios suelen ser manejados por auténticos clanes dedicados al tema en cuerpo y alma y durante años y años. Aun en los casos en que no es así y en los que la venta la realizan personas que funcionan de manera relativamente autónoma, usualmente sus vínculos con el entorno delincuencial y marginal son más acusados y están más generalizados que en el caso de los vendedores de otras sustancias.
En líneas generales y más allá de la inevitable existencia de variantes y localismos, la venta del jaco suele realizarse en tres niveles o emplazamientos distintitos: las grandes superficies comerciales, también conocidas como “hipermercados de la droga”; el pequeño negocio en forma de casas de la más diversa índole, y la venta callejera al detalle. En estas líneas haremos un recorrido por la historia de esos hipermercados de la capital de España.
Hipergores
Arquitectónicamente hablando, estos hipermercados acostumbran a tomar el formato del tradicional poblado chabolista, gitano. En su momento hubo en Madrid una versión subsahariana de poblado dedicado a la venta de heroína y cocaína. Se trataba de un asentamiento de tiendas de campaña situado debajo del puente de Méndez Álvaro. Era también, sin duda alguna, el lugar de trapicheo más gore y violento que uno haya podido haber visto jamás. Un día fue presa de las llamas de cabo a rabo y desapareció para siempre. Con los tiempos modernos y las políticas de realojo e integración, de las emblemáticas chabolas de maderas, cartones y uralita se ha ido pasando a los adosaditos prefabricados. El marco incomparable en el que están emplazados sigue siendo, no obstante, el mismo de siempre, es decir, los descampados más insalubres de la periferia de las grandes ciudades.
La conversión de estos asentamientos en puntos de venta de drogas se produce a lo largo de los años ochenta y tiene su eclosión en los primeros noventa. Al respecto, cabe decir que inicialmente, a mediados de los años setenta, el tráfico de heroína es llevado a cabo a muy pequeña escala por consumidores de clase media-alta que simplemente tratan de abastecerse y de sufragar su propio consumo vendiendo a amigos y a allegados lo que buenamente han podido traer de sus viajes a Tailandia. A finales de esa misma década, el uso del caballo ya se ha democratizado y ha empezado a calar hondo entre los sectores sociales más desfavorecidos (inmigrantes, jóvenes desempleados, subproletariado...). La venta pasa, entonces, a caer en manos de profesionales del lumpen que ya se dedicaban anteriormente al tráfico de otras sustancias como el hachís y se lleva a cabo en cualquier calle y plaza de cada barrio (calles Alenza, Dos de Mayo, Tirso de Molina, etc.). En cualquier caso, más pronto que tarde, el trinomio marginalidad-contactos con el crimen organizado-droga da su fruto con la conexión entre los clanes madrileños de etnia gitana y la mafia turca, y la consecuente instauración de una sólida y duradera red de tráfico de heroína (y cocaína).
Años ochenta y noventa
Poblados como La Celsa habían surgido a mediados del siglo xx, en este caso como una mera prolongación del Pozo del Tío Raimundo, construida por inmigrantes del sur de España venidos a Madrid en busca de trabajo, y que terminaron edificando chabolas e infraviviendas junto a la valla de cerámicas La Celsa. Una vez entrados los años ochenta, estos primeros habitantes del asentamiento ya estaban realojados por el ayuntamiento en el barrio de Entrevías, pero sus chabolas todavía continuaban ahí, y fueron reconstruidas y rehabitadas por nuevos inquilinos, que, esta vez –como diría Juan Carlos Usó–: “En lugar de ganarse la vida optaron por buscarse la vida”, vendiendo jamaro y farlopa.
Con el boom del consumo en los ochenta y sobre todo en los primeros noventa, la ciudad se vio sembrada de este tipo de enclaves, desde el distrito centro hasta la periferia: El Cerro de la Mica, El Ruedo, Jauja, Tele 5, Torregrosa, Los Pitufos, Los Focos, Pies Negros, Pitis, La Rosilla..., que operaron desahogadamente durante años y años.
Hasta que, en el verano de 1997, las autoridades sometieron estos lugares a un cerco policial que duró varios días y que evidenció las marcadas limitaciones que conlleva abordar el fenómeno del consumo desde un punto de vista exclusivamente represivo. De hecho, el resultado final no fue otro que una situación de auténtico caos sanitario y de orden público, en el que se produjeron enfrentamientos entre los yonquis y los antidisturbios, entre los traficantes y la policía, entre los yonquis y los traficantes y entre los propios yonquis. Murieron consumidores atropellados al huir de cargas y desalojos policiales, hubo detenciones y disparos al aire. Los precios de la heroína subieron repentinamente de cinco mil a siete mil pesetas el gramo. Por momentos resultaba imposible acceder a los poblados. Los yonquis se agolpaban desesperados en los alrededores, recorrían Madrid de punta a punta rastreando los lugares de venta, acudían en masa a los dispositivos asistenciales, que, desbordados, no podían dar respuesta a las repentinas solicitudes de metadona de los usuarios que pretendían quitarse el mono. Cuando los yonquis conseguían colarse en los poblados, había traficantes que, ante la presión policial, se negaban a atenderlos. La tensión que ya habitualmente se respira en estos ámbitos alcanzaba, en esos momentos, cotas realmente dramáticas. El submundo del yonkarreo madrileño era una bomba a punto de estallar. La situación se hacía realmente insostenible, y así lo denunciaron los medios de comunicación al unísono.
Finalmente, se levantó el cerco, pero las cosas no volvieron a la normalidad, sino que tomaron un rumbo bien distinto del que habían tenido hasta entonces. A lo largo de lo poco que quedaba de los años noventa se fueron desmantelando todos y cada uno de los grandes poblados, y muchos de los traficantes que en ellos operaban fueron reubicados en las Barranquillas, donde, acto seguido, se instaló un centro de atención sociosanitaria con narcosala incluida.
Visto en retrospectiva, se diría, por lo tanto, que la creación de este gran poblado pareció responder a un plan para tratar de concentrar la venta y el consumo de heroína en un solo punto de la ciudad. Un punto alejado del núcleo urbano, donde los yonquis no molestasen y donde, al mismo tiempo, pudiesen contar con dispositivos asistenciales adecuados. La realidad, en cualquier caso, es mucho más compleja y poliédrica, y más allá de los propios planes sobre drogas, indudablemente entraron en juego otros factores, como la especulación económica (a los dos días de desalojar Los Focos ya estaban construyendo un Corte Inglés en el mismo sitio donde unos días antes se erguían los prefabricados en los que vivían los gitanos), e incluso otros de índole absolutamente personal que atañían a quien, por aquel entonces, era presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid (y que aquí no voy a contar).
Sea como fuere, la idea podría parecer buena, solo que evidencia el fracaso y las contradicciones de la política prohibicionista, pues lo que las instituciones públicas habían venido a crear (o, al menos, contribuido a crear) era un gran centro comercial dedicado exclusivamente a la venta de sustancias prohibidas por la legislación internacional. El cerco del año 97 a los “poblados de la droga” había demostrado que la erradicación de estos lugares era impracticable, de modo que, por una parte, el Estado optaba por asumir y aceptar su presencia, y por otra, decidía implantar allí mismo los dispositivos pertinentes para que los usuarios pudiesen consumir en las mejores condiciones posibles, dotándolos, a cuenta de las arcas públicas, de instalaciones adecuadas y equipos de inyección gratuitos (cuando, al mismo tiempo, el consumo y la tenencia de drogas en lugares públicos estaba contemplada como una infracción grave de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y se castigaba con multas superiores a los trescientos euros).
El efecto 2000
En el año 2005, las instituciones públicas perfilan un proyecto para desmantelar todos los asentamientos chabolistas de la región, incluido el de Barranquillas. Al poco tiempo tan solo quedan un par de casas en pie y los clanes se trasladan en masa al Sector VI de la Cañada Real Galiana, que, desde el año 2006 en adelante, pasará a ser el epicentro autonómico de la compraventa de jamaro.
Este poblado (Valdemingómez) cuenta con la peculiaridad de estar constituido por la sucesión de casas a lo largo de unos dos kilómetros de vía asfaltada. Cuenta con una Iglesia y un pequeño descampado alrededor. Lo característico del asentamiento es que, a diferencia de los antiguos poblados –que en general había que atravesarlos a pie o aparcar el coche en algún lugar y adentrarse en las casas–, en él, las más de las veces, puede aparcarse el coche directamente dentro del patio o del garaje de la vivienda o muy cerca de ella, de tal manera que muchos de los riesgos asociados al trasiego por estos sitios (paleros y movidas de todo tipo) se ven reducidos considerablemente.
¿Qué será..., será?
En marzo del 2017, sin embargo, se redactó el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, que, entre otros objetivos, se plantea desmantelar por completo el asentamiento de Valdemingómez y crear, en su lugar, un corredor verde. A día de hoy, julio del 2017, el plan ya se ha puesto en marcha y quedan apenas veinte casas en pie (en un plazo máximo de dos años no debería quedar ninguna).
La cuestión es: ¿desaparecerá con ello el tráfico de heroína de nuestra comunidad? Claro que no. Lógicamente, como ha venido pasando hasta ahora (el fin de La Celsa dio paso a la eclosión de La Rosilla, a una distancia de 2,5 km, y el desmantelamiento de La Rosilla vino seguido del surgimiento de Barranquillas, a 1,5 km de distancia), el trapicheo se mudará a otro lado. Tal vez a un nuevo hipermercado (mandos policiales mencionaban hace ya tiempo que los grandes clanes han comprado terrenos en Perales del Río, Getafe), o vuelva (como apuntan algunos) a las calles y a las plazas de los barrios (volviéndose, con ello, más invisible, discreto e indetectable). ¿Quién sabe? Como me comenta un yonqui veterano: “Sinceramente, prefiero ni saberlo”.