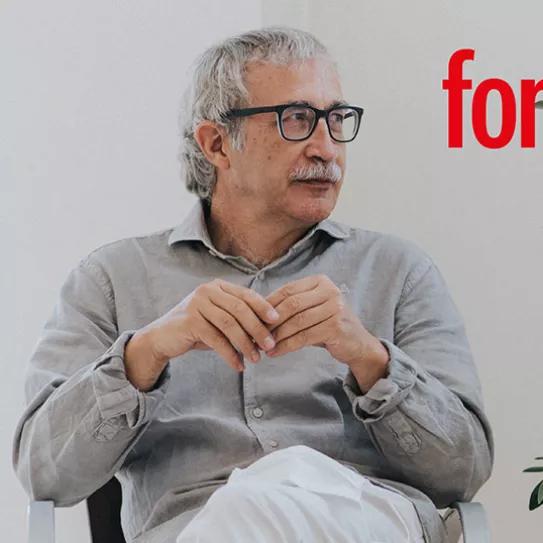Esta es una historia poco convencional. Fue publicada en The Guardian y en WNYC. Trata sobre Allison, una mujer con depresión crónica y estrés post-trauma (PSTD) que logró superar estos problemas mediante la heroína.
Siempre existen las categorías. Nos puede parecer mejor o peor que haya formas de encajonar los significados de la realidad, pero son inevitables. De hecho, cumplen con cierta función cuasi evolutiva: evaluar rápidamente las situaciones con las que nos encontramos. Como todo invento humano, las categorías culturales son barreras que cambian con el tiempo. Por supuesto, la categoría “droga” no iba a ser menos.
Se pueden catalogar las drogas por distintos criterios, como sus efectos o sus compuestos, que tienen más que ver con el rigor científico; pero también pueden hacerse categorías basadas en su peligrosidad, o el nivel de adición, mensurando quiénes son los consumidores habituales, etc. Estas últimas apuntan algo más difuso (aún) que las categorías científicas, muchas veces dependen de juicios de valor, esto es, quedan en manos de criterios morales, políticos, o judiciales de una cultura en específica. Debido a esto existen estas discusiones constantes sobre qué drogas son buenas o malas, o por qué los médicos pueden recetar analgésicos y no cocaína, o por qué el alcohol, cuyos efectos son peores que los de la marihuana, se sirve con total libertad mientras que hay que sentirse como un delincuente por tomar cannabis. Cuando algo tan complejo se valora con criterios tan pobres como “bueno” o “malo” no debería extrañar a nadie que nos encontremos con casos complejos cuyo debate no puede ser encuadrado en términos tan simplistas como las categorías de la DEA, por ejemplo.
Allison sufrió abusos de niña por parte de tres miembros de su familia. Uno de ellos era su padre. Con 15 años su propia familia la dejó en un estado del que es bastante difícil salir por uno mismo sin ayuda de psicofármacos. Cualquier de nosotros, incluso sin tener idea sobre psiquiatría, acabaríamos por recetar algún tipo de sustancia de curso legal, como las benzodiacepinas. Tal vez, si viviéramos en un estado en el que se permitiese la marihuana con fines medicinales, acabaríamos por recetársela; es más: con el grado de aceptación social que el cannabis tiene –por no mencionar que existen estudios suficientes que prueban sus aspectos beneficiosos sin las contrapartidas de otras drogas o el alcohol –nadie se atrevería a juzgar esto desde una posición de superioridad moral. Incluso, dado que cada vez salen más estudios sobre el efecto de los psicotrópicos en los casos de SPTD, nos atreveríamos a proponerle que probase alguno; la ayahuasca, bastante de moda en estos momentos, sin ir más lejos. Pero, ¿heroína?
Cuando hablamos de las drogas “blandas” tendemos a aliviar el gesto. Si son mejores que el alcohol, ¿por qué no tomarlas? Sin embargo, con la cocaína, la metanfetamina, o la heroína, la cosa cambia. Sobre todo con estas dos últimas. La meta y la heroína producen fuertes adicciones, es algo innegable.
“El ciclo de deseo, adquisición y pérdida lleva no solo a una búsqueda compulsiva de droga (asociada a cambios en el estados cerebrales) sino también a una espiral de aislamiento social, vergüenza y remordimiento. ¿Hay algo que sea bueno en estas drogas que son demasiado atractivas como para resistirse?” dice el neurocientífico Marc Lewis. “Para Allison, el bien fue innegable. La heroína la ayudó a superar una depresión que es más que probable que surgiese de los abusos que sufrió, un trauma que le dejó SPTD, drenó su alegría de vivir, su funcionalidad y cualquier parecido con una vida normal… Cuando Allison se cansó de la heroína estuvo preparada para dejarlo, como la mayor parte de los adictos lo hacen tarde o temprano. Encontró a un psiquiatra y aprendió a vivir sin la heroína, pese a que continuó usando antidepresivos. El punto es que para ella la heroína fue un antidepresivo. Uno muy efectivo.”
A lo que Lewis quiere llegar con el caso de Allison es que no puede juzgarse la “bondad” o “maldad” de una droga en abstracto. En efecto podría ser un tanto cuestionable ir animando a la juventud a que tomen cocaína. Pero la gente que toma cocaína suele dejarla cuando se cansan de ella. Solo los adictos, que es un caso bien distinto, son los que pueden acabar con su vida destrozada. En este sentido, tal vez hubiera que hilar más fino que lo que hace Lewis, pero parece casi innegable que el daño o el beneficio de cada droga hay que ajustarlo, medirlo o pensarlo según el estado particular de cada individuo.
Como animales que modificamos el entorno y que nos gusta trastear con los objetos, trucar nuestro sistema nervioso (ahora diríamos hackear) es algo que hacemos desde que nacemos, incluso sin que sea nuestra intención. La leche materna contiene pequeñas dosis de opiáceos: su efecto tranquilizante ante el miedo es una ayuda evolutiva fundamental. Jugar con el sistema nervioso central es uno de nuestros pequeños placeres.
Por este motivo, juzgar “malas” o “buenas” a las drogas simplemente bajo criterios morales, o establecer categorías que funcionan (y de mala manera) en abstracto, crea más problemas que soluciones. Por no mencionar la desinformación interesada que es mucho más peligrosa que saber los efectos concretos de un producto. Así, el estudio de las drogas y las adecuadas políticas de información ayudan a solucionar en parte las situaciones en las que sí surgen problemas, como el de las sobredosis o las adicciones. Mientras tanto, el deber de los estados tendría que ser la inversión e investigación de todo tipo de drogas. Tal vez de este modo acabaríamos con los problemas de la droga “mala”.