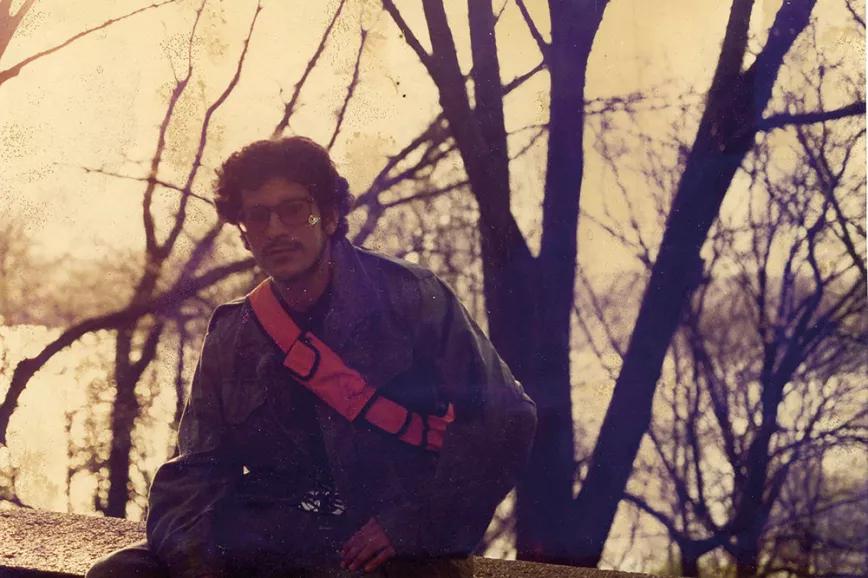En el cuento Solo para fumadores, Julio Ramón Ribeyro, el escritor peruano más querido en mi país por dar voz a los marginales, inventa una teoría absurda basándose en Empédocles para justificar su tabaquismo. El filósofo griego menciona el fuego como uno de los cuatro elementos primordiales de la naturaleza, a lo que Ribeyro añade que nos relacionamos de forma directa con el aire, el agua y la tierra, pero necesitamos un mediador para acercarnos al fuego. He ahí la función de los cigarros. “Gracias a este invento completamos nuestra necesidad ancestral de religarnos con los cuatro elementos originales de la vida”.
En 1996, Fujimori gobernaba el Perú y gozaba de un gran apoyo popular gracias a la publicidad que le hacían los medios de comunicación que había sobornado. Yo tenía veinte años y había publicado mi primer libro de cuentos basado en fantasías de aventuras salvajes y desamores suicidas. Me interesaba la política pero no como tema literario. Lo que contaba era lo que quería vivir. Y, como Ribeyro, necesitaba un mediador que me acercara al que desde pequeño creía que era el elemento principal de la juventud: el fuego, pero el de la noche, porque para mí ser joven era tirarse de cabeza al fondo de un volcán. Además, no tenía amigos de verdad, eso que en el Perú llamamos patas del alma, un confidente que atendiera mis lloriqueos adolescentes y que tuviera las mismas ganas de quemar la ciudad cada vez que las chicas no respondieran nuestras llamadas telefónicas. Por eso, cuando Brendan y la Abuela me invitaron a fumar yerba en una fiesta de fin de ciclo en la universidad, acepté sin dudarlo. Ellos pensaban que yo era un malogrado. Mi pinta de músico grunge no encajaba con la de un estudiante de Derecho en la Universidad de Lima, la más cara del Perú. Brendan y la Abuela sabían algo de literatura, música y cine, así que fumamos en la calle, frente al chalet de la fiesta en La Planicie, una de las urbanizaciones más caras del país, intercambiando impresiones sobre lo último que habíamos leído, escuchado y visto.
En el Perú los porros son bates, tronchos, wiros, y me imagino que ahora hay más jerga pero la ignoro. Yo prefiero bate. Brendan, apodado “el Chamán” porque una vez había imitado a Jim Morrison en su colegio, era el jefe en esa pareja. La Abuela, un tipo pálido y velludo, un canoso prematuro que solo realizaba ejercicios intelectuales, cumplía su función de escudero con diligencia, siempre un paso por detrás. De hecho, cuando Brendan sacó el bate de forma ceremoniosa, celebrando de forma textual la primera vez que fumábamos juntos, la Abuela acercó su Zippo con las dos manos para que lo prendiera. Observé cómo aspiraban y retenían el humo antes de soltarlo, esa expresión de placer concentrado, como si fueran curas consagrando la hostia. Cuando llegó mi turno, las manos me temblaban. Siempre he temblado y tartamudeado en los momentos cruciales de mi vida. Fumar yerba era meterme en el callejón del lado salvaje. Ese cigarro artesanal que olía a bosque mojado era la llave del paraíso que quería conocer. Le di un toque fuerte y me atoré al tratar de retener el humo. Brendan y la Abuela se cagaron de risa. Tardé un buen rato en serenarme y entonces pude darle un toque de verdad al bate. Como decíamos en Lima, me habían roto la boca.
Recuerdo que volví a la fiesta sintiéndome el dueño de la casa, hacía más bromas de lo usual y brindaba a cada rato, no paraba de fumar un cigarro tras otro. Brendan y la Abuela se fueron porque tenían otra fiesta. Lo que sucedió a lo largo de las siguientes tres horas no se me hubiera grabado con la misma intensidad si no hubiera sido por ese bate: Nissim intentó partirle una botella de cerveza a Javier en la cabeza y a cambio recibió dos puñetazos que lo derribaron; la Nana de Patolín lloraba borracha sentada en una silla y decía que nadie la quería; el Provinciano era abofeteado por Soledad porque estaba borracho y tenía que subir a un autobús a la medianoche para viajar a su ciudad, el Pavo correteaba a Romina alrededor de la piscina buscando conquistarla; alguien vomitó en el patio y Connie, que estaba yendo al baño, resbaló y para no caerse se sujetó a Nissim, que cayó de espaldas sobre el vómito. Cada escena era una alucinación. Cuando se acabó el alcohol me fui a Barranco con un par de patas, no del alma, y alargamos la noche hasta el día siguiente pero ya no me divertí tanto.
Ya sé que mi iniciación no tiene nada de grandiosa, pero supuso el comienzo de una búsqueda existencial, la de mi escudero o la de alguien que me acogiera como su escudero. ¡Dónde estaba ese pata del alma que todos parecían tener! Gracias a Brendan y la Abuela conocí a los fumones de la promoción, patas de buena familia con carro propio en su mayoría pese a no trabajar. Preferí su compañía en menosprecio de los primeros patas que había hecho en la facultad, chicos de clase media que no se malograban y aspiraban a construir una vida gracias a su carrera y a mejorar su estatus económico. Pronto me di cuenta de que tampoco encajaba en ese grupo, no eran devotos del lado oscuro de Barranco, pero los necesitaba para computar yerba hasta que pudiera hacerme con mi propio díler. Compraba cinco gramos de Mango Light por diez dólares, y si lograba engañar a mis viejos inventándome un gasto extra en la universidad, computaba diez gramos. Me había hecho con el kit básico del fumón: un canguro de tela con motivos incaicos que aún conservo, encendedores baratos y un Zippo para ocasiones especiales como fiestas, papel de fumar, gotas para los ojos, y más adelante una pipa pequeña para sacarle el máximo partido a lo que quedaba en la chicharra. El canguro era mi traje de superhéroe.
Superhuevón para mis viejos, que me habían advertido de que una vez probadas las drogas no había cómo parar, y tenían razón, aunque no tanta, porque no he acabado mis días cuidando coches en la calle a cambio de unas monedas para fumar pasta. Computando yerba llegué a meterme en callejones de barrios bravos para comprar pons, roja y hasta una moradita que en realidad era yerba meada por un perro. Esto cuando el díler de mis compañeros de universidad fallaba y tenía que recurrir a otros fumones que uno va conociendo cuando sale de noche. Para comprar diez gramos de pons bastaban diez soles, o sea, entre tres y cuatro dólares; pero esa yerba, aparte de oler mal, como a bosque quemado, te daba sueño. La roja noqueaba. Solo valía la Mango Light; es el único nombre de buena calidad que conservo de esos días. Conocí a un díler que guardaba cáscaras de mandarina, las dejaba secar y luego las limaba sobre la yerba que compraba al por mayor para que su producto luciera exótico y caro. Hasta que empecé a trabajar en un canal de televisión el año 2003, con Fujimori prófugo en Japón al destaparse la corrupción de su gobierno, y me hice amigo de otro redactor que tenía un díler de gran nivel. Entonces me olvidé de búsquedas desenfrenadas por huecos peligrosos cuando mi díler de la mandarina fallaba. Fumaba antes de volver a casa a comer (vivía con mis viejos), antes de entrar al canal para el noticiero de la noche, entre medias para superar el bajón, al salir del trabajo, y luego con mis patas tomando unas cervezas para recapitular el día y quejarnos de la oferta cultural tan limitada que había en Lima.
Fumando yerba llegué a conocer a los patas del alma que tanto había deseado. No fueron Brendan ni la Abuela ni nadie de la universidad. Con esos amigos tuve lo que llaman lecciones de vida. Luego las drogas duras nos separaron, pero esa es otra historia. Hoy ya no fumo. Lo dejé como quien se olvida de recoger un calcetín del suelo durante varios días hasta que el calcetín desaparece. No lo extraño. Pero mantengo intacto el olfato para detectar cuando alguien hace un pase. Creo que aún podría armar sin problema un bate con una sola mano, conduciendo y fumando un cigarro con la otra. Eso es lo que hacía, esas eran las destrezas de las que entonces me enorgullecía. A pesar de que Lima me quedaba pequeña, quien me hubiera conocido en esa época habría pensado que era un chico feliz, sin las frustraciones que he acumulado.