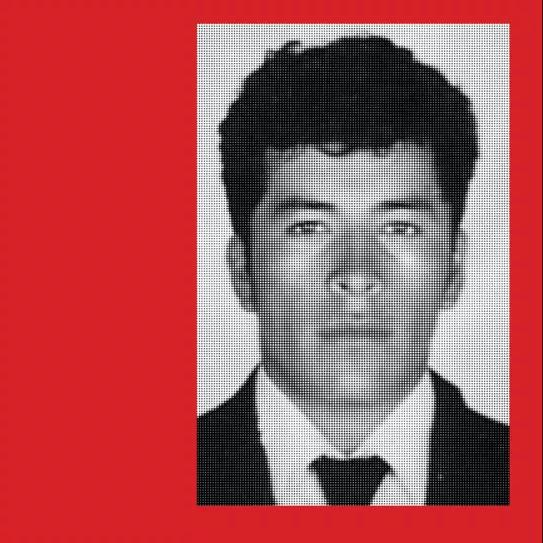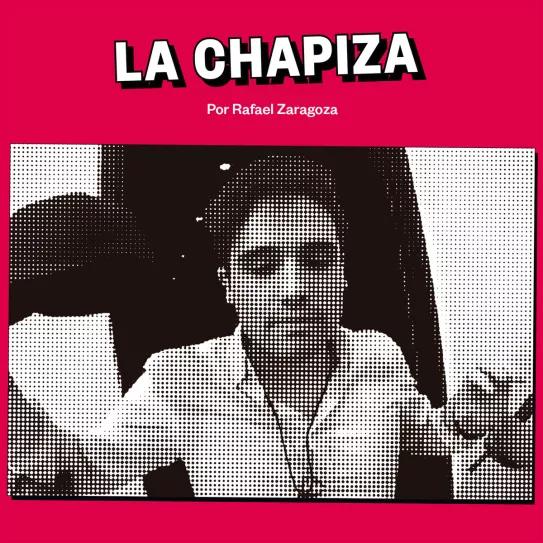En las amplias zonas de México que controlan, los pobladores no pronuncian su nombre. Les tienen pánico, y se refieren a ellos como “los de la última letra”. En sus orígenes, los Zetas fueron soldados de élite que desertaron del Ejército para trabajar para el cártel del Golfo. A finales de los noventa crearon su propio cártel, y desde entonces controlan trece de los treintaidós estados que componen México.
A mediados de octubre pasado, el Colegio de México publicó una investigación que documenta la brutalidad de estos narcos y la colusión de las policías mexicanas: el asesinato de setentaidós migrantes centro y sudamericanos en San Fernando (Tamaulipas) y el exterminio de entre cuarentaidós y trescientas personas en Allende (Coahuila). En ambos pueblos toda la policía estaba en la nómina de los narcos. En el desamparo, como se titula el estudio, se documenta la impunidad con la que hoy operan los narcos en amplias partes de México.
San Fernando
“Íbamos en dos pick-ups, pero en el camino nos informaron de que había un retén de militares. Nos dijeron que bajáramos y continuáramos el viaje caminando para rodear el lugar en donde estaba el retén”, narró uno de los tres supervivientes de la masacre del 22 de agosto de 2010. Tras una caminata de hora y veinte, se volvieron a subir a las camionetas. Veinte minutos después, cuando solo faltaba hora y media para la frontera con Estados Unidos, los pillaron los Zetas. “Nos llevaron a un rancho, nos dieron tacos y refrescos y nos ofrecieron trabajo porque estaban en lucha con otras personas del cártel del Golfo y del Ejército. Nos pagarían mil dólares por semana”, reveló el superviviente. Solo tres de los setentaiocho migrantes que viajaban ese día aceptaron el ofrecimiento, y les pidieron quitarse la camisa para buscar tatuajes. Querían saber si pertenecían a alguna pandilla.
Los Zetas llevaron a los migrantes a una casa, les amarraron las manos en la espalda, les vendaron los ojos y los formaron haciendo una U empezando por las mujeres, entre las que había una embarazada. “Nos dijeron que nos calláramos y que no gritáramos porque nos iban a matar. Momentos después dispararon a las mujeres”, recordó el superviviente. Uno de los migrantes suplicó por su vida y lo azotaron contra un muro antes de darle un tiro. El superviviente aprovechó la conmoción para escabullirse a unos matorrales. “Veinte minutos después de que se fueran, escuché que un hombre se levantaba. Me acerqué y vi que sangraba. Le dije que lo ayudaría a salir del lugar”. Esa noche murieron setentaidós personas, cincuentainueve hombres y trece mujeres.
El Wache, jefe de los Zetas en San Fernando, declaró a la Fiscalía mexicana que le habían informado del convoy de migrantes y que había ordenado “investigar”, pues “los del cártel del Golfo estaban reclutando indocumentados”. Por ello se llevó a tres sicarios (apodados el Alacrán, el Chamaco y el Sanidad), que “los mataron con un tiro de gracia, calibre nueve milímetros”. Al terminar los asesinatos, relata el Wache, “dormimos normalmente”. Como la masacre sucedió en la noche no los enterraro,n “pero al otro día llegaría el Chamaco a enterrarlos, pero ya no fue porque llegaron antes los marinos”.
Desde hace veinte años, los Zetas han encontrado un lucrativo negocio en los migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos. Los secuestran y les piden teléfonos de familiares para extorsionarlos, o los intentan reclutar como sicarios. Quienes fueron militares o policías en sus países de origen son los preferidos. Es imposible cuantificar la magnitud del fenómeno, dado que las víctimas están en México de forma ilegal y rara vez denuncian. Cruzar México se ha convertido en algo tan peligroso que las mujeres suelen tomar la píldora anticonceptiva antes de emprender el viaje. Asumen que serán violadas en el camino y no quieren además cargar con un embarazo no deseado.
Al menos desde el 2008, grupos de derechos humanos denuncian las penas que sufren los inmigrantes en su camino a Estados Unidos a manos del crimen organizado. La masacre del 2010 puso de relieve esta vulnerabilidad y dejó en el aire una inquietante pregunta: ¿cuántos migrantes son asesinados? Las familias no suelen denunciarlo y, en México, las corruptas policías y fiscalías no parecen muy interesadas en investigar. Un año después del asesinato, los investigadores encontraron fosas clandestinas, de las que recuperaron ciento noventaiséis cuerpos.
Allende
Todavía no está claro a cuánta gente desaparecieron los Zetas en Allende, Coahuila. Estuvieron un año entero eliminando gente, entre el 2011 y el 2012, sin que nadie les molestara. La Fiscalía mexicana asegura que fueron cuarentaidós, aunque las organizaciones de víctimas hablan de trescientas personas. Solo en un fin de semana, entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, desaparecieron veintiséis personas, entre las que habían al menos cinco mujeres y tres niños. Los sicarios quemaron treintaidós casas y dos ranchos. Antes de prenderles fuego invitaban a los vecinos a saquearlas. Increíblemente, no fue hasta dos años después de los hechos, en enero del 2014, cuando se escribió sobre lo que había pasado. La Fiscalía mexicana todavía tardó hasta noviembre de ese año en visitar las escenas del crimen.
Los Zetas cometieron estos crímenes por venganza. Sabían que había tres traidores que colaboraban con la DEA –al menos dos de ellos están en el programa de testigos protegidos estadounidense– y que además les habían robado entre cinco y diez millones de dólares. El fin de semana que asesinaron a veintiséis personas, los sicarios recibieron la orden “de que fuéramos a checar todos los domicilios de la familia Garza (el nombre de uno de los chivatos), porque los iban a levantar para matarlos”, según contó a la Fiscalía uno de los detenidos.
Los cuarentaidós desaparecidos investigados por la Fiscalía en Allende tienen el apellido Garza o están emparentados con ellos. Las autoridades no han investigado la suerte de los familiares de los otros dos delatores que vivían en poblaciones vecinas, por lo que el total de víctimas, según algunas fuentes, ronda los trescientos. A todos ellos –o al menos a los cuarentaidós que investiga la Fiscalía– los mataron de un tiro en la cabeza. Luego quemaron los cuerpos, algunos en sus casas y otros en tambos, los rociaron con diésel y “después de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos…; quedaba pura mantequilla”, según el relato de uno de los sicarios. Lo que quedó de ellos lo tiraron a una acequia.
¿Cómo se puede desaparecer a trescientas personas sin que nadie haga nada? “Todos recibíamos dinero de los Zetas, unos obligados y otros por gusto”, reconoció uno de los veinte policías del pueblo. Por tres mil euros al mes, los Zetas tenían a todo el cuerpo de policía a su servicio (el sueldo medio de un policía ronda los trescientos euros mensuales). A cambio, los agentes del orden tenían que ignorar las denuncias ciudadanas, informar sobre movimientos de operaciones del Ejército o la Marina, dejar que los Zetas entraran a la cárcel para sacar personas o golpearlas, cobrar el “derecho de piso” y secuestrar personas (como a los Garza) para entregarlas a los narcos.
Uno de los bomberos de Allende relató la forma como los Zetas intentaron reclutarlos. Un día se presentaron en el parque de bomberos con un fajo de billetes “para que se alivianen”. El comandante de los bomberos declinó el ofrecimiento, por lo que los sicarios se bajaron de sus camionetas y los llevaron a la parte de atrás de la estación. “Nos bajaron los pantalones y con un leño nos pegaron en las nalgas, nos tablearon a todos mis compañeros por habernos negado a recibir el dinero”. Antes de irse, los narcos les advirtieron de que si seguían rechazando el dinero, les llenarían de plomo.