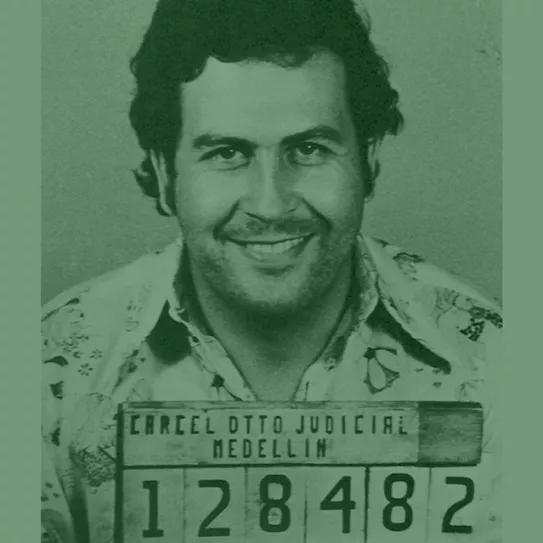Aunque la cultura cannábica y el autocultivo estén en pleno auge en Brasil, el desavisado turista consumidor que haya visitado el país recientemente habrá lamentado que, la mayor parte de las veces, la marihuana que se fuma en Brasil (ocho millones de usuarios, según encuestas oficiales) se vende en forma de bloques prensados. Debido a los esfuerzos del gobierno por erradicar el cultivo de marihuana en el noreste del país, hoy la mayor parte de la marihuana que se consume en Brasil proviene de Paraguay. Llega desde este país vecino en bloques de un kilo que se transportan y almacenan en condiciones pésimas, para llegar al consumidor fraccionados en apestosos cubitos de color marrón.
Esta marihuana prensada fue la que fumé durante la mayor parte de mi adolescencia. Me preguntaba intrigado por qué aquello era tan diferente de las flores de color verdoso que da la planta. Como activista y periodista especializado, tomé la decisión de estudiar el asunto. Este año, gracias a una beca de periodismo de investigación, he tenido la oportunidad de viajar a Paraguay y visitar durante quince días varios cultivos ilegales. Siempre había sospechado que la baja calidad de este cannabis se debía a errores en el secado y el prensado, y descubrí, además, que uno de los principales problemas es el incalculable desperdicio de tricomas. Las erróneas manipulación y manicura previas a la cosecha de que fui testigo en Paraguay explican el desperdicio de toneladas de hojas y resina de las que podrían hacerse valiosas extracciones. Asimismo, comprobé que la relación entre los narcotraficantes brasileños y los trabajadores del campo paraguayos roza el feudalismo.
Primera parada del viaje
Esta marihuana prensada fue la que fumé durante mi adolescencia. Me preguntaba intrigado por qué aquello era tan diferente de las flores de color verdoso que da la planta.
Sin esconder en ningún momento mi condición de periodista, charlé con patrones, gerentes, jornaleros y cultivadores para entender cómo entraron en el negocio, conocer sus perspectivas de vida y hacerme una idea de cuánto les pagaban por su trabajo en las plantaciones. Me sorprendió la naturalidad con que hablan de sus quehaceres, la ausencia de miedo y su sensación de impunidad, garantizada esta por una red de policías corruptos. Mi primera parada en Paraguay fue en Pedro Juan Caballero, una ciudad de 140.000 habitantes situada justo al otro lado de la frontera y lindante con la brasileña Ponta Porã (de 88. 000 habitantes), de la que la separa literalmente una calle.
Atraviesan Pedro Juan Caballero las principales rutas de tráfico de la marihuana paraguaya hacia Brasil, y es también un centro de contrabando de armas, cocaína boliviana y demás artículos ilegales. En Pedro Juan Caballero me encuentro con Adriano**, un brasileño de veinticinco años que habla fluidamente portugués, español y también guaraní, el idioma nativo, usado por el 80 % de la población paraguaya y que también da nombre a la divisa del país. Adriano es gerente, el hombre de confianza del patrón. Pasa la mayor parte del año acampado en los campos de cultivo, las llamadas rozas (roças) y media entre agricultores y patrón sobre cualquier asunto. Adriano me presenta a Gérson, su patrón. Varios patrones se reparten el negocio de la marihuana en Paraguay. Gérson es brasileño, tiene unos cincuenta años y es “dueño” de dos rozas de marihuana. Creció en una familia que siempre estuvo relacionada con este tipo de negocio en la región. Me presentan también a un paraguayo llamado Roque, él es rozero (roceiro), es decir, responsable de una de las rozas del patrón, desde la siembra hasta la cosecha. El rocero se mancha las manos de tierra, escoge las semillas y fertilizantes y decide qué técnicas se aplicarán en el cultivo. Coordina además a los trabajadores manuales, principalmente en la época de la cosecha.
Pistolas relucientes y redadas anunciadas
Viajamos hacia la zona donde se encuentran las rozas en una camioneta todoterreno cargada de provisiones. Como ocurre con la avenida central de las ciudades gemelas, las carreteras brasileña y paraguaya discurren a un lado y otro de la frontera. La única diferencia es que si el asfalto del lado brasileño es malo, el del paraguayo es pésimo o inexistente. A lo largo del trayecto cambiamos de lado –y de país– en varias ocasiones para eludir los controles de policía. Antes de llegar al centro de operaciones de Gérson, atravesamos, con las ventanillas tintadas subidas, un pequeño pueblo de menos de mil habitantes. Del puñado de brasileños involucrados en la explotación marihuanera de Gérson, solo dos se acercan al pueblo en busca de suministros (sobre todo gasolina). Los demás no pueden correr el riesgo de ser vistos, así que solo frecuentan el centro de operaciones y las rozas. El centro de operaciones, al que suelen referirse como “la hacienda” (fazenda), es una sencilla casa levantada dentro de los límites de una finca gigantesca, con un cuarto lleno de literas, baño con agua caliente y un televisor con antena parabólica. Adriano me explica que en los cinco años que lleva en el negocio, es la primera vez que disfruta de tantas comodidades. Normalmente pasa meses acampado en las plantaciones.
En una de las noches que pasé en la hacienda, vi con Roque, Adriano y los demás brasileños –cada uno con su porro– unas cuantas películas de acción estadounidenses. Marcelo, el brasileño responsable de la seguridad de la casa, fue quien más comentaba la película. Cada vez que se producía la típica escena en que un tipo apunta con su arma a otro y empieza a contarle su vida, Marcelo se exaltaba: Puta que pariu! Mas tu é burro pra caralho! Atira logo na cara dele! Desse jeito vai perder a pistola! Viu? Não falei? Burro pra caralho! Eu já teria atirado bem antes! (“¡La puta madre que te parió! ¡Pero tú eres más tonto que el carajo! ¡Pégale un tiro en la cara ya! ¡Así te vas a quedar sin pistola! ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Más tonto que el carajo! ¡Yo habría disparado hace rato!”) Oyéndolo, no lo dudo ni un instante.
Adriano y los demás brasileños siempre llevan consigo pistolas Glock, relucientes de nuevas. La tenencia y compraventa de armas está permitida en Paraguay. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre a lo largo de las fronteras, en las rozas los enfrentamientos entre grupos son casi inexistentes y las operaciones policiales suelen anunciarse previamente y negociarse. Nadie quiere hacer demasiado ruido ni llamar la atención sobre la región, dicen. Según Gérson, los políticos reciben dinero por retrasar el asfaltado de las carreteras que conectan entre sí las regiones productoras, lo que aísla aún más la zona. Las redadas suelen venir por el cielo, en helicóptero, pero dado que es fácil oírlos llegar, los vigilantes dan la voz de alarma disparando al aire y a todo el mundo le da tiempo a huir. Yo presencié una negociación en la que Cabañas, un señor paraguayo de setenta años, recibió diez millones de guaraníes (el equivalente a mil quinientos euros) de manos de Gérson y otro patrón de la región para que la Secretaria Nacional Antidroga brasileña (Senad) cancelase una redada. Gérson me explica que en época de cosecha siempre ocurre lo mismo: la policía amenaza con hacer una redada solo para conseguir sobornos más altos de lo habitual. Rara vez se llevan gente detenida. Según un informe hecho público por la ONU en 2016, en Paraguay existían en 2014 unas 6000 hectáreas dedicadas al cultivo de marihuana, de las que se erradicaron 2474. En el 2016 se habrían aprehendido 276 toneladas de marihuana y destruido 36 plantaciones con una extensión total de 1298 hectáreas. De las 338 detenciones relacionadas con la droga realizadas el año pasado en el estado brasileño de Río de Janeiro, 287 fueron por tráfico de drogas y solo dos por cultivo de marihuana. Según la Senad, el objetivo de estas incursiones no es hacer detenciones, sino golpear financieramente a los patrones.
El error no está en el cultivo sino en su cosecha
Visité dos zonas diferentes de cultivo, donde Gérson tenía rozas de unas cinco hectáreas. Recorrimos estrechos carriles enfangados en unas motos que se atascaban o a las que se les salía la cadena cada dos por tres. Al frente de la primera roza que visité estaba Gatito, un joven paraguayo de 20 años que está dirigiendo una plantación por primera vez en su vida. Gatito comparte un área enorme con otras cuatro rozas, de entre cinco y diez hectáreas cada una, pertenecientes a diferentes patrones. Durante los cuatro meses de crecimiento vegetativo y floración, cada una de ellas es cuidada por el rocero responsable, que se apoya en tres o cuatro personas de confianza, generalmente parientes. Cuando llega el tiempo de la cosecha, se contratan unos diez jornaleros, que acampan en la roza durante más o menos un mes y ayudan en los diferentes procesos: la recogida, el secado, el despalillado, el cribado en la llamada zaranda, el prensado y el almacenamiento. Por este trabajo se paga a los jornaleros 70.000 mil guaranís diarios (el equivalente a 10 €), con excepción del prensado, trabajo de mayor responsabilidad que se ofrece a empleados de confianza y se paga a 10.000 guaraníes por hora de trabajo (1,50 €). Estas tarifas se fijan entre los patrones, como también el precio del kilo de marihuana, con el objetivo de evitar la competencia.
En general, los paraguayos son buenos agricultores, pero entre el momento de la recolección y el del prensado cometen varios errores imperdonables, como corroboraría cualquier agricultor cannábico serio de cualquier parte del mundo. Todo producto agrícola debe ser cosechado, almacenado y transportado de una manera específica, evitando contaminaciones que puedan comprometer el resultado final. En la roza de Gatito, después de cortar los tallos, los peones apilan las plantas directamente sobre el suelo y las cubren con una lona. Esta situación, por sí sola es ya una invitación a la fermentación y a la proliferación de hongos, pues el contacto con la humedad del suelo y el plástico impiden la circulación de aire.
Los campamentos donde roceros y jornaleros duermen y hacen los trabajos previos a la cosecha de la marihuana se sitúan junto a la roza, en medio de la mata pantaneira, el espeso bosque del pantanal. Se levantan tiendas de campaña a base de troncos, tocones, lona, alambre y cordel. El menú ofrecido por los patrones a la peonada se compone de frijoles, arroz, aceite, sal, azúcar, leche, la carne seca conocida como ‘charque’ y unos panecillos redondos llamados ‘coquitos’. El agua se recoge de pozos o arroyos, suele estar caliente, y es turbia o parduzca. Por lo general, se usa para el tereré, bebida muy popular a base de hierba mate que se toma en un recipiente hecho con el fruto de la cuia, y al que se añade agua fría y hielo. La única peculiaridad del tereré de las rozas paraguayas es que no hay hielo y el agua está a temperatura ambiente. El campamento está muy sucio y se encuentran por doquier garrafas de plástico de vino barato y de Fortín, el aguardiente local. En los días que pasé en las rozas vi solo dos mujeres, ambas jóvenes: una que trabajaba con la zaranda (parte del proceso de secado en el que se manicuran las flores y en el que acaban perdiéndose muchísimos tricomas) y otra que cuidaba a un niño de unos diez años y a la vez debía ensacar media tonelada de marihuana que la esperaba bajo una carpa. En esa roza, la jornada de trabajo se extiende desde la mañana hasta el ocaso; excepción hecha de la prensa, la cual funciona sin descanso, impulsada por un generador de gasolina.
Putas y hombres lobo
En ningún momento me quedé solo en ninguna de las rozas. Adriano me acompañaba siempre. Incluso bajo aquel calor infernal, para hacer frente a tanta ida y venida por senderos estrechísimos, Adriano y yo preferíamos llevar calcetines gruesos, botas de media caña y gruesos pantalones de camuflaje. Los jornaleros, por lo contrario, iban en bermudas o vaqueros y calzaban chanclas o botines. Creo que por esta razón al principio me resultó difícil acercarme a los trabajadores paraguayos, que me trataban con respeto pero sin dar muestras de querer charlar. La mayoría de los jornaleros no fumaban, pero en cambio bebían mucho.
Me jura que los hombres lobo existen realmente, y también el Cumbero, una especie de guardián de la selva que se aparece en forma de animal o como ráfaga de viento.
Una de las noches, más o menos las once, estamos preparando unas costillas a la brasa, cuando oímos una discusión en el campamento al lado. “Se les está acabando el Fortín, de aquí a nada vendrán para acá a ver qué pueden conseguir”, dice Gatito, que se divierte interpretando al español la discusión en guaraní: “Yo puse más dinero, el último trago es mío”, dice uno de ellos en lengua indígena. “Pero yo fui por la botella”, replica el otro. Romero, un hombre de unos cincuenta años, no tarda en aparecer para pedir prestada una moto e ir por más Fortín al colmado más cercano. Es mi oportunidad: regalo al hombre dos botellas y lo invito a sentarse con nosotros. Adriano no tarda en preguntarle por la chica que hemos visto con la zaranda. Es al parecer hija de uno de los jornaleros de más edad del campamento. Romero es un chismoso de cuidado: nos cuenta que el tipo con el que ha discutido en una ocasión bebió de más e intentó violar a uno de los jornaleros más jóvenes. “Yo creo que es un hombre lobo”, asegura. Romero vuelve a su campamento y Gatito me jura que los hombres lobo existen realmente, y también el Cumbero, una especie de guardián de la selva que se aparece en forma de animal o como ráfaga de viento.
Al día siguiente hace mejor temperatura, y los jornaleros me presentan a Julio César, el único trabajador brasileño, un jipi fronterizo y uno de los pocos que sí fuman marihuana, siempre con un canuto colgando lánguidamente entre los labios. Un paraguayo que comparte la mesa de despalillado con Julio César saca del bolsillo de la camisa una bellota de hachís de unos 20 gramos, que me ofrece por el equivalente a 5 €. Los patrones permiten a los jornaleros vender “fuera” el hachís que les quepa entre las manos. Julio me explica que mi dinero terminará en un puticlub del pueblo más cercano. “Tiene solo tres putas, las mismas desde hace veinte años”. Imploro a Adriano que me lleve a ese, pero por desgracia no debemos llamar la atención de ese modo.