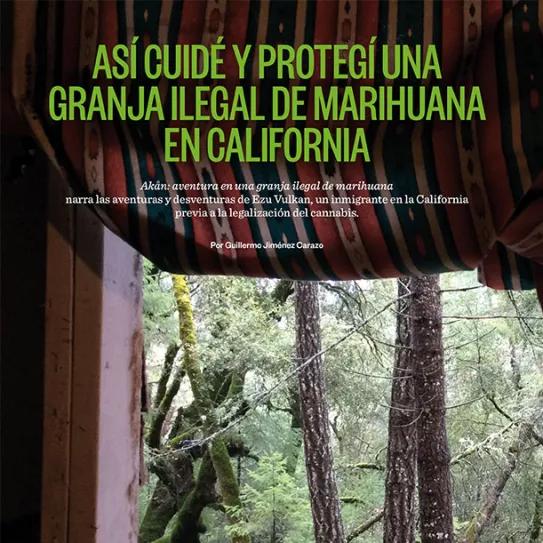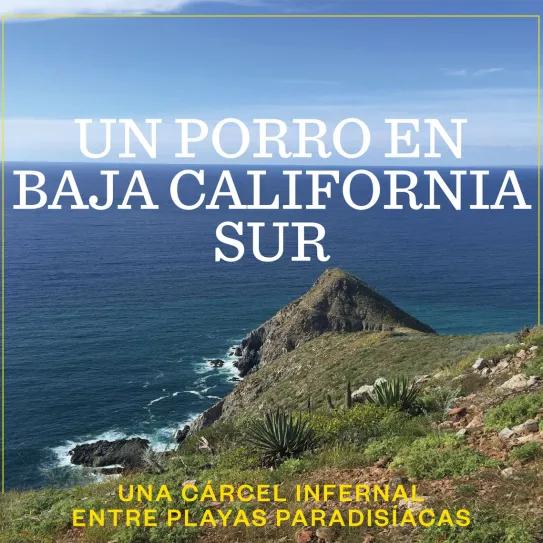Éramos tres: Janis, la Zíngara y yo. Veníamos de cosechar marihuana en el condado de Humboldt, al norte de California. Nunca habíamos tenido tanto dinero y lo llevábamos encima. Yo era el que peor suerte había tenido en la búsqueda del sueño americano: solo gané seis mil dólares. Fue mi primer año de trimmer y mis tijeras no tenían suficiente swag. A mis compañeras de viaje les fue bastante mejor; no eran novatas y tenían mucha destreza con las tijeras Chikamasa, sobre todo la Zíngara, que ya llevaba tres temporadas en su haber. En cambio, Janis ganaba más dinero haciendo harvest (‘trabajo de campo’), así que era raro verla sentada trimeando. Ella era más de trabajos rudos, alcohol a deshoras y sexo cuando fuese posible.
No sé bien cómo nació la idea, pero semanas después de bajar de las montañas del Triángulo Esmeralda estábamos los tres juntos viajando en un 4x4 de Tijuana al DF. La primera parada programada era ir al desierto de Chihuahua en busca de peyote (Lophophora williamsii). O, mejor llamado, hikuri, según le nombra el pueblo huichol (wixaritari), que es el que le otorga la cosmovisión y la espiritualidad a la ingesta de este cactus sagrado. Por él, la comunidad huichol peregrina anualmente desde sus territorios –principalmente, en los estados de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas– hasta el llamado Wirikuta, el lugar sagrado en el cual se originó el mundo.
‘Road trip’ infrarrealista
En aquel momento, el dinero no era un problema, así que no tuvimos inconveniente en mal vender un coche en Mexicali, dormir en hostales en Sonora, salir de fiesta por Durango y comer quesadillas hasta el enchilamiento en los seis estados que atravesamos. Janis no quería conducir hasta bien entrada la noche porque había escuchado muchas malas historias sobre surferos estadounidenses calcinados solo por atravesar los estados que estábamos cruzando. Cabe destacar que ese miedo inducido, gracias a sus amigos californianos, tenía ciertas dosis de realidad. En cada pueblo en el que parábamos nos fijábamos en la portada de la amarillista prensa mexicana y dos de cada tres días aparecía un titular con las palabras turistas y muertos. Por lo general, siempre eran gringos y hippies. Cierto es que ninguno de nosotros éramos de origen norteamericano ni aguantábamos más de unos segundos sobre un longboard, pero, por alguna extraña razón, Janis transportaba en la baca de su 4x4, con matrícula californiana, dos tablas de surf. La que más se paniqueaba era Janis –por suerte se calmaba antes de dormir con la yerba que transportaba en dos tarros de mermelada–. La Zíngara pasaba bastante del rollo y yo solo quería vivir la narcoexperiencia que diera profundidad a mi aún latente novela.
Dicha vivencia no tardó mucho en llegar. Conducía la Zíngara, la cual pisaba bastante más el acelerador que Janis, pues esta decía que no quería “polucionar en exceso”. Habíamos pasado la noche anterior en Caborca y ya estábamos algo cansados del paisaje norteño; creo que ese fue el motivo por el cual la Zíngara adelantó a una pick-up llena de policías armados. Bajaba el sol y nos hicieron parar ahí mismo. Primero se bajaron cuatro o cinco que viajaban de pie en la parte trasera de la camioneta. El caso es que dos o tres de ellos llevaban un arma grande (si digo un tipo de fusil, miento), tampoco recuerdo con certeza si eran dos o tres o cuatro los policías armados (disculpad la variable), solo me pude fijar en un tipo carente de paletas que vino hacia mi ventanilla trasera, golpeó con la culata el vidrio y me preguntó: “¿Tú eres hippie?”. Su actitud e higiene bucal impresionaban, pero yo solo podía mirar su arma. Creo que, por los nervios, intenté actuar con comedia: “¿Pero qué es un hippie de esos?”. “Pues un tipo así con pelos largos como tú y que no trabaja”, aclaró. “Pero si a esos ya les mató la droga en los setenta”. Ellos se rieron. Nosotros, no. Yo no sabía si la había cagado o qué, el caso es que mis compañeras no transmitían. Entonces, el que parecía el jefe (era el único gordo) empezó a informar a las chicas de que se habían saltado un supuesto stop –seguramente, inexistente–, y dio un número abusivo, unos doscientos dólares, para zanjar allí mismo la sanción.
Un día o dos antes, en un peaje nos dieron un libreto en el que los Estados Unidos Mexicanos informaban sobre cómo enfrentarse a una mordida policial. Ahí se contaba que nunca teníamos que pagar al agente sin recibir un resguardo de la denuncia y que podíamos solicitar ir hasta la comisaría más cercana para realizar allí el pago. Esa es la solución que yo propuse: no pagar e ir con ellos a pasar la noche si fuera preciso. Eso al menos enriquecería la crónica. Pero no: Janis decidió pagar a los policías el equivalente a menos de veinte dólares, y estos se quedaron contentos y nos dejaron ir.


Wirikuta
"Tras cortar la cabecita del cactus, dejamos unas gotas de sangre en el centro y enterramos unas ofrendas. José volvió a seguir exorcizando a muchachos y nosotros dibujamos un círculo en el suelo, nos sentamos y mirándonos a los ojos tomamos dos piezas cada uno. Janis decidió quedarse sola, porque quería estar más centrada en su viaje familiar. Cuando a la Zíngara se le dilataron las pupilas yo ya había vomitado el cactus"
Glaciares, secuoyas, barrancos, costas, cascadas, laundries, Walmarks, muros, páramos, lagunas, ríos y, finalmente, el desierto. Tras un mes pasando estos paisajes y climas por la ventanilla, llegamos a Real de Catorce. Las chicas buscaron un hostal. Yo acampé en lo alto de un risco. Necesitaba independencia; ellas también, pero, tras tres meses en tienda de campaña y con unos miles de dólares en el bolsillo, no les costó dejarse encandilar por “el discreto encanto de la burguesía”. De hecho, yo mismo no duré más que una noche encima de aquel acantilado. Real de Catorce está a más de dos mil setecientos metros de altura, era casi Navidad y hacía frío.
Real de Catorce es el escenario de un cuento de Juan Rulfo. Ruinas, minas, templos y vírgenes negras eran parte del halo esotérico y humilde de lo que quedaba de un pueblo que, tras el auge minero, fue abandonado. Empezamos a recopilar información sobre dónde teníamos que ir para poder hallar hikuri. Los habitantes nos indicaban que debíamos seguir una dirección, la cual marcaban alzando un brazo y diciendo “por ahí nomás”. Parecía muy fácil salir de esa montaña, pasar por el túnel –única manera de entrar o salir del pueblo– y llegar hasta el desierto, y más concretamente hasta una pequeña aldea a la que llamaban, coloquialmente, Las Margaritas. Por lo visto, para llegar a ella teníamos que cruzar la vía del tren –más conocido como La Bestia, por el famoso tren de la muerte, cuya historia se encargó de mostrar la fotógrafa Isabel Muñoz–, y dejar atrás la estación de Wadley.
Llegamos al Rancho de Las Margaritas, aquello era un poblado con no más de veinte casas de adobe. Sin duda éramos los únicos forasteros. Con menos respeto que el que se merece alguien que vive en un desierto a mil ochocientos metros de altitud (altura máxima para el hikuri), llamamos a sus puertas y preguntamos a las ancianas dónde podíamos encontrar hikuri. Tranquilas y cordiales, nos señalaron al desierto sin siquiera levantar el brazo, solo con un leve movimiento en la mirada.
Nos adentramos entre la raquítica vegetación y se nos hizo de noche sin haber hallado siquiera un cactus bebé.


El llano en llamas
A la mañana siguiente nos preparamos y fuimos con un escaso litro de agua por cabeza. Janis era la que estaba más predispuesta; su mamá tenía cáncer y quería conectarse con ella. La Zíngara era muy esotérica y yo la verdad es que, por aquel entonces, estaba bastante entregado a toda experiencia extrasensorial. No obstante, algo decía dentro de mí que no era el momento. Pasamos horas sin encontrar nada. Después de haber avanzado unos kilómetros y de haber perdido de vista Las Margaritas, llegamos a una valla en medio del desierto. Sí, una valla en mitad de la puta nada. Del otro lado se escuchaban gritos de niños, no parecía violento, más bien psicótico: “¡Diablo, sal de mí!”, por ejemplo. Creo que el lenguaje religioso es lo que me tranquilizó para pasar sin miedo la valla. Caminé unos metros y, a la sombra de una gran cactácea, encontré a una docena de niños y niñas que estaban al supuesto resguardo de una mujer y de un señor con bigote, que en cuanto me vio vino a ver qué carajo hacía yo allí.
El señor del bigote se llamaba José. Entre él y la señora me aclararon que hacían ceremonias cristianas para jóvenes con características especiales; la santificación de la cosmogonía indígena. José me preguntó de manera cordial: “¿Eres creyente?”. “No, la verdad es que siquiera estoy bautizado, ¿podéis darme agua?”. Me regalaron el equivalente a un vaso de agua o menos y me fui. José, el cura-chamán, me siguió con la excusa de ayudarnos a buscar el cactus y esto fue lo más inquietante de todo. Llamó a las chicas, seguimos por donde veníamos caminando varias horas, sopló una ráfaga de viento, paró y José señaló hacia donde había soplado la brisa, dio dos pasos, miró debajo de un matojo y sí, allí estaban seis hermosos peyotes creciendo en familia. “Dos para cada uno, justo lo que necesitáis”, nos dijo. “Tú te encargarás de cuidar de ellas”, me dijo señalándome. En ese mismo instante me jodieron el día. Me costó solventar esa carga patriarcal durante la toma.



Lagartos y diablos
Aunque decidimos buscar y tomar hikuri sin ningún tipo de guía, la disposición de José nos vino bien en aquel momento. Gracias a sus indicaciones cortamos bien y respetuosamente los seis hikuris. Cortar mal el cactus habría merecido que nos cortaran la cabeza allí mismo. Los huicholes, como otros amerindios, tienen una sensibilidad por la Pachamama casi inconcebible para una mente europeizada. En ocasiones, viajeros como nosotros no hacemos las cosas bien y menos en términos sagrados. Si algún día te pierdes en el desierto mexicano, asegúrate de estar bien documentado o recibir ayuda para cosechar el hikuri y cortarlo sin acabar con su milenaria vida. En el aspecto legal, extraer peyote es un delito federal –excepto para los huicholes–, como no se cansaban de advertir los malogrados carteles en mitad del desierto y sobre los muros de los pueblos por los que habíamos pasado: “PROHIBIDO EXTRAER PEYOTE”, decían con grandes mayúsculas e informaban debajo de una multa estratosférica.
Tras cortar la cabecita del cactus, dejamos unas gotas de sangre en el centro y enterramos unas ofrendas. José volvió a seguir exorcizando a muchachos y nosotros dibujamos un círculo en el suelo, nos sentamos y mirándonos a los ojos tomamos dos piezas cada uno. Janis decidió quedarse sola, porque quería estar más centrada en su viaje familiar. Cuando a la Zíngara se le dilataron las pupilas yo ya había vomitado el cactus. Algo de mescalina tuvo que quedarse en mi cuerpo porque nunca había visto unos ojos como los de ella. El iris de los ojos de la Zíngara era un universo de tonos ocres.
El sol no molestaba y la ausencia de agua dejó de ser un problema. La Zíngara vivió un viaje que no creo que ella misma pudiese describirlo. Conoció otra realidad, y eso solo lo saben ella y el desierto. Su sonrisa era imborrable, y su conexión con la arena y la vegetación no le permitieron despegarse del suelo hasta pasadas varias horas.
Yo me sentía más ligero, perdí el miedo al desierto y caminé de un lado para otro. La montaña de Real de Catorce me servía de referencia para no perderme. Caminaba y caminaba, y continuamente confundía los cactus con indios, y en mi cabeza se repetía constantemente el tono de la canción Riders on the Storm, de The Doors, pero con la letra de Waiting for the Sun. Entonces lo achaqué a que percibí la puesta de sol más larga de mi vida, podía notar la transición de todos y cada uno de los pantones del cielo.
Me subí a un cactus enorme, parecía un árbol, me creí por un rato el Rey Lagarto, hasta que el peso de la conciencia aterrizó sobre mi viaje y me fui a ver a Janis. De lejos la espié, estaba bien, tumbada, creo que lloraba con la mano puesta en el vientre. Me sintió y estuvimos hablando un rato, yo le dije que estaba bien, que no me había subido, y ella, muy seria, mirándome a los ojos, me dijo: “Tú no estás normal”.
Caminé hasta encontrar a la Zíngara, que estaba en el mismo lugar donde la dejé. Al verme le entró energía, se puso de pie y decidió caminar. Se la veía desorbitada, parecía algo asustada, a Janis y a mí nos metió un poco de miedo en el cuerpo. El sol ya había caído bastante y yo creo que era el momento más indicado para conducir. Nos acercamos lentamente al 4x4 y justo estaban saliendo de la ceremonia José y sus pacientes. José se acercó como una flecha a hablar con la Zíngara. Parece que trataba de exorcizarla a ella también, utilizaba un lenguaje hostil e incluso la agarraba de los brazos. La Zíngara no podía separarse de él. Finalmente, la metimos en el coche y nos fuimos.
Conduje lento, ya era de noche y no veía nada. Llegamos a la posada que nos habían rentado en el Rancho de Las Margaritas. Janis se metió en la cama y la Zíngara me confesó que Janis tenía cara de diablo y que José también, y que el hombre que estaba junto a la puerta de la habitación era otro diablo. “Bésame, quiero saber cómo se siente. No es por nada, no es para follar. Quiero ver cómo es así, ahora”.