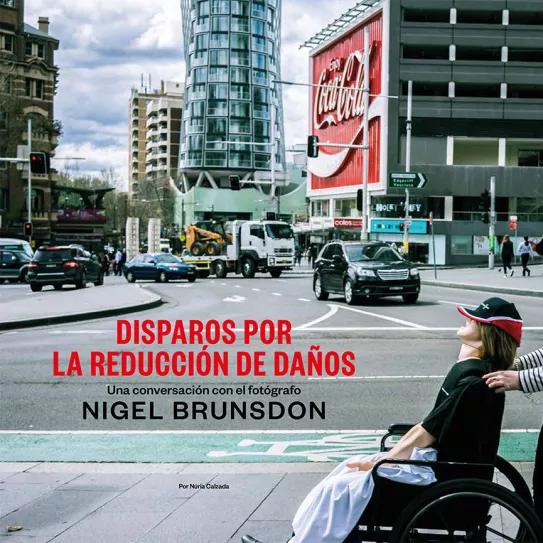El informe describe cambios en los patrones de consumo y confirma que el cannabis sigue siendo la sustancia ilegal más usada, mientras aumentan los usos de cocaína/pasta base, tranquilizantes sin receta y compuestos sintéticos como MDMA o ketamina. Advierte un mercado clandestino con altas tasas de adulteración y un creciente interés por usos terapéuticos de psilocibina, todo en ausencia de marcos regulatorios específicos.
HRI y LANPUD subrayan que en Chile existe un enfoque securitizante a la política de drogas. La Ley 20.000, no posee umbrales claros para uso personal y “próximo en el tiempo”, lo que habilita amplia discrecionalidad policial y judicial, mientras prácticas como el “agente revelador” son cuestionadas por su sesgo persecutorio. Esto da como resultado detenciones y causas penales concentradas en personas jóvenes y mujeres, junto con una situación carcelaria marcada por sobrepoblación, condiciones precarias y ausencia de programas específicos de salud mental y de reducción de daños. Como advierte Jesús Morales, coautor del informe, “tenemos una política que finalmente criminaliza a usuarios, criminaliza la pobreza, a jóvenes y a las mujeres”.
Aunque la Estrategia Nacional de Drogas 2021–2030 y su Plan de Acción 2024–2030 incorporan la reducción de daños en el papel, el informe sostiene que no existe una oferta pública efectiva, sostenida ni articulada con el sistema de salud. El acceso a tratamientos es desigual, con brechas territoriales y tasas de retención bajas. Persisten dispositivos anclados en la abstinencia como requisito de ingreso o permanencia, y los Tribunales de Tratamiento de Drogas son cuestionados por reforzar lógicas coercitivas y presentar resultados dispares.
Así lo detalló Jesús Morales, en conversación con canamo.net, quien destacó el estancamiento en términos de avances regulatorios en Chile. “Han pasado prácticamente 20, 25 años y la aguja no se ha movido y uno de los grandes ausentes, en este contexto, es el enfoque de reducción de riesgo y daño”.
Los escasos programas enfocados en reducción de daños operan, en gran medida, gracias a organizaciones comunitarias que realizan testeo, distribución de insumos y consejerías sin respaldo normativo ni financiamiento estable. HRI y LANPUD reclaman enfoques diferenciados para mujeres, personas trans y poblaciones históricamente vulneradas; protocolos que integren salud sexual y prevención combinada de VIH y el reconocimiento formal de la participación de los usuarios de drogas en el diseño de políticas, incluida la reparación por daños derivados de la criminalización. Morales enfatiza: “hoy día no existen ni los mecanismos para poder generar una participación que sea más bien sustantiva”.
Entre las propuestas, el informe plantea trasladar el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) al Ministerio de Salud; crear un programa nacional de reducción de daños con cobertura territorial y financiamiento estructural; y diseñar un marco normativo integral para intervenciones basadas en evidencia, incluyendo dispositivos móviles y de bajo umbral.
Sugiere elaborar guías clínicas para consumos emergentes como Tusi, ketamina y policonsumos; robustecer la atención en salud mental y gineco-obstétrica en cárceles; y aprobar una normativa sanitaria para acceso supervisado y sin judicialización a sustancias de uso terapéutico como cannabis, psilocibina y MDMA. Propone además redirigir el gasto público desde la persecución penal hacia salud mental, prevención selectiva y reducción de daños, y reformar el Sistema de Alerta Temprana para priorizar la protección de la salud.