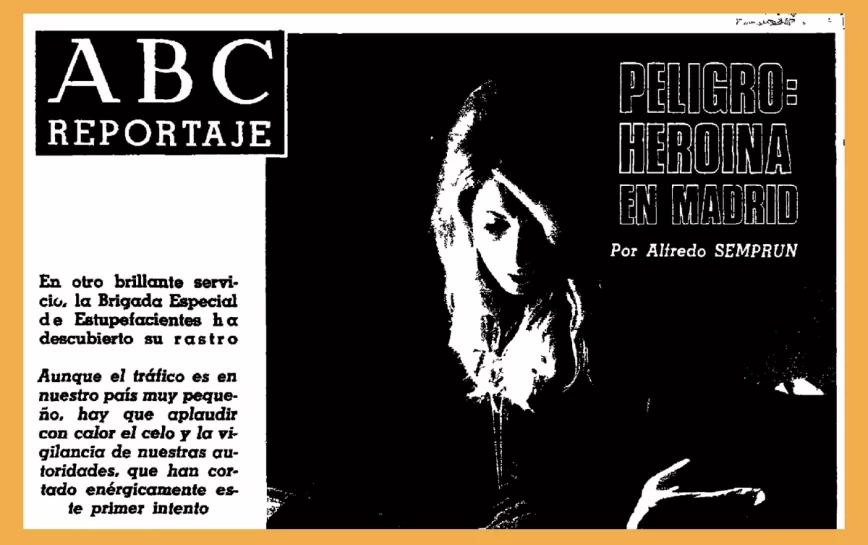En el diario El País del 13 de diciembre de 2025 se publicó un artículo sobre los supervivientes de aquella “generación perdida” de la heroína, firmado por Jaime Lorite Chinchón. De alguna manera, el artículo trata sobre cómo la generación de los hijos de quienes padecieron la crisis de heroína y el SIDA durante los años 80 y principios de los 90 está empezando a reconstruir y reconciliarse con el relato de sus padres. El hecho de pertenecer por fecha de nacimiento a aquella hornada de españoles y españolas tan diezmada y llevar más de treinta y cinco años dedicado al estudio de la historia de las drogas, por no mencionar mi dilatada experiencia directa con todo tipo de sustancias psicoactivas, creo que me faculta para dejar plasmados algunos comentarios al respecto.
La epidemia de nunca acabar
Para empezar, mi amigo Juan Trejo, autor de Nela 1979, donde reconstruye la biografía de su hermana mayor, perteneciente a la primera hornada de personas fallecidas a raíz de la heroína, afirma en dicho artículo que aquellos jóvenes “fueron borrados de la historia oficial de la Transición”. Y yo me pregunto si fueron borrados o si, por el contrario, se borraron ellos mismos con aquella consunción hiperacelerada, y por tanto prematura, de su capital orgánico, interiorizando hasta sus últimas consecuencias la frase “vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver” o transitando por el lado más salvaje de la vida, como proponía el conocido tema de Lou Reed o con la asimilación al pie de la letra del primer eslogan del punk: “no future”. Y si fueron borrados, ¿quién los borró? De una detenida lectura del citado artículo, bien podría llegarse a la conclusión que los responsables de ese borrado en muchos casos han sido sus propios familiares.
Particularmente, tengo mis dudas acerca de ese supuesto borrado, porque, de hecho, pocos segmentos de población conozco a los que más ríos de tinta se han dedicado. Ríos de tinta que básicamente obedecen al intento de entender un comportamiento colectivo difícilmente explicable. Porque más allá de la propagación de un hábito por contagio social, el fenómeno en cuestión ―por autodestructivo― semeja más propio de lemmings que de individuos de nuestra especie. De ahí que en esa busca de sentido muchas personas no encuentren mejor explicación para el fenómeno que una diseminación calculada de heroína por parte del Estado o, en el mejor de los casos, la inacción por parte de las fuerzas de seguridad ante su entrada masiva con el maquiavélico fin de desactivar a la juventud más combativa en aquellos años tan cruciales. ¡Bendita paradoja corear a gritos aquello de “¡mucha Policía, poca diversión! y treinta o cuarenta años después denunciar pasividad policial! En fin, quien piense que exagero con respecto a la atención que ha acaparado aquella generación supuestamente borrada de la historia no tiene más que acudir a la hemeroteca y consultar el artículo publicado en el mismo periódico el 9 de noviembre de 2024, titulado “Solo oír tu nombre causa ruina: regreso a los años de la epidemia de la heroína en España”. Y eso que la autora de dicho artículo no recoge ―ni mucho menos― todos los libros y todas las películas que se han ocupado de la cuestión.
Baile de cifras
Para ejemplificar el espectacular crecimiento que experimentó el consumo de heroína durante los años 80, Jaime Lorite Chinchón ofrece el siguiente dato: “de una sola muerte atribuida en 1977, se pasó a más de 1.700 en 1992, el punto álgido de la epidemia”. Como la cifra de 1.700 muertes me ha chirriado, he consultado la Memoria anual del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) correspondiente a 1995. Y, claro, el dato no se ajusta a la realidad: el pico de fallecimientos atribuido a las drogas se produjo un año antes, o sea, en 1991 con 813 muertes, según la Oficina Central Nacional o 579 muertes, según el Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías (SEIT).
Y es así es como se ha construido una percepción epidémica y se ha generado la idea de la existencia de un problema en torno a la heroína… ¡triplicando cifras!... algo que ya puse en evidencia en mi libro ¿Nos matan con heroína? Sobre la intoxicación farmacológica como arma de Estado (2015).
Puestos a seguir con cifras, aunque Jaime Lorite Chinchón afirma que “es imposible establecer una cifra exacta” de heroinómanos, se decanta por reflejar el número de 230.000 consumidores habituales de heroína estimado por la Delegación del Plan Nacional de las Drogas (PNSD) en 1987. Pero hubiera podido ofrecer otros guarismos. De hecho, el 2 de abril de 1985 el propio diario El País había publicado un revelador artículo titulado “Informes oficiales discrepan sobre el número de adictos a la heroína en España”, en el que destacaba varios informes sobre la cuestión: uno encargado por la Dirección General de Acción Social del Ministerio del Trabajo a la empresa Edis daba la cifra de 103.000 adictos; un estudio realizado por el sociólogo Domingo Comas Arnau rebajaba la cifra de adictos entre 40.000 y 60.000 y el doctor Mussons Ginesta, miembro del equipo terapéutico de la Coordinadora Nacional de la Lucha Antidroga, daba una cifra de 114.000 heroinómanos. Unos meses más tarde, el 26 de noviembre, en la comunicación del Gobierno en el Senado sobre el Plan Nacional de las Drogas, se estimaba que en España había entre 80.000 a 125.000 adictos a la heroína. Pero hay más. Parece ser que el entonces presidente de la Asociación Madrileña de Ayuda al Toxicómano (AMAT) llegó a declarar en alguna ocasión que el número de drogodependientes ascendía nada menos que a 500.000, dato escalofriante que muchos podían admitir sin demasiadas reservas, pues la popular revista Interviú a principios de 1983 ya había cifrado en 135.000 el número de consumidores habituales de heroína solo en el País Vasco. Finalmente, un equipo de especialistas, compuesto por Albert Sánchez-Niubò, Josep Fortiana, Gregorio Barrio, Josep Mª Suelves, Juan F. Correa y Antònia Domingo-Salvany, publicaron un estudio en la prestigiosa revista Addiction (2009) sobre las tendencias de la incidencia del consumo problemático de heroína en Estaña en el que concluyeron que el número de adictos al opiáceo llegó a sus cotas máximas a principios de los años 90, con unos 150.000 consumidores.
En conclusión, a falta de un registro fehaciente, las cifras al respecto no solo no coinciden, sino que resultan tremendamente dispares, por lo que el censo de toxicómanos puede establecerse ―si despreciamos por increíble e inverosímil la cifra de medio millón― entre 40.000 y 230.000, una horquilla lo suficientemente amplia como para que nadie pueda dárselas de riguroso. De tal manera, ya no es que resulte imposible establecer una cifra exacta, sino que aproximarse solo está al alcance de videntes.
¡Maldito SIDA!
En favor de Jaime Lorite hay que decir que al principio de su artículo deja claro que el sida se extendió por compartir jeringuillas. Parece una verdad de Perogrullo, pero no está de más insistir en este particular, muchas veces ignorado. SIDA y heroína son dos cosas distintas y no deben confundirse: EL SIDA NO SE CONTRAE POR USAR HEROÍNA, sino que SE ADQUIERE POR COMPARTIR AGUJAS Y JERINGUILLAS, con independencia de la sustancia con que se carguen.
En este sentido, no está de más recordar que muchos se infectaron en las cárceles, donde no era extraño que 200 o 300 presos contaran con un único kit de aguja-jeringuilla para inyectarse. Como tampoco está de más recordar que en aquellos años críticos en muchas farmacias ―con la excusa de la oleada de atracos― se negaba la dispensación de los útiles indispensables para la administración endovenosa de drogas.
El autor del referido artículo afirma que se desconocían las consecuencias de compartir agujas y jeringuillas. En efecto, pero este desconocimiento fue muy al principio, porque lo cierto es que el gobierno conservador de Margaret Thatcher supo impulsar a tiempo programas de intercambio de jeringuillas y reparto de preservativos para frenar el avance del SIDA ―¡y lo consiguió!―, mientras que el gobierno supuestamente progresista presidido por Felipe González tardó años en permitir que algunas ONG pusieran en funcionamiento programas similares. ¡Unos años que resultaron cruciales!
Por supuesto, hay que seguir hablando de aquella generación golpeada por la heroína para entender qué pasó. Investigar, por ejemplo, por qué previa a la existencia de un mercado regular y constante de heroína al por menor ―digamos entre 1982-1984― muchos atracaron farmacias y se inyectaron en vena (morfina, láudano, Ipecopán, Sosegón, Tilitrate, etcétera) ANTES incluso de haber tenido acceso a su primera dosis de heroína; intentar entender por qué optaron por el camino del exceso y la autodestrucción en una absurda tentativa de emular a William Burroughs; averiguar hasta qué punto la heroinomanía fue un proyecto u objetivo generacional o, dicho de otro modo, si hubo yonquis por vocación; preguntarnos qué los mató, si la droga, la ignorancia ―como le gustaba afirmar a Antonio Escohotado― o la suma de curiosidad, ingenuidad y exceso de confianza; rastrear en determinadas poblaciones marineras del País Vasco, especialmente devastadas por el SIDA, si los contagios se produjeron por compartir agujas y jeringuillas o vía transmisión sexual con virus importados de África por tripulaciones de barcos pesqueros que habían estado faenando en el Golfo de Guinea…
En definitiva, coincido con la cineasta Carla Simón y con el escritor Juan Trejo en que merece restaurarse la memoria histórica de todas aquellas personas jóvenes que nos dejaron antes de tiempo, aunque mucho me temo que la mitología siempre superará a la historia en el imaginario colectivo. Porque, como dice la también escritora Carla Usón: “El mito tiene una fuerza lírica y una belleza estética de la que la historia carece. El mito rectifica la historia, es como si dijera: puede que las cosas no sucedieran de este modo, pero así es como debieran haber sido, como queremos recordarlas, y una derrota heroica es más digna de memoria que una victoria dudosa”.