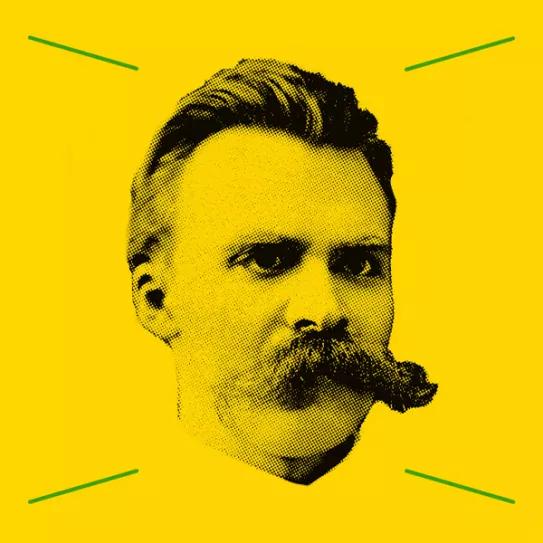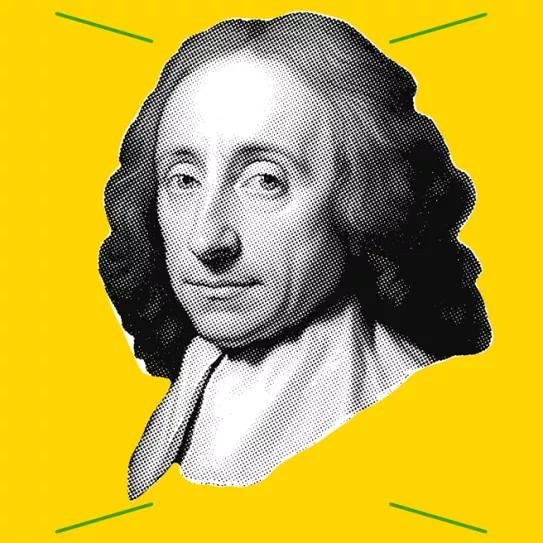Imperecedero La Bruyère
Jean de La Bruyère

“La época moderna, siempre dispuesta a apropiarse de los autores antiguos, parece tener dificultades para rescatar a La Bruyère [1645-1696]”, escribía Rolland Barthes en 1963. ¿Qué tiene todavía que decirnos aquel humilde moralista, continuador de los rutilantes La Rochefoucauld y Pascal? El insigne Sainte-Beuve nos brinda una respuesta: “La Bruyère compone un libro inesperado que deberíamos tener siempre sobre la mesa, para que nos recordara el amor a la sobriedad”. Casi al pie de la letra se tomó la sugerencia Jules Renard, quien siempre llevaba consigo alguna edición de Caracteres o costumbres de este siglo (1688): “Jean de La Bruyère, el único de quien diez líneas leídas al azar nunca decepcionan” (Diario, 28-VIII-1908).
Un hombre recto se siente pagado de la escrupulosidad con que cumple su deber por la satisfacción que experimenta al realizarlo; y no se preocupa por los elogios, la estimación y la gratitud que a menudo le faltan.
El tiempo, que fortalece las amistades, debilita el amor.
Estar con las personas amadas, he ahí lo que nos satisface; soñar, hablarles, no hablarles, pensar en ellas, pensar en las cosas más intrascendentes, pero siempre a su lado; el resto nos da igual.
El orto y el ocaso del amor se caracterizan por la perplejidad de los amantes cuando se encuentran a solas.
Deberíamos envidiar a los que obran bien, si no pudiéramos adoptar otra actitud aún más elevada: la de obrar mejor. He ahí una dulcísima venganza contra quienes nos inspiran esa suerte de celos.
Debemos decir con sencillez las cosas elevadas: el énfasis las perjudica. Es menester hablar con nobleza de las más insignificantes, que solo se sostienen por la expresión, el tono y las maneras.
Si el financiero yerra, los cortesanos dicen: “Es un villano, un hombre inferior, un grosero”. Si acierta, piden la mano de su hija.
A veces, lo que más se acerca a la pobreza es la posesión de riquezas.
En la corte es tan peligroso dar un paso como no darlo.
Sois un hombre de bien, no buscáis el agrado ni el desagrado de los favoritos; solo os debéis a vuestro señor y a vuestro deber. Estáis perdido.
Quien en un momento magnífico sabe renunciar firmemente a una estruendosa celebridad, a un alto cargo o a una gran fortuna, se libra en un instante de muchos sinsabores, numerosos desvelos y, a veces, no pocos delitos.
Es tan fácil a los grandes prometer, y su posición los dispensa tanto de cumplir lo prometido, que solo por modestia no prometen aún más largamente.
La muerte solo se presenta una vez, pero se anuncia en todos los momentos de la vida; más cruel es temerla que sufrirla.
Lo que hay de cierto en la muerte queda aminorado por su propia incertidumbre. Su indefinición en el tiempo tiene algo de infinito, de eso que llamamos eternidad.
Los diamantes y las perlas son, después de la capacidad de discernir, lo más raro que existe en el mundo.
No hay camino demasiado largo para quien avanza a paso lento y sin prisa; tampoco hay metas lejanas para quien se instruye en la paciencia.
No hacer la corte a nadie ni aguardar que nadie nos la haga: he ahí una situación paradisiaca, la edad de oro, el estado más natural del hombre.
Me sorprendería que no gustasen estos Caracteres; pero también me sorprendería que gustasen.