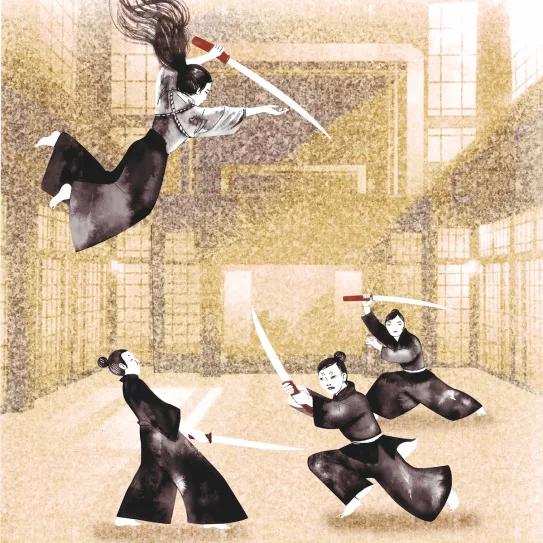Los mil rostros del apego

En una desvencijada ermita de una montaña vivía un gran Maestro zen totalmente en soledad. Únicamente poseía un tosco cuenco de madera con el que cogía agua del río y comía cada día un poco de arroz con verduras.
En una desvencijada ermita de una montaña vivía un gran Maestro zen totalmente en soledad. Únicamente poseía un tosco cuenco de madera con el que cogía agua del río y comía cada día un poco de arroz con verduras.
Se rumoreaba que el cuenco había pertenecido al legendario Bodhidharma, primer patriarca del zen chino. Se consideraba al Maestro zen como un ser iluminado que no necesitaba nada y era de una humildad y sabiduría extraordinarias.
Un día visitó al Maestro un rico hacendado de la región y le propuso construirle un templo para que pudiera impartir sus enseñanzas a un gran número de discípulos, incluyéndose él como el más humilde. Pero el Maestro se negó. Le dijo: “No necesito templo alguno, quiero seguir aquí solo en estas montañas. Nada material me ata al mundo”.
El opulento señor le insistió una y otra vez. Le dijo que quería recibir sus enseñanzas. Ante su tesón. El Maestro le dijo: “Haré una excepción. Vendré a tu casa un día y te impartiré enseñanzas. A cambio darás a los pobres el dinero que pensabas dedicar a construir el templo”.
El día señalado los criados del señor acudieron a buscar al Maestro y lo llevaron a la casa de su amo. Este vivía en una magnifica e inmensa mansión. A pesar de la gran cantidad de habitaciones que había en la hacienda, un numeroso grupo de obreros seguía ampliando la finca. Lo llevaron a una estancia colmada de obras de arte y budas de oro, donde habían preparado dos lujosos cojines de meditación. El señor se sentó frente al Maestro y éste último empezó a decir: “La vida es corta. No sabes cuando morirás. Todo es transitorio. La riqueza desaparece de un día para otro. No te podrás llevar nada a la tumba. El sudario no tiene bolsillos…”. Mientras el Maestro hablaba se oía el gran estruendo que producía los obreros que estaba ampliando la casa, lo que dificultaba la comunicación. El señor decidió que no podían seguir así por lo que le propuso fueran a su cercana casa de campo.
Acompañados de un sequito se dirigieron a caballo a su hacienda rural. Era magnifica. Con grandes campos cultivados y una inmensa cabaña de ganado y caballos. Ocuparon una amplísima habitación. Ahí por lo menos había silencio. El Maestro volvió a hablar: “No sabes si vivirás mucho tiempo, de que te servirán las riquezas cuando estés gravemente enfermo. Debes practicar el dharma desde hoy, esta es la única riqueza que es eterna y no te fallará nunca…”. De repente se produjo una gran conmoción y entró en la sala, desencajado y corriendo, un criado del señor. Con la respiración entrecortada dijo: “¡Patrón, tu casa en la ciudad está ardiendo por los cuatro costados! Los obreros accidentalmente han provocado un incendio mientras trabajaban. ¡Todo está en llamas!”. El señor se levantó de golpe y dijo: “¡Pronto preparad los caballos!”. Pero de repente su rostro se iluminó, alcanzó un extraño estado de serenidad y dijo: “¡Alto! No nos vamos, nos quedaremos aquí. Hacía años que quería recibir enseñanzas del Maestro y le he comprendido, las riquezas son impermanentes. Un día u otro todo desaparecerá porque es transitorio, como mi casa. Todo es una ilusión producto del deseo. Ahora tengo la oportunidad de oír las sabias palabras del Maestro y no pienso desperdiciar esta ocasión única”. Dicho esto se sentó frente al Maestro y observó como éste se iba poniendo cada vez más rojo, hasta que estalló exclamando: “¡Volvamos corriendo a la ciudad me he dejado mi cuenco en tu casa!”.
Te puede interesar...
¿Te ha gustado este artículo y quieres saber más?
Aquí te dejamos una cata selecta de nuestros mejores contenidos relacionados: