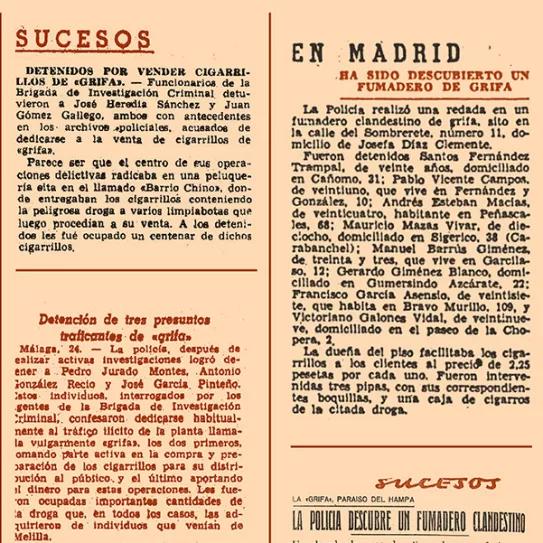Miguel Ángel Velasco, poeta y psiconauta
Por Vicente Gallego
Se cumplen diez años el uno de octubre. Miguel Ángel Velasco, uno de los poetas de referencia en nuestro idioma, y uno de altos vuelos como pocos, nos privó de su genio y de su figura, ambos tan singulares y queridos, aunque nos queda su obra, que no termina de crecer incluso estando hecha, pues la poesía no deja jamás de renovarse con cada nueva relectura.
Fue Miguel también un psiconauta del todo consciente de su oficio de amor, y experimentado en una amplia variedad de sustancias, todas ellas de la familia de los grandes visionarios. Familiarizado con la abrupta ketamina, el éxtasis, el 2C-B, la ayahuasca, la mezcalina, la yurema, y otras variedades afines, fue el LSD el objeto de sus mayores investigaciones y bendiciones.
Ya desde su primer libro de madurez, El dibujo de la savia, su poesía viene troquelada por la enseñanza de la experiencia psicodélica, que nos enseña a ver donde no veíamos, tanto en el interior como en el exterior de nosotros mismos, comenzando por derribar todas las separaciones entre un interior y un exterior, tan sólo válidas en el territorio de la mente pensante y, por tanto, limitada. Quizá sea La miel salvaje, título con el que se refería al LSD, el libro donde su experiencia visionaria queda mejor compartida.

“Vitamina sintáctica” le llamaba el poeta al LSD, por esa capacidad que tiene de abrir las puertas de nuestra percepción rutinaria, llevándola a un ámbito nuevo donde las cosas se nos presentan en clave musical, y piden ser cantadas. Una col lombarda, una piña, las húmedas agujas de los pinos, una nube preñada por el último sol de la tarde, el vuelo de unas garzas, adquieren en sus poemas la temperatura de la epifanía. Como lectores, adentrarnos en la obra de Miguel nos conduce de inmediato al territorio de lo sagrado, donde lo anecdótico, lo narrativo, cede su lugar a lo esencial, a lo enteramente vivo: el mundo de los colores y las formas, que en la naturaleza cobran su máximo esplendor. Así pues, procuró siempre Miguel vivir rodeado de ella, tanto en Hoyo de Pinares, donde residió varios años, como en Mallorca, donde pasaba temporadas en una casita contigua a la de su madre, Consuelo, a la que le llamaba su “colibrí” con el mejor de los afectos. Y allí terminó sus días, casi en el regazo de Consuelo, rodeado de la paz del contemplativo.
Pero quiero recordar aquí especialmente la casa de Jávea, que es la que más disfruté en nuestros años de fraternal amistad, y que era propiedad de su pareja, Angelika, nuestra cariñosa anfitriona. “La sacerdotisa vikinga” decía Miguel –haciendo una broma cariñosa de su origen germánico– cuando ella aparecía radiante en mitad de nuestras catas, siempre rodeada de un halo de ecuanimidad y magia. Aquella casa grande, situada a los pies de una colina bien provista de pinos, romero y matas de tomillo, se asomaba a la bahía de Jávea como un mirador excepcional, y aparecía coronada por el firmamento sin par de la noche mediterránea. Era el sueño de cualquier psiconauta, pues disponía de todos los elementos para hacer de nuestros viajes una delicia, incluyendo la compañía de Catón, aquel perro grande, sabio y noble como pocos, a cuya presencia sanadora nos acogíamos cuando las olas de nuestras navegaciones amenazaban con desarbolar nuestras barcazas.
Miguel no quiso nunca rendirse a los dictados del sistema –que hoy se ve como nunca hasta qué punto está corrupto–, así que dedicó todo el tiempo que pudo a sus actividades ociosas, todas ellas relacionadas con el cultivo de la visión y, por lo tanto, de la belleza
Aquella espléndida casa de Jávea, pues, gracias a la generosidad de la pareja, no tardó en convertirse en lugar de peregrinación para marineros del espíritu y poetas interesados en idénticas navegaciones. Por allí pasaron psiconautas de vocación –que algo tienen siempre de poetas– como Juan Carlos Usó, que solía venir acompañado por la encantadora María José, y al que le sacamos el apodo de “El leño”, pues nunca se le vio titubear frente a ninguna dosis de ninguna sustancia. Su técnica consumada consistía en lo que él llamaba, con reminiscencias de la puta mili, “formar frente al seto”, actividad que, cuando uno está poseído por una dosis alta de LSD, pasa a convertirse en contemplación de los más altos misterios. Recuerdo también a Jonathan Ott, etnobotánico de renombre, micólogo y químico especializado en el estudio de enteógenos, estadounidense de nacimiento, pero que vivía en México, investigando la gran variedad de plantas de poder que se daba por aquellas latitudes. Era una persona de porte singular, que iba siempre descalzo con sus pies de gigante, y al que uno podía consultarle cualquier duda que tuviera acerca de los efectos de esta o aquella sustancia, seguro de encontrar consejo sabio y mesurado. No quisiera olvidar tampoco a Enrique Ocaña, uno de nuestros filósofos más esenciales, por ser hombre humilde de corazón, así como a Antonio Escohotado, al que no tuve el gusto de conocer, pero al que he leído por extenso, y del que Miguel hablaba con gran respeto y afecto. Isabel Escudero, Agustín García Calvo, y otros muchos nombres ilustres de la cultura española se dejaban ver también por allí con alguna frecuencia. Finalmente, quisiera nombrar aquí, entre los psiconautas de bien, a Fifo –José Lage–, persona muy difícil de encasillar, que protagonizó una película muy aclamada en los años de la Movida: ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? Fifo era todo corazón, y desde ahí, precisamente, es desde donde brillaba su serena sabiduría. Fue, junto a Miguel, el padrino de mi primera y feliz experiencia con hongos “Psilocybe semilanceata”, que nos suministraba otro gran cofrade micólogo, Nacho Seral, quien los recogía en los bosques de Huesca. Nada acertaría a contar de aquella primera toma de contacto con los hongos, porque las palabras no alcanzan a narrar ciertos momentos de plenitud en compañía de los amigos más queridos.



En cuanto a los poetas psiconautas, aquella casa reunió a algunos de los más justamente celebrados, como es el caso de Francisco Brines que, a sus setenta años, no tuvo reparo en embarcarse en dosis altas de LSD junto a Carlos Marzal, José Saborit, el propio Miguel, Angelika y el que esto escribe. Siempre recordaré las palabras del maestro cuando, frente a una mesa bien servida de viandas para propiciar el aterrizaje, y preguntado por el alcance de su periplo, contestó que había sido una de las noches más hermosas e intensas de su vida, lo cual no era decir poco para alguien que siempre había cultivado su gusto por la belleza en todas sus dimensiones. Pero la apoteosis de la casa de Jávea vino cuando Angelika preparó una gran fiesta sorpresa para Miguel, que cumplía los cuarenta, y que se encontró de pronto con todo el chalé lleno de casi todos los amigos arriba mencionados, junto a muchos otros que no es cuestión enumerar aquí. Fue una larga tarde-noche mágica donde todos nos sentimos privilegiados de poder compartir tantas bendiciones como allí se prodigaban, entre las que hubo algunas dosis de LSD que Miguel guardaba como oro en paño, pues las había recibido del propio Albert Hofmann, al que visitó en su mansión de Basilea, y con el que mantuvo durante años una amistosa relación epistolar.
Pero volvamos a Miguel, a su risa franca como de piano de cola, a su voz robusta recitando los versos de Juan Ramón, de Manrique, de Vallejo, de Quevedo, de Fray Luis, al que imitaba en su vida retirada. Y también, de vez en cuando, sus propios versos, que decía como nadie –ataviado con unas camisas que podría haber lucido el mismísimo Lord Byron–, y que resonaban en nuestra conciencia ebria como si estuvieran siendo tatuados en la piel del aire. No se le escapaba a Miguel un detalle del mundo natural por el que estábamos rodeados, y que él engrandecía llenando los estantes de casa con preciosos ammonites, caracolas, maderas fosilizadas, gorgonias, fragmentos de panal, palmas de palmera secas y otras pequeñas maravillas. Su poesía se alimenta de esos detalles que se tornan en realidades infinitas bajo la “mirada sin dueño” –en expresión de su admirado Claudio Rodríguez– que propicia la ingesta de enteógenos. ¿Qué es lo que vemos cuando miramos la corola de una flor desde el propio verse de la flor a sí misma? Vemos el acontecimiento primigenio del ver, en el que todo se dibuja y se desdibuja. Contemplamos los secretos de la misma contemplación, en la que el sujeto y el objeto se funden en uno en la base de la conciencia, ahora por fin despierta a su propia realidad impersonal:
Violenté la bisagra
del ver, saqué de quicio
la ventana del alma. Se quebró
la mirada perpleja
en un repunte lívido:
el de la espuma en el crespón del mar,
el de la escarcha en el perfil del cardo.
escribe el poeta, anonadado ante la imposibilidad de describir la hondura de la experiencia visionaria. Así, “el sueño de las cosas” al que se refiere en otro poema memorable, encuentra su infinita red de correspondencias, en la cual no hay separación entre lo auditivo y lo táctil, entre los aromas y los colores, pues los cinco sentidos se armonizan con un todo ya imposible de deslindar, pero que sigue ofreciéndonos los innumerables perfiles que lo constituyen. Hemos llegado, pues, a un puerto de llegada, como escribió Juan Ramón en uno de los textos que más apreciaba Miguel, y ese puerto de llegada es, ni más ni menos, que la experiencia de lo sagrado, de aquello que rebasa los límites del entendimiento y que sólo en el corazón halla cabida. Toda su obra es un canto de amor a lo manifestado, pero también al misterio sumo del que procede la más mínima viruta de este mundo, pues es posible ver el universo en una piedra lavada por las aguas del río, siempre que uno no albergue el temor a la pérdida de límites. En casi todos sus poemas, el tiempo se desdice, quiebran las manecillas de los relojes, y nos hallamos así instalados en el presente continuo del hallazgo, hallazgo que cobra nitidez en una sucesión de reveladoras espirales, espirales de gozo, espirales de extrañeza y, a la vez, familiares e íntimas como el abrazo de una madre:
Repetidas sortijas del misterio,
inapresable avena logarítmica
decantada en la rosa de los vientos,
porque sois, espirales,
el timón de la vida, os invocamos,
para prender nuestra viruta leve
al fiel tirabuzón del universo.
Miguel no quiso nunca rendirse a los dictados del sistema –que hoy se ve como nunca hasta qué punto está corrupto–, así que dedicó todo el tiempo que pudo a sus actividades ociosas, todas ellas relacionadas con el cultivo de la visión y, por lo tanto, de la belleza. Su vida, cumplida en la vocación axial de la poesía –pues él era el poeta por antonomasia–, fue una vida de provecho, ya que la lectura de su obra nos hace a todos más dignos de ser humanos, dado que ser humano consiste, fundamentalmente, en sentirse fraternalmente unido a todo cuanto vive, ya sea mineral, vegetal, animal o racional. Quiero recordar aquí que, cuando algún desconocido le comentaba que había leído sus versos, él le respondía que, en ese caso, ya conocía lo mejor que tenía para ofrecerle al prójimo. No discutiré su respuesta, añadiré tan sólo que, como hombre, Miguel fue una persona irrepetible, pues en él se daban cita las virtudes de un caballero, las locuras de un vividor, la cortesía del amante, y la camaradería limpia del amigo. Gracias, hermano, por cuanto sabemos.

La muerte y las pupilas visionarias de Miguel Ángel
Por Enrique Ocaña
A la separación traumática de mi mujer, provocada en gran medida por mis tendencias maniaco-depresivas, por los excesos de toda clase y por más de un internamiento en la Unidad de Salud Mental de Elda, se sumó la muerte súbita de mi hermano del alma, el poeta Miguel Ángel Velasco, con el que había compartido la parcela más fresca de mi pasado. Falleció a la edad de 47 años, tras una vida rebosante de experiencias y dedicación absoluta a la poesía. Nunca ingresó en el mercado laboral. Aunque estudió Filología Hispánica en Madrid, nunca ejerció la docencia.

Su gozoso oficio era el de artífice de versos y lector insaciable. Como poeta no pertenecía a ninguna camarilla ni tenía parangón. No halagaba a editores ni a gestores de la cultura. Su madre lo encontró muerto, solo, en estado de rigidez cadavérica, en su apartamento, que colindaba con su casa materna. Separado de su pareja, había regresado a su hogar familiar en Palma de Mallorca, y se hallaba hundido en una depresión aguda (creo que era un bipolar no diagnosticado como tal, pues alternaba estados de gran euforia con depresiones recurrentes), en circunstancias económicas precarias y jugando a la ruleta rusa con el arma potencialmente letal del caballo administrado por vía intravenosa. Días antes me había llamado por teléfono para comunicarme que tenía el propósito de establecerse de nuevo en Valencia. Me confesó que en Madrid había estado a punto de irse al otro barrio por una sobredosis de heroína inyectada. Al día siguiente, me telefoneó su madre para transmitirme la funesta noticia. Yolanda y yo estábamos trabajando como profesores de filosofía en secundaria, tuvimos que renovarnos el DNI a toda prisa para coger un avión y asistir a la ceremonia de despedida, a su incineración en su isla natal. Lo sorprendente era que la vida seguía su curso impasible y no se detenía ante semejante desgracia: la gente deambulaba ensimismada en sus preocupaciones cotidianas, el tráfico funcionaba, los aviones seguían volando y los políticos de la cultura, las autoridades de la ciudad, brillaban por su ausencia. Había muerto el mejor poeta de su generación y ni siquiera en su ciudad natal le prestaban este último reconocimiento: destino de los grandes poetas en la historia. Su cuerpo yacente, cubierto por un sudario blanco, parecía el Cristo muerto de Hoolbein. Por iniciativa de Isabel Escudero, leímos algunos de sus mejores versos. Los pocos amigos incondicionales que acudimos al funeral formamos espontáneamente un corro alrededor del difunto, cogidos de la mano, hasta que contagié mi llanto a los compañeros y nos abrazamos mutuamente. Con él se fue el único amigo incondicional que he tenido, y su desaparición dejó un gran vacío, imposible de colmar. El grado de intimidad al que habíamos llegado era profundo y nuestra amistad no se basaba sólo en la mutua admiración intelectual que nos profesábamos. Aunque éramos heterosexuales, había algo de homoerótico en nuestra amistad, como la que se da entre camaradas guerreros. En uno de sus aforismos, Canetti escribió que el grado mayor de generosidad sería el poder regalarnos mutuamente años de vida. Yo estoy seguro de que le habría regalado unos cuantos años y que él me habría correspondido con el mismo gesto.
***
Mis visitas a casa de Velasco en el pueblo avilés de Hoyo de Pinares se multiplicaron y devinieron un excepcional laboratorio de experimentación con toda clase de drogas, incluyendo lecturas en voz alta de los autores preferidos de Miguel Ángel, poetas como Claudio Rodríguez, y genios de la prosa ensayística española como Agustín García Calvo y Rafael Sánchez Ferlosio. Por supuesto, también celebrábamos orgías musicales, aún más euforizantes bajo los efectos del MDMA, que yo solía traer de Valencia en los noventa. Mas nuestros gustos musicales arraigaban en el espíritu de los setenta. Bailábamos con nuestras respectivas novias, al son del rock sureño de los Skinner (exaltante era la potencia de las guitarras eléctricas enloquecidas que coronan la canción titulada “Free Bird”), escuchábamos con los ojos cerrados los interminables blues de la banda de los Allman Brothers o nos adentrábamos en la psiquedelia sonora de Pink Floyd. La lista sería interminable: vinilos de Bob Dylan, Steve Ray Vaughan, Bad Company, Roy Buchanan, sin faltar, por supuesto, una selecta colección de clásicos del jazz. Los abrazos fraternales, los besos, la respiración acompasada, la plenitud que dice sí, las caricias mutuas, en el límite de un contacto corporal de una intensa sensualidad: todo ello hablaba claramente de los efectos desinhibidores y energizantes de esas pastillas, compuestas por una trama química de metanfetamina y moléculas de mescalina. Años después, el laboratorio festivo se mudaría a su apartamento de Jávea, donde incluimos el caballo esnifado y la cocaína fumada, la psilocibina y el 2C-B. Poesía, filosofía, música, fraternidad, drogas, erotismo: un cóctel exquisito y explosivo. Ambos progresábamos en nuestros respectivos campos de escritura, sin dejar de recibir las dádivas de los más diversos alcaloides psicoactivos.
En un viaje de ácido por los huertos de Hoyo de Pinares, Miguel Ángel se quedó absorto, ante mi asombro, al contemplar en unas «simples» coles una epifanía angelical, y a punto estuve de decirle, como si fuera un Sancho Panza, alarmado ante la locura de Don Quijote, “Pero mi señor, mírelo bien, lo que usted está viendo no son ángeles, sino tan solo verdura, no vayan a tomarlo por desquiciado”. Y sabía mirar muy bien, ebrio o sobrio. Miguel Ángel estaba dotado de unas pupilas visionarias extraordinarias, era un poeta, con una inusitada capacidad de contemplar el rostro del más minúsculo pétalo de rosa, la más rica nervadura de una hoja o el dibujo de la savia.
Yo mismo estaba presente, como he contado, cuando, ebrios de ácido, al alba, en un paseo por los campos de Hoyo de Pinares, en los noventa (convención temporal, pues, ¡oh hermano!, no es verdad que siempre hemos estado allí hechizados por la contemplación morosa de la col violácea, beatos del Edén intemporal), Miguel Ángel Velasco alucinó con una verdura:
Lombardas
Ebrio iba del mundo cuando vi aquellas coles
rizándose de plata como espuma del surco.
Diríase que públicas al par que pudorosas,
absortas en su pompa de corolas atroces.
Tan pronto raso añil como seda violeta
o copiando del cielo el zafiro más puro
las coles se irisaban como si las bruñese
el tornasol profundo de una rosa secreta.
La savia dibujaba con pincel minucioso
en las sedas azules filigranas escarlata.
Honda lumbre encendía las coles cristalinas
de rosa madreperla cual lámparas sagradas.
Al punto la madeja delicada de hojas
se henchía sudorosa de una savia más viva
y aquellas hortalizas parecían de pronto
el sueño vigilante de grandes mariposas.
Largo tiempo el que estuve asomado a la huerta
pues todo se entendía junto a aquella verdura.
Eran la misma cosa su rica nervadura
que las venas azules de mi mano en la cerca.
Y cuando me alejaba de las coles, sabiendo
que mi vida más cierta se quedaba con ellas,
vi en sus hojas alzarse como enaguas y alas
de novicias y ángeles remontándose al cielo.
***
Cuando entablé amistad con Miguel Ángel Velasco, su poesía comenzó a agrietar la construcción de conceptos abstractos en el que mi cerebro filosófico se había formado y que parecía abocada a no interesar más que a un estrecho círculo de especialistas de la Academia, por lo demás, muy respetable. Adquirí conciencia de los límites del lenguaje filosófico ante diversas materias y envidiaba la capacidad del verbo poético para expresar en unos cuantos versos lo que con tanto esfuerzo intenta formular un vasto tratado filosófico.
Extractos tomados de Confesiones de un filósofo desaparecido en combate (Pre-Textos, 2018)

Convivir con el duende
Por Angelika Neitzke
Nos conocimos en 1986 y fuimos a vivir juntos un par de años después. Fueron quince años maravillosos y muy intensos. Pero aunque a partir de nuestra separación en el 2004 seguíamos teniendo contacto, desde entonces la cercanía física a su persona y a su mundo se fue desvaneciendo y ya no tengo demasiada información que pueda ser de interés.
Puedo hablar de su vida a lo largo del período que abarca los años 1989 a 2004 y de cómo un joven, algo ingenuo, amante de la lectura y la poesía en particular, se convirtió en un escritor serio, profundo y tenaz en su desempeño. La vida consistía la mayor parte de las veces en vivir una temporada al máximo para después recluirse en su habitación (con las persianas bajadas y un solo foco iluminando sus apuntes –siempre escritos a mano), olvidándose de todo, ni comía, ni bebía…, y hasta que no tenía el primer boceto acabado, no solía salir. Después degustaba un tomate y un trocito de queso, hacía algo de ejercicio y volvía a encerrarse. Si alguna vez se quedaba estancado cogía lecturas varias e iba apuntando en decenas de cuadernillos (uno para citas, otro para expresiones, otro para todo lo relacionado con lo religioso…) las sugerencias más interesantes. Le encantaba Ferlosio y volvía una y otra vez a sus libros. Durante estos años adquirió un vasto conocimiento de la Literatura universal. Miguel llegó a tener un conocimiento de la poesía, el ensayo, la filosofía y muchas otras disciplinas relacionadas con la lengua y su uso, francamente deslumbrante para propios y extraños. Era un arca del saber que hilaba fluidamente unos temas con otros, imbricaba conceptos y citas muy dispares en conversaciones y tertulias con brillo, pertinencia y finura. No sólo era erudición.
Vibraba con la esencia de las cosas, con los conceptos y las distintas formas métricas. Tenía duende. El uso del castellano que hacía Miguel Ángel era socrático, le gustaba verter como un torrente lo que atesoraba y sentir el brillo en los ojos y el pálpito en los cuerpos de la concurrencia, ya fuera un recital de poesía con un gran aforo, o una reunión de amigos frente a la chimenea; tenía un dominio absoluto del lenguaje y a menudo declamaba como escribía y escribía como declamaba, desde muy dentro. Para los que le conocimos es difícil no leer hoy un poema de aquella época sin que venga a los oídos el timbre de su voz profunda desgranando cada verso. Podías preguntarle cualquier cosa, como por ejemplo en qué libro de Neruda sale “La oda al limón”, o en qué año fue publicada la primera edición de La rama dorada de Frazer, y no tardaba ni dos segundos en darte la respuesta correcta. Y fácil era que ya tirara del hilo y siguiera citando pasajes de este o aquel libro, de memoria. Igualmente se sentía totalmente a sus anchas hablándote de todas las sustancias embriagadoras, sus efectos, dosis y usos en el mundo entero. La literatura específica sobre este universo –ya fuese Michaux, Grof, Hofmann o Huxley, por nombrar sólo unos cuantos– le embriagaba casi tanto como las propias experiencias empíricas.
Yo estuve conviviendo con él durante la creación/publicación de cuatro libros: El sermón del fresno, El dibujo de la savia, La vida desatada y La miel salvaje. Le dieron, creo, tres becas. Estas ayudas a la creación literaria estaban dotadas con un millón de pesetas y de este dinero vivía, primero estupendamente y después con apuros.
El recuerdo más vivo me ha quedado de El dibujo de la savia. Por aquel entonces vivíamos en Hoyo de Pinares, un pueblo pequeño en la provincia de Ávila, adonde nos habíamos mudado en 1991. Era un lugar precioso y hacíamos largas caminatas con el perro buscando setas, recibiendo visitas de los amigos algunos fines de semana, y pasando los días leyendo y, en su casa, escribiendo. Las ideas de los poemas le fueron surgiendo en nuestros paseos y cada vez se hizo más sensible a todo lo que nos rodeaba. Fue también en este tiempo en el que experimentábamos más con sustancias como el LSD, el éxtasis y otras substancias enteógenas. La comunión con la naturaleza y la hipersensibilidad con el orbe que le rodeaba era casi su status diario. Vivíamos como en una burbuja, alejados de todo lo mundano, y a mi parecer el libro lo expresa perfectamente. Le encantaba perderse horas y horas por el bosque y hay un verso del poema “Endecha para un perro” (aunque de otro libro) que lo expresa muy bien:
A echarse a andar sin pausa, hasta que uno
se deja atrás, mientras el bosque avanza.
Al volver estaba pleno de energía, con las ideas muy claras y con algunos versos ya elaborados, así que esos paseos se convirtieron en algo sumamente enriquecedor.
A lo largo de todos estos años la tónica predominante fue su completa y absoluta inmersión en cualquier campo que suscitaba su curiosidad. Si era el tiempo de los ammonites, fósiles de moluscos prehistóricos (que le fascinaban por sus espirales y recovecos rocosos), se paseaba por todos los mercadillos y tiendas comprando muchas piezas con las que decorar la casa entera. En otro momento eran los mandalas o los fractales. Los libros específicos de estos y muchos otros temas llenaban estanterías completas. Este rasgo obsesivo, que a veces resultaba difícil para la gente que le rodeaba, le permitía a él sacarle todo el jugo al tema que lo tuviera absorbido en ese momento.
También he de decir que Miguel cambiaba de humor a menudo, pues tenía siempre los sentimientos a flor de piel. Cuando sufría, lo hacía intensamente, pero también resultaba muy dado a la carcajada. Su sentido del humor era del todo peculiar, y a veces disfrutaba de los placeres consabidos, tales como ver un partido de fútbol con sus amistades, asistir a un concierto o degustar una buena comida.
En 1995 nos fuimos a vivir a Jávea y después de la separación volvió a Mallorca, a Son Sardina, a unos diez kilómetros de Palma. Había heredado de su padre una pequeña casa allí. Pasaba largas estancias tanto en Valencia como en Madrid, viviendo en casa de amigos, pero volvía una y otra vez a Mallorca y a sus cosas. Hizo unos cuantos viajes largos, como por ejemplo a Argentina o a Cuba.
Al comenzar no sabía ni qué decir y ahora he llenado varios folios. Espero que mis líneas hayan podido acercar un poco más a Miguel y su manera de entender y vivir este mundo. Del resto se ocuparán sus versos.
Texto escrito originalmente para el prólogo Pólvora en el sueño (Antología en verso y prosa), edición de Alfredo Rodríguez / Chamán Ediciones, 2017.

Carta póstuma
Por Juan Carlos Usó
3/10/2010
Querido Miguel:
“Hombre-leño” me motejaste durante una velada de altura en que la materia —la mía— ofrecía más resistencia de la habitual a la sustancia. Fueron testigos de aquel bautismo travieso y gamberro otro amigo poeta, una diosa germánica y una ninfa autóctona... Imposible mejor compañía para un viaje interior.
Luego —¿o fue antes?— me regalaste el esqueleto de un erizo de mar, que es un poema: “pagoda pura de la simetría”, certificaste. Y también un poema, que es un erizo, al cual iguala como mínimo en belleza. Desde entonces, he conservado ambos regalos —el erizo/poema y el poema/erizo— como si fueran el más preciado de los tesoros.
Pero nuestra amistad ya había quedado sellada de tiempo atrás, desde que nos estremecimos de gozo al contemplar nuestras almas desnudas al borde de aquel quimérico estanque, donde me recordaste, amigo, que las palabras no son inocentes. Fue una noche de júbilo fúngico, donde chapoteamos a nuestro antojo bajo la comprensiva mirada de Catón, aquel perro viejo y sabio. Después vendrían más chapoteos: las noches estrelladas del Mediterráneo y los bosques del Pirineo fueron escenarios perfectos para desarrollar nuestra fraternal complicidad.
Te has enfrentado a la visita de la parca solo, a pecho descubierto, una tarea que debiera estar reservada únicamente a quienes tienen hechuras de héroe, pues todos sabemos que a la Dama de la Guadaña nunca se la vence... como mucho, se la puede engañar, aunque no indefinidamente…
¡Pero tú tenías cuajo de héroe!
Prefiero pensar que no has tenido que librar batalla alguna, que no has sufrido, que simplemente has pasado —como Alicia— al otro lado del espejo, desde donde nos observas preñado de compasión —a todos nosotros, ¡pobres mortales!— con esa pinta tuya de bucanero psiquedélico.
Un abrazo infinito,
jc
P.D.- Me acabo de enterar que uno de tus últimos escritos no fue un poema soberbio de los tuyos, sino un e-mail con mi número de teléfono para el Gnomo del Valle de Tena, que lo había extraviado. ¡No sabes cómo maldigo el fatal destino que nos ha impedido reencontrarnos en breve, como teníamos pensado los tres!