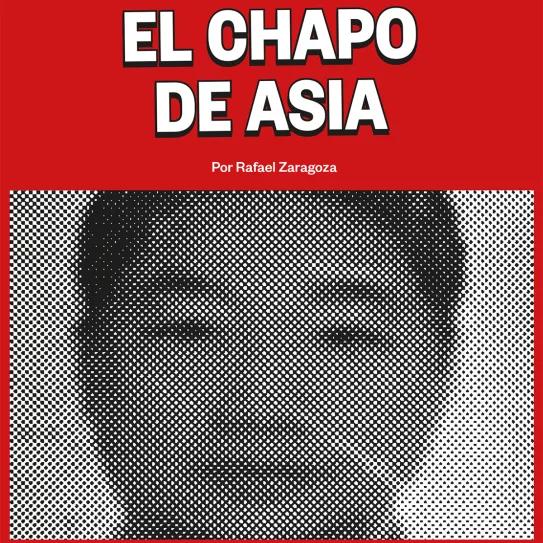Así hice el ridículo por culpa de los malditos porros

Aunque yo ya tenía catorce años cuando mi padre me dijo que nos íbamos a vivir a Tánger, lo primero que pensé no fue: ¡DE PUTA MADRE, EL PAÍS DE LOS PORROS!
A esa edad yo era un crío más bien poco precoz para los vicios. En el filo de la adolescencia, ni había fumado cigarrillos ni había bebido alcohol.
Mi primera borrachera iba a llegar tres años más tarde jugando al duro con unos murcianos, y terminó media hora después de empezar, conmigo riéndome a carcajadas porque me hacían beber demasiado y vomitando al mismo tiempo encima de la mesa llena de vasitos de calimocho. Recuerdo perfectamente cómo las caras de risa pasaron a caras de espanto a mi alrededor mientras mi hormigonera estomacal volcaba su cemento hirviente delante de aquella manada de hijos de perra. Recuerdo mi satisfacción. Ya era el rey de los borrachos. A la primera. Prueba superada.
Pero este episodio no fue, ni de lejos, tan vergonzoso como mi primera vez con los porros. Desde Cáñamo me han pedido que os la cuente para que os echéis unas risas, y es precisamente lo que voy a hacer. Pero antes tengo que explicaros una cosa: mi primera vez con los porros fueron en realidad dos veces, y también han sido las dos últimas. No es que solo haya fumado dos porros en mi vida –de hecho, en puridad sería uno, porque el otro me lo comí–, lo que quiero decir es que no he vuelto a fumarlos en serio, en plan “me voy a poner to’porcino hasta quemarme los dedos”.
Mis otras caladas han sido esporádicas y bastante inocentes. Tengo una amiga que se llama Ajo y es micropoetisa, y con ella siempre recibo algo de su marihuana psicodélica. Y también me dan caladas de sus porros de costo grasiento los amigos murcianos que lograron perdonarme por vomitarles encima. En la veintena me aficioné al consumo de otras drogas más jodidas y menos depresoras del sistema nervioso, como le pasaba al Chuki de Cieza, y a partir de los treinta he dejado de meterme hasta la raya negra de porquería que se queda delante del recogedor cuando estás barriendo. Digo esto considerando que los amables lectores de Cáñamohabrán barrido alguna vez en su vida, aunque sé que la NASA está intentando demostrar que tal cosa ocurre en el universo.
Cuando llegué a Tánger, lo primero que me impresionó fue el olor poderoso que desprendía aquella ciudad, especialmente al paso por ciertos saloncitos de té recónditos donde había unos moros muy simpáticos que se partían de risa o se quedaban pensativos, meditando como si fueran los auténticos filósofos del islam. Era un aroma el de ese aire verdoso totalmente desconocido para mí, que había tenido hasta entonces una infancia de Super Nintendo, fútbol sala, dibujo y lectura compulsiva de cómics y, en general, de ese tipo de aficiones ingenuas que nos preparan para que nuestra primera experiencia con las drogas sea un desastre total.
Me matricularon en el instituto español y rápidamente hice un grupo de amigos, mezcla de españoles y marroquíes de familias acomodadas, que tenían por costumbre pasar las tardes en un café fabuloso llamado Hafa. Es un bar donde no venden alcohol ni falta que le hace, porque está compuesto de terrazas superpuestas las unas sobre las otras frente al mar salvaje del Estrecho. Si vais por Tánger pedid a un petit taxi que os lleve al Hafa. Lo más seguro es que el propio taxista os venda un poco de esa materia que proporciona al establecimiento su solera y su prestigio.
La primera vez que me llevaron al Hafa y nos sentamos en una mesa cochambrosa a soplar té verde, tan caliente como si lo hubieran hervido en el interior de un reactor nuclear, me irritó que mis nuevos amigos, tan casi niños como yo, se pusieran inmediatamente a liar porros de hachís a mi alrededor. Mi madre había sido muy previsora conmigo y me advirtió sobre los peligros de las drogas desde que era muy pequeño. Tremenda fue mi decepción cuando descubrí que hasta la chica rubia que más me gustaba se ponía en los morros aquel veneno y aspiraba su humo tóxico. No le ordené a gritos que tirara el porro al suelo por timidez y porque ella, ni corta ni perezosa, me lo ofreció mirándome a los ojos amorosamente. En ese momento, descubrí que el olor que me había llamado tanto la atención procedía de esa clase de cigarrillos confeccionados con cinco y hasta seis papeles y con pinta de trabuco de Curro Jiménez.
No los probé ese día. Ni al otro ni al siguiente. Pero Nano, Dani y Fran, que eran un moro, un judío y un español, respectivamente, y miembros ilustres de aquel grupo variopinto, empezaron rápidamente a esa actividad tan propia de los porreros, que es hacer proselitismo y tratar de convertir a los infieles. Venga, Juan, si este es flojo. Va, tío, que no es malo para la salud. “¡Cohone, si yo hago diporte, a’zbei!”. Me congratula decir que no caí en la tentación hasta el cuarto día de ir con ellos. ¡Cuatro días haciendo valer mis principios, defendiendo el último resto de mi infancia ante esa jauría de adolescentes porreros!
Así que el cuarto día de Hafa pensé: ¿acaso no son ellos majísimos y gente muy sana?, ¿qué tengo que perder? Y me puse uno de esos cacharros en la boca después de que ellos me aseguraran por enésima vez que no era fuerte, que no era malo para la salud y que Nano hacía “diporte, cohone”. Nunca había dado una calada a nada que no fuera uno de esos cigarrillos de chocolate que venden en las pastelerías. Debido a mi inexperiencia, lo que hice fue aspirar a pleno pulmón el contenido de ese túbulo deforme hasta que la punta incandescente se convirtió en un soplete. Primero, los ojos se me llenaron de agua. Un instante después, los pulmones se me cubrieron de fuego. Al momento, una caña de bambú se hizo astillas en mi garganta. Lo siguiente que recuerdo es que, mientras me llevaban a mi casa, yo solo pensaba en que antes de que me vieran mis padres tenía que encontrar una forma de dejar de toser.
Huelga decir que ni me coloqué ni descubrí el motivo por el que mis amigos eran tan aficionados a esa máquina de producir esputos. Tras una primera vez tan decepcionante, lo lógico hubiera sido que no volviera a probar los porros, pero por desgracia no fue así. Por aquel entonces empecé a leer a Paul Bowles, un escritor americano que se fue a vivir a Tánger. Su forma de hablar sobre sus experiencias con el hachís, pero especialmente con el kif y otra variante marroquí comestible, llamada majoun, hicieron que me interesara por el uso psicodélico de estas drogas. Consideré que había cometido un error fumando ese porro de forma recreativa con mis amigos. Según Bowles, hay una diosa que vive en el interior de estas sustancias, y las almas sensibles tienen que reunirse con ella en total soledad.
Años después, cuando estudiaba la carrera en Madrid, hice un grupo de amigos y los llevé a descubrir Marruecos. Mis amigos madrileños conocían superficialmente la obra de Bowles y muy a fondo el tema de los porros, así que en seguida los convencí para que nos iniciáramos juntos en la ceremonia del majoun. Pedí a mi amigo Karim que nos consiguiera un poco de esa cosa; es una especie de turrón grasiento con sabor a almendras y una concentración de THC superior a la de la momia de Bob Marley. Karim nos trajo un pedazo del tamaño de un Samsung Galaxy y nos advirtió de que no tomásemos más que un pellizco.
–Esto es jodidamente fuerte –nos dijo–. Mi abuelo lo tomaba en la guerra del Rif, pero ni mi padre ni yo nos hemos atrevido nunca. Esto es para SOLDADOS.
A mis amigos les hizo mucha gracia la advertencia de Karim porque estaban absolutamente emporrados a esas horas, pero conseguí arrancarles de las manos el turrón, guardarlo en mi mochila y convencerlos para que nos fuéramos a Chauen a tomar allí la droga, a fin de tener juntos una verdadera experiencia psicotrópica al estilo Paul Bowles. Cogí uno de sus libros a modo de instrucción y volví a leer las partes donde habla del majoun. Me creía iniciado en las artes del consumo de THC por vía oral. Me creía un sumo sacerdote de esta mierda. Ya podéis imaginar que estaba absolutamente equivocado.
La pensión Amaia de Chauen está regentada por un vasco sarmentoso que sospecho que debió pertenecer a banda armada en su juventud. Su local es una maravilla, tan barato que prácticamente es gratis. Si vais a Chauen, hacedme caso y refugiaros allí. Dispone de una terraza maravillosa desde la que se divisan la montaña y la ciudad. Chauen es el nombre del pueblo en español, en marroquí se dice Chefchauen, que significa ‘mira la montaña’. Mirando la montaña a la luz de las velas, en aquella terraza puesta justo debajo de los ojos de la diosa THC, tomamos un té verde a modo de ritual y cada uno de nosotros se metió un buen pellizco de majoun en el sistema digestivo.
Ya sabéis lo que pasa cuando ingieres hachís: tarda en hacer efecto. Pero al muy cabrón de Paul Bowles se le olvidó aclarar este dato, de manera que yo me sentí responsable de la experiencia y animé a mis amigos a tomar un segundo pedazo, cosa que hice yo mismo a continuación. Seguía sin hacernos nada. Ya creíamos que a Karim lo habían estafado. Ya pensábamos que el muy mamón de Karim nos había dado turrón y se había quedado él con el majoun. Uno de mis amigos propuso la idea de volver a Tánger para cargarnos a Karim. Todos celebramos su plan riéndonos a carcajadas. Las carcajadas nos dejaron en un estado de agotamiento agudo pero placentero. Sentíamos las piernas y los brazos muy pesados. Sentíamos el aire muy denso a nuestro alrededor. Chefchauen nos mostraba el poder de su montaña, casi un fantasma blancuzco en la oscuridad. Nos quedamos literalmente flipados y en silencio. Un minuto o cinco horas más tarde, empezó una taquicardia colectiva.
Mi amigo Lucas, que es muy sensible, se levantó como un muelle, se llevó la mano al pecho y empezó a suplicar que lo llevásemos al hospital. Yo también sentía el corazón latiendo como si fuera a romperme las costillas y no pude hacerle caso, pero otros dos amigos, más voluminosos (es decir: dos putos gordos), se levantaron y trataron de agarrar a Lucas. Este puso cara de terror, dio un grito y salió corriendo por la terraza. Al rato yo también lo perseguía, o perseguía a los gordos, y me di cuenta de que conmigo venían corriendo unos gnomos bastante graciosos y me tiré al suelo para abrazarlos y ellos se convirtieron en aros de calamar rebozados y se pusieron a bailar. A esas alturas del partido, Lucas había huido de su taquicardia tirándose por las escaleras. El estruendo que provocó fue tan grande que el dueño de la pensión Amaia subió con la recortada para ver qué cojones estaba pasando.
Nos encontró tirados por el suelo, reptando como alimañas, riéndonos de su puta cara, riéndonos de la montaña, de los tejados, de la composición de las moléculas de agua. Nos preguntó qué cojones habíamos fumado y nos reímos mucho más fuerte. Finalmente, conseguí ponerme en pie, lo abracé, le di dos besos e intenté darle un morreo, y él me dio una hostia y me exigió que le diera un poco de la mierda que habíamos tomado. Cuando vio mi trozo de turrón, abrió mucho los ojos, lo agarró, lo olió y aquel vasco viejo y yonqui dijo que era el majoun más fuerte que había visto en su vida.
Lucas se puso a vomitar y a llorar. Uno de los gordos se desmayó. El otro trataba de morderse los codos. Yo decidí bailar un rato con los aros de calamar rebozado. Por encima de nuestros gritos, llantos y carcajadas, oí la voz de ese vasco legendario decir una frase que jamás he podido olvidar:
–Joooodeeeeer, macho, ¡qué juventud más poco psicodélica!