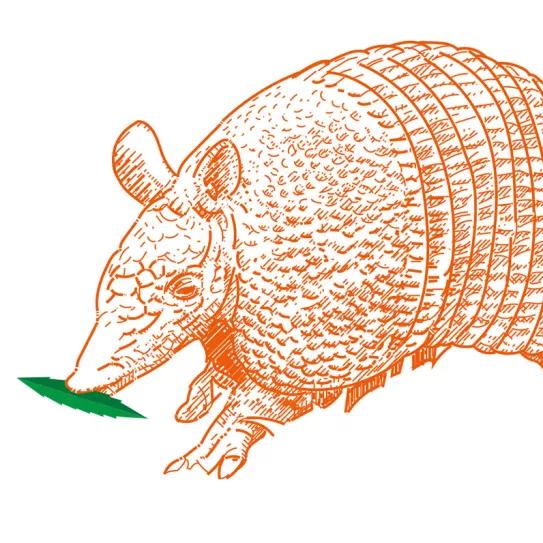El camello y el ojo de la aguja
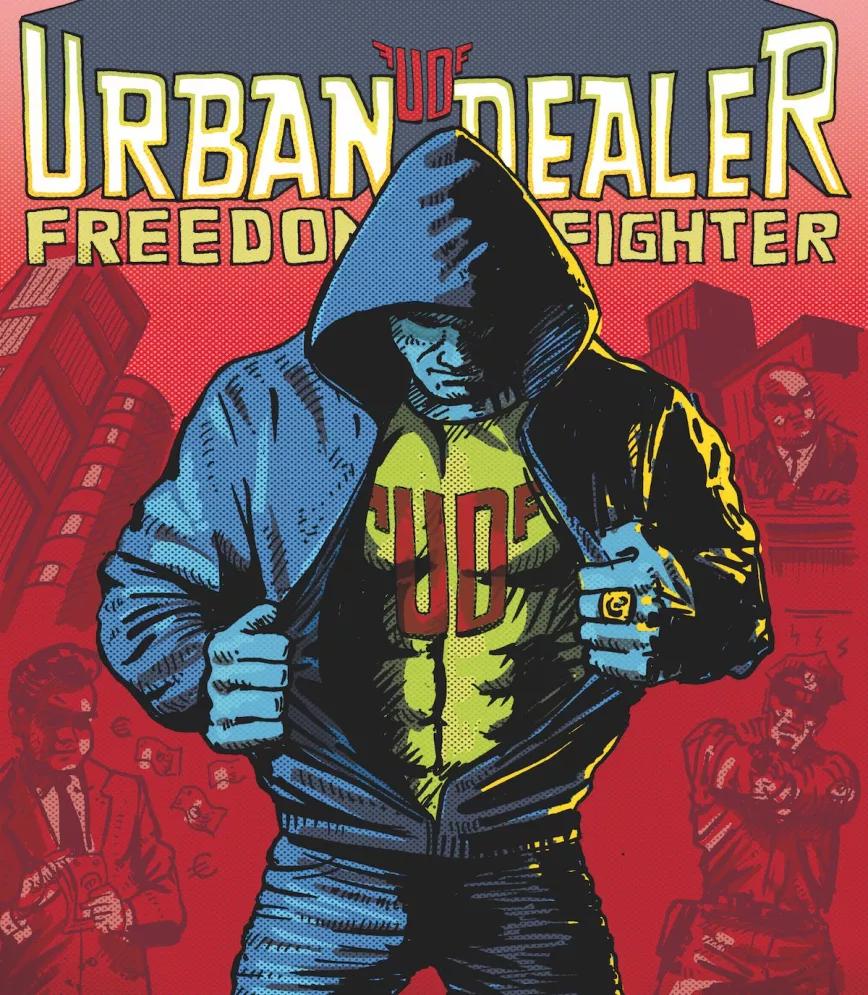
En el número 217 de Cáñamo, Antonio Escohotado comparaba en una entrevista a los camellos de sus años mozos con el Gary Cooper de Solo ante el peligro. Eran otros tiempos, se consumían otras drogas y el propio Escohotado se dedicaba a esta labor.
En el número 217 de Cáñamo, Antonio Escohotado comparaba en una entrevista a los camellos de sus años mozos con el Gary Cooper de Solo ante el peligro. Eran otros tiempos, se consumían otras drogas y el propio Escohotado se dedicaba a esta labor, pero siempre ha sido extraordinariamente raro encontrar alabanzas hacia unos personajes que suelen ser unánimemente denostados, tanto en el periodismo, como en la propaganda, como en la ficción.
Las recurrentes incitaciones a la delación de @policia –ellos lo llamarían “colaboración ciudadana”– son una broma en comparación con campañas como “Rat on a Rat”, una acción conjunta del colectivo Crimestoppers, la policía británica y el diario Evening Post, que lleva funcionando desde el año 2002 y en cuya cartelería y material gráfico se representa a los dealers callejeros como repugnantes roedores. Y es que, ya se sabe, los camellos inician a los menores con dosis gratuitas, se aprovechan sexualmente de las más jóvenes y bellas adictas, adulteran el material con venenos de todo tipo, tientan a los exadictos para que recaigan (como le ocurría al personaje interpretado por Frank Sinatra en El hombre del brazo de oro) y cometen mil y una tropelías, así que todo valdría contra este flagelo, incluso el recurso a tácticas de propaganda que recuerdan demasiado a las que usaba Fritz Hippler en El judío eterno –basura fílmica orientada a acallar las conciencias de los más sensibles exterminadores de los Lägers–.
Todavía no hemos llegado a “El único camello bueno es el camello muerto”, pero infinidad de ciudadanos modelo suscribirían la frase, y ahí estaba el Ovidi Montllor de El pico, apiolado por los jóvenes yonquis protagonistas de esta cinta, para demostrarlo –encima, el tipo era confidente de la policía–. Este patrón de malignidad ilimitada se ha venido repitiendo sin pausa desde el principio de la narcoprohibición, aunque habría unas pocas excepciones: la de Willem Dafoe en Posibilidad de escape (1992), de Paul Schrader, seguramente uno de los retratos más fidedignos de esta actividad comercial ilícita; el héroe infantil de Fresh (1994) y su ajedrecística venganza contra el asesino de su amada –a su vez, traficante en un nivel superior–; el inteligente y empático Bodie, de la serie The Wire; Bené, el gafitas rubio de Ciudad de Dios (2002), siempre dispuesto a aplacar la violencia de su terrible socio, Ze Pequenho.
Lo cierto es que, lejos de exaltaciones, de demonizaciones y de otras exageraciones, los minoristas del comercio de estupefacientes no son más que el último eslabón –y sin duda el más débil, pues son ellos y no otros quienes abarrotan las prisiones del planeta– de una cadena que empieza en remotos campos de cultivo y –cada vez más– en laboratorios de todo el mundo, y que desemboca en la adquisición del material por parte del consumidor. En este gremio hay de todo, desde canallas hasta excelentes personas, y las razones que les llevan a dedicarse al tráfico al por menor pueden ir desde la desesperación hasta el lucro relativamente fácil, pasando por la necesidad, el autoempleo y otras muchas, entre las que no se encontraría necesariamente la de hacer la puñeta al prójimo. Es comprensible que los biempensantes, siempre tan proclives a pensar mal, se sumen al linchamiento del camello dirigido desde arriba, pero no lo es tanto que lo haga un número creciente de usuarios de sustancias prohibidas, especialmente de cannabis. Así, la plataforma Regulación Responsable se dio a conocer con un spot –plagiado de otro estadounidense, para más inri– donde un vendedor de embutido ofrecía lonchas de chorizo, jamón y salchichón sacadas de los bolsillos de su costroso abrigo en un no menos sucio callejón, y no hace mucho que un mentecato arremetía contra el que suscribe por haber confesado en una entrevista que no cultivo y que, por tanto, suelo comprar a terceros la marihuana que consumo.
Como tantas otras consecuencias del tinglado antidroga, los pequeños traficantes desaparecerán –si bien algunos de ellos se podrían convertir en algo similar a los actuales lateros– cuando terminemos con la prohibición. Hasta entonces, será más juicioso considerarlos como garantes de nuestro derecho a las drogas –pues a ellos les debemos el acceso a estas sustancias– que enemigos de la sociedad, papel que correspondería más bien a los políticos, juristas, policías y ciudadanos de a pie que se empeñan en mantener esta abominación.